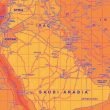revista
Cierto: Kate & Leopold no es un clásico –un clásico implica un consenso– y acaso nunca lo será. Pero su desfachatez es tan grande y sus encantos tan felices que alguien debe cantar su elogio. Pido ser ese alguien.
Primero que nada: su desfachatez. O un sinónimo: su desvergüenza, que es decir su “descarada ostentación de faltas y vicios”. Eso debería ser admirable. Imagina a un hombre que a punto de ser fusilado se tira un pedo: así es Kate & Leopold. En ella están las trampas de la edulcoración, los golpes bajos de la sensiblería. Hay un perro grandote y ruidoso pero entrañable. Hay un niño que busca afecto –y es hijo de madre soltera, y es negro en un mundo horriblemente blanco. Hay un príncipe (duque) azul. Hay una cena en una azotea de Nueva York –con un violinista y un baile de cachetito. Hay un rescate de la damisela en apuros –¡a caballo!–en Central Park:
¿Se burlaron de eso? ¿Es que han olvidado el rescate de la damisela en apuros en Central Park de La dama de Shangai de un tal Orson Welles? Incluye caballo:

Más desvergüenza: Kate & Leopold tiene un científico loco, viajes en el tiempo (cuatro) y chistes sobre caca de perro y “erecciones”. Escribe Borges en “Pierre Menard, autor del Quijote”:
[U]no de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Cannebiére o a don Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales inútiles, sólo aptos –decía– para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o (lo que es peor) para embelesarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas.
Bueno: pues Kate & Leopold, libre por completo de pudicia, sitúa a un duque del siglo XIX en el Lower East Side neoyorquino del XXI para embelesarnos con la idea primaria de que el amor y la caballerosidad, en todas las épocas, son iguales. Cada una de estas cosas, por separado, disminuyen una obra. Si se juntan todas se crea, por obra de una suerte de inversa serendipia, un brillante pedazo de basura.
Ahora: los encantos. El director James Mangold no es ningún genio pero puede filmar una secuencia de acción “tipo” (digamos, la del caballo) con aplomo e inteligibilidad. Su material es una colección de convenciones –aunque quien lea el primer borrador del guión se sorprenderá de la increíble mejora conseguida en la versión final–, pero su dirección sabe aprovecharlas. Puede sacar brillo a una mirada o a una noche bajo las estrellas. Y, la verdad, ha sabido elegir a sus actores con muchísimo tino. (¿O será que ellos lo eligieron a él? No es nada improbable.) Acaso Meg Ryan, ya de cuarenta años y con un principio de extrañeza en los labios, nunca volvió a ser tan hermosa como aquí. La cámara busca sujetarse a su belleza, fijarla, porque intuye que la decadencia y el bótox están a la vuelta de un fin de año.
Hugh Jackman nació para este papel: un hombre salido de otro tiempo, de dicción perfecta, sorprendido por los cambios de usos y costumbres pero nunca azorado: capaz de comprenderlos, juzgarlos y extraer de ellos una enseñanza: es aristócrata e inteligente. Si el tipo no tiene un título nobiliario en la vida real es porque este mundo es muy injusto.
Y dos secundarios. Liev Schreiber, como el ex novio/científico loco, un actor que trabaja con una dignidad y un cuidado que otros reservan para grandes papeles, y Bradley Whitford, que acaso recordarán como Josh Lyman, jefe de asesores del presidente Bartlet en The West Wing, o el operador patán de la reciente The cabin in the woods, hace lo que mejor sabe hacer: un tipo con un fuerte complejo de superioridad.
Bah. ¿A quién queremos engañar? Si alguien niega el encanto de la cena en la azotea neoyorquina que vaya a enamorarse de una vez: