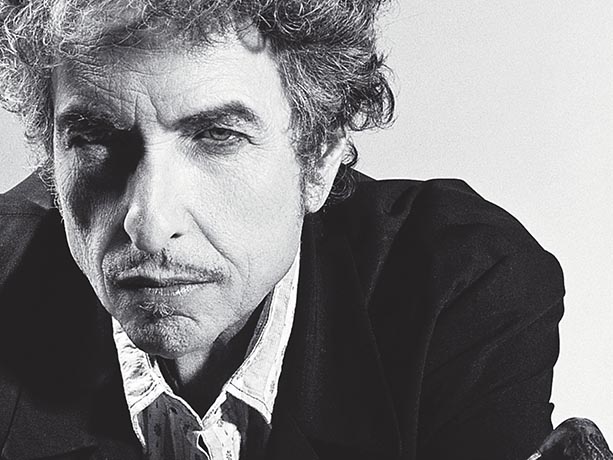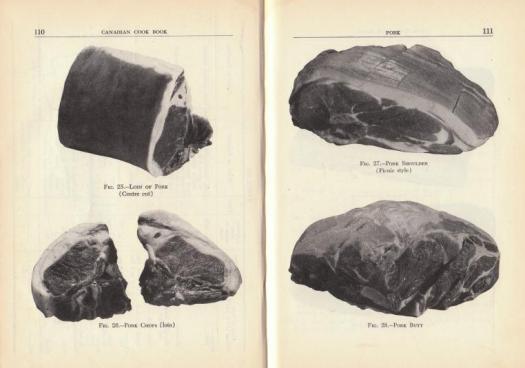¿Cuántas horas debe esperar un hombre por lo nuevo de Bob Dylan antes de que puedas considerarlo un hombre? La respuesta –que no está blowin’ in the wind sino en el estático y torrencial calor de una mañana de finales de verano en Barcelona– es: varias, muchas. Porque, sí, ahí estoy yo: con casi cincuenta años de edad y temblando como un niño a las puertas de una tienda de discos de la calle Tallers. Esperando a que me entreguen flamante copia de Tempest –número uno de ventas producido por su álter ego Jack Frost, título de estudio número treinta y cinco en el medio siglo de carrera musical de un hombre de setenta y un años de edad– unos días antes de que sus rayos y centellas se desaten sobre todo el mundo.
Y de acuerdo: podría haberlo escuchado ya vía iTunes, en streaming; pero esas cosas son para mí impropias de tan magna ocasión. Quiero el objeto, quiero sostenerlo en mis manos. Y luego volver a casa y meterlo en mi aparato y presionar PLAY y que el fantasma de su electricidad aúlle en los huesos de mi rostro.
Así que hace calor y pasa el tiempo y en algún momento –al otro lado del mediodía, habiendo sudado lo mío– recibo mi recompensa. Y vuelvo como un completo desconocido reconocible, como una piedra que rueda, pero en dirección a casa. A esa casa que se ha ido construyendo –desde mi cada vez más lejana adolescencia– con cada disco de Bob Dylan.
El primer disco que compré de Bob Dylan fue Street Legal. Fue bastante (mal) criticado en 1978 y posteriormente (como suele ocurrir con todos y cada uno de los gestos más o menos cuestionables del cantautor) reivindicado como poco menos que sublime. En cualquier caso, yo me lo compré por la portada. Poco y nada sabía de Dylan entonces. En las casas de mis padres divorciados había Beatles y Rolling Stones y Cat Stevens y Pink Floyd, pero nada de Dylan, salvo ese célebre póster firmado por Milton Glaser con perfil en sombras y cabellera encendida de colores. Pero esa fotografía de Dylan asomado a un portal sigue siendo de mis favoritas y me parece una de sus mejores y más reveladoras y definitorias “poses” a la hora de explicar, sin palabras, lo que él hace cuando suena. Dylan siempre se asoma, mira, y vuelve dentro y nos cuenta, a su manera, lo que vio. En Tempest, Dylan vuelve a asomarse –¿a ver si llueve?, ¿a ver cuánto falta para que deje de caer esta lluvia pesada y pare de soplar este viento idiota?– y canta en la tempestad con la misma compleja sencillez con que Gene Kelly canta en la lluvia. Preparen los paraguas para otra obra maestra y aquí todo parece fácil y sin dificultades; pero apenas bajo la superficie de diez nuevas canciones irreprochables ya se detecta y se disfruta y se admira la elaborada complejidad de décadas en el camino para conseguir semejante destilado.
En los sesenta y ocho minutos de Tempest –de los mejores en su canon, llenos de versos inmediatamente citables y funcionando como un instantáneo greatest hits extraído de varios discos editados en una dimensión alternativa– reaparecen y vuelven a mezclarse algunas de las motivaciones y motivos clásicos en la carrera de Dylan tratados, como lo viene haciendo desde 2001 con el glorioso Love and Theft, con esa estética macro-minimal para conseguir el expansivo concentrado de un sonido primitivo a la vez que futurista, cortesía de una banda ejemplar a la que se ha sumado con categoría de estable David “Los Lobos” Hidalgo y a la que, alegría, ha regresado el gran Charlie Sexton.
Así, a saber:
La canción ferroviaria tras los pasos de Jimmie Rodgers y Woody Guthrie y Johnny Cash en la apertura soleada de “Duquesne whistle” (que ya ha dado lugar a otro de esos gozosos y desconcertantes videoclips ultraviolentos de los últimos tiempos como “Beyond Here lies nothin’” y “Must be Santa”). “Soon after midnight” como la ya infaltable y delicada pieza para crooner de medianoche con voz rota. La re-revisitación de la Highway 61 junto al espectro de sus admirados Mississippi Sheiks con “Narrow way”. El tratamiento spoken –como en “Three angels”, “Angelina” o “Brownsville girl”– para desgranar la desgarrada y bellísima “Long and wasted years”. El himno rocker-bandolero con más de un guiño a Warren Zevon y el Dylan más airado y venenoso en mucho tiempo de “Pay in blood”. “Scarlet town”, tanto en atmósfera como en intenciones narrativas, es casi un outtake de Desire o la secuela de “Señor (Tales of Yankee power)”.“Early Roman kings” es la inevitable y ya familiar dylaniana apropiación de un clásico para convertirlo en algo suyo y nada más que suyo con una letra antológica y sí: de aquí en más “Mannish boy” de Muddy Waters se parecerá mucho a esta canción, lo siento o no lo siento en absoluto. “Tin angel” es un auténtico drama isabelino de callejón, una legítima murder ballad, y otra de sus movie songs para el trazado de un fatal triángulo amoroso conectando directamente con el “Man in the long black coat” de Oh Mercy, de 1989. “Tempest” es la pièce de résistance del asunto y otra de sus ya habituales despedidas a lo grande y largo tras los pasos de The Carter Family: suban a bordo de catorce minutos y cuarenta y cinco estrofas sin estribillos para reflotar a su manera –¡sin iceberg!– el hundimiento del Titanic con aires celtas, la participación de un tal Leo, la catástrofe haciendo a todos iguales, y un vigía que se queda dormido para soñar que todo se va a pique, y hasta la próxima. Pero Tempest se reserva la coda de una última sorpresa –en principio inesperada pero enseguida coherente con todo lo anterior– en la muy sentida “Roll on John”: un elegíaco responso con perfume a “Knockin’ on Heaven’s door”, más de treinta años después pero como si hubiese sido ayer mismo, por John Lennon. Allí, denunciando las heridas de la fama y a un asesino en plural –“Le dispararon por la espalda y se vino abajo”–, Dylan westerniza la muerte de su colega de sangre y se inclina ante el genio caído con la generosidad y la culpa del sobreviviente a solas. Y así, de algún modo, redondea el Gran Tema de Tempest: el permanecer en la memoria, el mantenerse erguido ante la furia de los elementos, el nadar y no ahogarse, el vivir para cantarla.
Mucho se ha escrito ya del subtexto crepuscular, ya desde su nombre, de Tempest (con Dylan protestando –y, de paso, legitimando subliminalmente sus métodos de apropiación de urraca archivista y reescritura– que lo suyo no se llama igual que lo último de Shakespeare porque “no es THE Tempest sino Tempest”). Pero de lo que aquí se trata no es de una despedida sino de un hasta siempre. No hay nada en Tempest que haga pensar que nos encontramos ante el calculado o temido graznido del cisne. Todo lo contrario. Todos los personajes de Tempest (que a menudo terminan mal porque “La ayuda llega / Pero demasiado tarde”; el álbum es, digámoslo, de lo más sangriento que nunca ha ofrecido Dylan), así como la persona que los ha escrito y los canta, apuestan al vale todo y todo vale en nombre de la permanencia, del seguir en el camino por más que estallen diluvios y los mundos ardan en llamas y los cerebros se atormenten y los corazones se descorazonen. Así, en “Early Roman kings”, Dylan gruñe: “Todavía no estoy muerto / Mi campana aún suena / Voy con los dedos cruzados / Como los primeros reyes romanos.” Tempest –que en principio fue pensado como “un montón de canciones religiosas”– es más salvadora arca de Noé que maldito trasatlántico on the rocks.
Y mucho se ha repetido también –como si se tratase de un milagro o algo fuera de lugar y tiempo– el que a los setenta y un años Dylan truene y relampaguee con tanta gracia y talento y energía. Después de todo, un aún adolescente Dylan debutó en 1962 con un disco desbordante de standards sobre el fino arte de agonizar, nunca esperó “morir antes de llegar a viejo” y ahora disfruta del crepúsculo más encandilador, de una vejez cero kilómetro. Y, por eso, no la disimula sino que la ostenta. Pero, tal vez, el verdadero mensaje de Tempest y la auténtica importancia de Dylan aquí sea la de recordarnos algo que alguna vez fue obvio y que parecemos haber olvidado por culpa de tantos huracanes de juventudes efímeras y esqueletos endebles: los ancianos fueron alguna vez los hombres sabios de la tribu, aquellos que tenían todas las soluciones para todos los problemas por la simple razón de haber sido quienes más y mejor habían vivido para contar el cuento, para cantar la canción.
Algo que Dylan –quien ya estaba fuera de época y de moda desde sus inicios, alguien que desde su Alfa y hasta su Omega empieza y termina en sí mismo– ya nos había advertido, en 1964, en “My back pages”, donde cantaba aquello de “Ah, pero yo era tanto más viejo entonces / Soy más joven ahora.”
Sea.
Es. ~
Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).