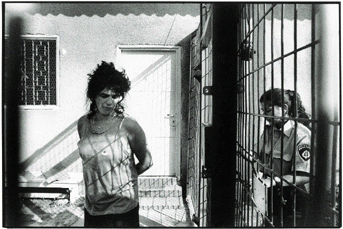Mis amigos no me dejaron quedar mucho tiempo en Bogotá, tras participar en Cartagena en un curso sobre la Ruta Garciamarquiana que además la recorría por la costa Caribe, y al poco me metieron en un coche y me llevaron a la última Utopía.
¿Cómo llamar si no a un lugar en el que grandes pájaros blancos y de pico largo vuelan a ras de agua sobre pequeños lagos tranquilos e iguanas de plata se pasean por prados que parecen haber sido arreglados con máquinas de afeitar? Casas que desbordan el anticuado concepto de bungalow se dispersan por jardines sin límites –es decir de propiedad difusa, como el Paraíso, o acaso éste no pertenece a nadie, de ahí su nombre–, y el mundo en general parece ser un jardín nacido con el único objeto de permitir el crecimiento libre de los sámanos, un árbol que como es sabido por tamaño y belleza sólo puede crecer en el Edén. En nuestro mundo urbanizado no cabría ni en los parques.
Además –y ésa es otra característica paradisíaca, o si se prefiere, Utópica–, no había nadie. Quiere decirse que no se veía a nadie. Alguna vez debe de haber alguien pues los prados afeitados a navaja pueden ser en ocasiones pistas de golf, a veces se adivina alguien a lo lejos, invisible, inaudible e inodoro, y los trabajadores que mantenían todo como en un hotel de lujo lo hacían como en un hotel de verdadero lujo: no se les veía. Cuando pregunté cómo era posible que la piscina de nuestra casa se mantuviese inmaculada pese a tanta vecindad de aves y árboles del Paraíso, me contestaron: “¿No oyes al hombre que viene a limpiarla todos los días a las seis de la mañana?” Pues no, no lo escuchaba pese a que trabajaba a no más diez metros de mi almohada. Su silencio era pues angélico. Y cuando además se les veía, no ocupaban sitio, sabían misteriosamente lo que uno quería antes de pedirlo… y además eran guapos. Y si no lo eran, se vestían y comportaban de forma que el resultado era el mismo.
Otro tanto pasaba con nosotros: revestidos de los modales, el lenguaje y las ropas de los ricos –tenis, baño, bailes, bronceados…– también nosotros habíamos embellecido.
Y eso a dos horas bajando desde las alturas de Bogotá, es decir hacia Tierra Caliente, cerca de Girardot, una ciudad en la que, como en cualquier otro lugar de la tierra, incluidos Mallorca y Montecarlo, hay más feos que guapos, más pobres que ricos y más ruido que silencio.
Ésa era pues la demostración definitiva de que estábamos en la Utopía: allí no había lugar para la fealdad.
Dos días después de regresar a la capital –llena de ruido y de injusticias, aunque quizá un poco menos que lo que yo recordaba y eso que la ciudad va camino de convertirse en una de las megalópolis del continente–, me ofrecieron ir por un día, y en transporte militar, a una de las bases del ejército en la selva, en el sur del país, en la cuenca Amazónica. Quizá, en calidad de escritor, me podía resultar interesante.
Ni qué decir tiene que acepté… no sin vacilaciones, claro. Como comentaría alguien que iba conmigo en un lanchón militar por el río, en una breve gira por una base no más grande que unos cinco o seis campos de fútbol, “este viaje no hay ninguna agencia de viajes en el mundo que lo pueda ofrecer”. En efecto, en una de las riberas se encontraba el territorio de la base, y en la otra, el muro espeso de la selva virgen, que tiene poco que ver con cualquier idealización romántica: aparte de los gritos estridentes de aves exóticas, o de los aullidos de los monos, cuando les da, uno se pregunta cómo es posible que de esa muralla alta y verde pueda salir nada vivo, ni siquiera una bala, como era en efecto el riesgo (aunque improbable).
Para mi sorpresa la base colombiana tenía mucho que ver con el único par de bases militares que conocía, y que están en Europa. Esto es, aparte de pistas de aterrizaje e instalaciones militares, un aspecto como de club social no demasiado cuidado, con casas para los oficiales de tamaño directamente proporcional al rango y galpones para los soldados, prados necesitados de cariño, una piscina, una pista de tenis, una tienda, y el mundo cerrado de “mi teniente” o “mi capitán” y de taconazos (dentro de un orden) previsible. O sea nada en apariencia distinto, lo militar constituye en sí mismo una especie de nacionalidad.
Pero aquello, como es obvio, sí era distinto. Comencé a darme cuenta cuando hacia el final de la breve gira me presentaron a una guacamaya enorme y pacífica, y luego a un loro, y luego a otros pájaros más, preciosos e inverosímiles… Ninguno de ellos hablaba pero todos eran dóciles y amigables y se instalaban en tu brazo o en tu hombro con una confianza anterior al pecado original. Lo cual se debía a su condición de mascotas y animales de compañía de los soldados que hacían guardia ahí, y durante meses seguidos, en el borde mismo de la base: casamata, sacos terreros, soldados con casco mirando por binoculares… sí, ahí estaba en efecto la razón de la base. El enemigo, más allá, entre los árboles, y siempre invisible. Una representación americana de El desierto de los tártaros, del visionario Dino Buzzati.
Luego pensé que ese enemigo invisible era en cierto modo otra isla y pertenecía al mismo archipiélago. Esto es, en la base cierto número de soldados intenta impedir que la guerrilla entre en ese territorio por así decir fronterizo de Colombia. Pero es que a su modo la guerrilla también intenta impedir que el ejército entre en la selva, una especie de isla nocturna en la que uno se pregunta cómo pueden sobrevivir, perseguidos por armas sofisticadas y radares de calor, y sobre todo cómo lo hacen (a veces no lo hacen) sus cientos de rehenes que esa guerrilla en teoría izquierdista retiene durante años, en busca de ya nadie sabe qué, aunque existen sospechas, y con una crueldad que se inserta por derecho en la del siglo XX y que sólo es comparable a la de los “paramilitares” de enfrente. Lo único claro es que ese proceso que llaman “político” corre a toda velocidad hacia su descrédito, mientras sus protagonistas, de uno y otro lado, se van convirtiendo en los más deslavazados (y viejos) guerrilleros del mundo.
Con los ojos abiertos por esas dos (o tres) grandes experiencias de islas, por así decir, pronto percibí que también había sido una experiencia similar la primera: el curso sobre García Márquez y los lugares de su juventud en el Caribe colombiano, en el que dicté una conferencia, con la participación de jóvenes profesores y periodistas de toda Latinoamérica, organizado por una universidad de Cartagena. Un congreso como otros, se dirá, pero éste tenía la peculiaridad de incorporar una larga excursión por los lugares del joven estudiante, periodista y bohemio García Márquez, y la oportunidad de visitar los sitios todavía inocentes, o casi, de lo que en un futuro más próximo que lejano será una suerte de peregrinación temática. En Aracataca, el pueblo no tan pequeño del que salió García Márquez y que inspira Macondo en buena parte, existe una gran escultura amarilla de homenaje a Remedios la Bella y la estación de tren está decorada con mariposas amarillas, a la espera de un tren, amarillo, que traerá turistas desde Santa Marta. O sea, una suerte de Disneylandia tropical, con las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia en lugar de los 101 dálmatas.
Que el congreso fuese móvil o, por así decir, errante, no significa que no fuese una isla, incluida una excursión al pequeño archipiélago de las Islas del Rosario, en las que tiene casa, como en un símbolo, toda persona que quiera pertenecer en Colombia al cogollo del cogollito. Como la balsa de piedra de Saramago, los congresos intelectuales se mueven de una forma autónoma, con reglas propias, conformando un universo particular, y en ocasiones divertido y estimulante como fue el caso: islas habitadas por los adeptos de cultos que van surgiendo. El de García Márquez los crea con facilidad tropical.
El de los congresos-isla y los cultos como nuevas patrias puede ser un fenómeno internacional, léase al divertido primer David Lodge, cronista del gueto académico anglosajón, pero no tan previsible en Bogotá –ya estamos de regreso–, una ciudad que se caracterizó por un urbanismo altamente civilizado y armónico y que ahora vive uno, por así decir, especializado. Se dirá que en Sevilla convergen en una sola plaza casi todos los comercios relacionados con las novias, pero lo de Bogotá desafía otras muy altas concentraciones como las calles llenas de bares de las ciudades vascas, llamadas senda de los elefantes por el bamboleo de los clientes al entrar y salir de los bares en el esforzado deporte del chiquiteo. Ahora en Bogotá los restaurantes, variados y a veces excelentes y que poco tienen que envidiar, sobre todo en el muy latinoamericano sentido del ambiente, se concentran en diversas calles de la ciudad. Y forman como pequeñas islas gastronómicas.
La lectura de este fenómeno de la archipielización, si se me permite, es tentadoramente fácil: Colombia es un país muy grande (tres veces España) y hoy por hoy inseguro, aunque menos que su leyenda, y no es extraño que la gente se agrupe como los beduinos del desierto, en torno a un oasis: sea un gigantesco club social a dos horas de Bogotá, y en el que los socios ricos destierran la fealdad y la pobreza durante el fin de semana, ya sea una base militar para impedir la llegada de una supuesta revolución, ya sea un congreso de fervorosos seguidores de un escritor que se quieren meter en su culto y en su mundo igual que si fuese un club Mediterranée.
Colombia se rompe en un archipiélago… y no es otro síntoma del cambio climático. A las siguientes preguntas no he podido responder: ¿Es algo nuevo? ¿Es colombiano? ¿Qué es lo que pasa ahí afuera para que la propensión a encerrarnos en islas sea el nuevo urbanismo universal? ~
Pedro Sorela es periodista.