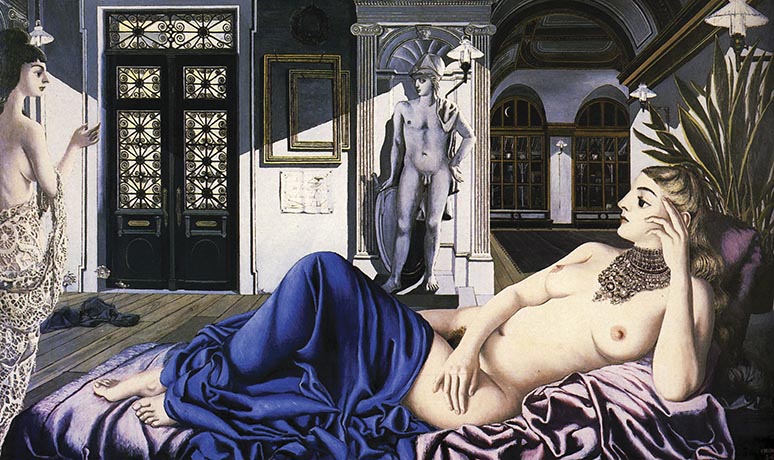Los filósofos no suelen destacarse como críticos literarios. Eso dice Irving Singer en uno de los estudios que ha dedicado a George Santayana (George Santayana, Literary Philosopher, 2000), argumentando que el filósofo está predispuesto profesionalmente al juicio dogmático, mientras que el crítico literario, ante la filosofía, tiende a vagar, apenadísimo, como si fuera el fantasma del padre de Hamlet.
Se conoce que Santayana (1863–1952) fue, por excelencia, el filósofo literario, no porque haya dejado teorías perdurables sobre la literatura ni porque su estética, tenida por neoplatónica, haya sido muy influyente, sino por haber transitado por todos los caminos que unen a la literatura con la filosofía. Rene Wellek, en su Historia de la crítica literaria, reconoce que Santayana, como Croce y Bergson, combinó a la crítica literaria con la filosofía práctica, pero con resultados engañosos, si no es que mediocres. En ese costal, Wellek arroja libros como El sentido de la belleza (1896) y toda la parte estética de La vida de la razón (1905). La poesía, en su generalidad, es para Santayana, descanso, fuente de salud, libertad de la imaginación. Sólo la verdadera poesía (de la que está excluido Shakespeare), elevada a su más alta potestad, es religión y entre sus profetas Santayana sólo incluye a Homero, a Lucrecio, a Dante, a Goethe, a Wordsworth. Se burla Wellek de que Santayana soñase con la aparición de un nuevo tipo de poeta, a la vez religioso, moral y “científico”, fantasía académica no muy distinta a lo soñaban los victorianos.
Santayana es recordado por contarse, con Tolstói y T.S. Eliot, entre el selecto club de aquellos que se han atrevido a levantar la mano contra Shakespeare. En “De la ausencia de religión en Shakespeare”, que sería el capítulo VI de Interpretaciones de poesía y religión (1903), Santayana lo acusa de haber elegido la nada contra la religión, tachándolo de pagano, taciturno y bárbaro. No encuentra ni tragedia humana, ni destino universal ni ley divina en Shakespeare y sólo concede su sobrevivencia por la variedad que de lo humano ofrece. La posteridad, supone, le echará en cara su ignorancia de la filosofía y de la religión.
Amén de carecer de toda justicia histórica, esta andanada contra Shakespeare es curiosa por provenir de un platónico que nada tenía de persignado, alguien que conservó toda la ceremonia, un tanto escéptica, del catolicismo español en el que nació. En su exigencia de que el autor de Hamlet “signifique” moralmente, Santayana se parece extrañamente a los críticos marxistas de su tiempo. Como Sartre ante Flaubert o Lukács ante el “realismo crítico”, Santayana colocó a Shakespeare ante ese cúmulo de expectativas veleidosas que ningún clásico, antiguo o moderno, puede satisfacer frente a la exigencia de un crítico.
Sorprende Santayana cuando encuentra defectuoso lo pagano en Shakespeare, pues desde Gibbon no se conocía pintor más glorioso de la agonía pagana. Dice en Interpretaciones de poesía y religión: “El lecho de muerte del paganismo estuvo rodeado de doctores. Algunos, los estoicos, recomendaron una conversión al panteísmo (con una interpretación alegórica de la mitología con propósito de edificación). Otros, los neoplatónicos, prescribieron en cambio una filosofía sobrenatural, donde la eficacia de todos los ritos tradicionales estaría asegurada por su incorporación en un sistema de magia natural y donde los dioses encontrarían su lugar entre las legiones de los espíritus y los demonios…”
El ensayo sobre Lucrecio en Tres poetas filósofos (1910) es una de las piedras de toque de su filosofía y uno de los ensayos más hermosos que se han escrito en todos los tiempos. En Lucrecio, Santayana encontró la horma de su zapato, como Wilson en Turgueniev o Lukács en Balzac.
A Dante le reconoce Santayana el ser un caso único, el poeta que clasificó el mundo como si fuera un moralista sistemático. Y jugando con la autoridad de Musset, Santayana se pregunta por qué Dante condenó, en apariencia, a Paolo y a Francesca no al tormento sino la felicidad absoluta radicada en el eterno cumplimiento de lo que sus instintos les exigían. Santayana, un célibe, no ignoraba que Dante tenía razón y que no hay tortura más horrible de imaginar que alimentarse eternamente del ser amado. Sorprende, en cambio, que lo ignorase Alfred de Musset, que vivió precisamente ese holocausto con George Sand. Cada generación tiene sus ignorancias, decía Gore Vidal, pero que un romántico (y un romanticoide) como Musset ignore esos resquemores o que los encuentre paradisíacos, da qué pensar y eleva a Santayana por encima de los aprendices románticos.
De la crítica de Santayana (reunida por Singer en Essays of Literary Criticism, 1956) descata, también, el ensayo sobre Shelley, que no le era nada antipático. El conservador Santayana encontraba admirable la pureza del platonismo en el rebelde Shelley, un ángel que no sabe gran cosa del mundo ni de la vida. Festeja en Shelley su alegre, mirífica religiosidad sin cristianismo. El amor a lo bello lo autorizaba a ser vandálico.
No es habitual encontrar en quienes se baten por las teorías (y vaya que éstas gozaron en el pasado reciente de divulgadores y exégetas) una defensa de la belleza poética de la teoría en tanto que teoría como la de Santayana en Tres poetas filósofos: “Cierta especie de sensualismo o de esteticismo ha decretado en nuestros días que la teoría no es poética, como si todas las imágenes y emociones que sacuden una mente cultivada no estuvieran saturadas de poesía.”
Menos mal que Santayana está para demostrar que los filósofos no se destacan como críticos. Otro capítulo a escribirse sería el dedicado a las malandanzas de los críticos en el mundo de la filosofía, como émulos atarantados del padre de Hamlet.
(publicado previamente en el suplemento El ángel de Reforma)

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.