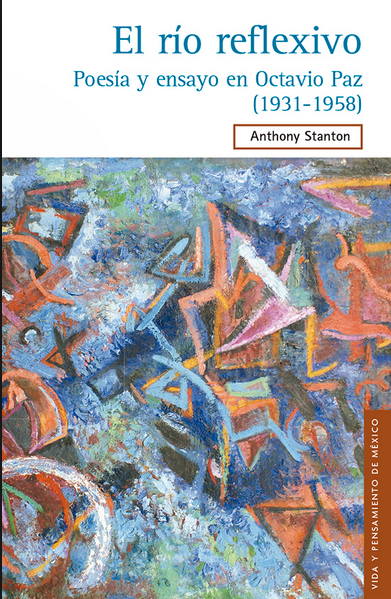Un joven musulmán en la plenitud de sus días ata explosivos a su cintura, ingresa a un café, con personas que no conoce, y, pese a que el sagrado Corán condena el suicidio, acciona los explosivos, se vuela, y vuelan con él todos los contertulios del café. ¿Qué hace posible tan extraño y definitivo comportamiento? A examinar esta pregunta están destinadas estas líneas.
Esta criminalidad no es propia ni se inició en nuestra época, sino viene de muy lejos. Figura ya en tiempos de los patriarcas bíblicos.
Dios ordena a un padre pasar a cuchillo a su hijo más amado. La orden es desquiciada, inverosímil, absurda. ¿Quién inventaría una cosa así? Dios, el Dios oculto, que, según la genialidad teológica judía, es santo. Santo. ¿Puede un santo ordenar que se cometa un crimen bestial como este?
Lo más singular es que Abraham resuelve cumplir la orden. Y con esta singular decisión, por extraño que parezca, estamos ya en el terreno del terrorismo. Kierkegaard en Temor y temblor elucidó magistralmente el contenido y razón de ser de la desatinada orden divina. El mandato se propone, explica Kierkegaard, establecer una sutil distinción, a saber que ética y religión no coinciden. Desde la ética la orden es repulsiva, pero la orden no está en la esfera de la ética, sino en la esfera de la religión, y desde la religión, el mandato no es ni bueno ni malo, id est, no puede ser calibrado por nuestros sentimientos morales. El pecado, según esto, no es falta contra la ética, como pretende la confusa moralina religiosa, sino falta contra Dios. Lo contario de pecado no es virtud, lo contrario de pecado es fe.
Ahora, no solo aparece el drama de Abraham en la Biblia, aparece en otras literaturas, por ejemplo, en la griega: Agamenón tiene que sacrificar a su hija Ifigenia para que la flota griega pueda zarpar de Áulide a Troya.
Y no están solos Abraham y el rey griego en esta ansiedad, está también, en la Biblia, Jefté, quien, duele decirlo, de plano sí acató la orden y mató a su hija. Parece imposible que su historia figure en el libro sagrado.
También Marco Junio Bruto, modelo de virtud y asesino de su benefactor, acaso su padre, el gran Julio César. En la obra de Shakespeare, Bruto es el patriota puro, diamantino (no por nada Bruto fue el héroe más exaltado en la Revolución francesa). Bruto es héroe porque reprime tanto sus sentimientos como lo que le punza en la conciencia moral. Desoye su cariño, su admiración a César, porque eso pesa poco en la balanza frente a matar al tirano y salvar la República, que es lo que lo obsesiona.
La ecuación terrorista empieza por establecer una verdad en calidad de extremo absoluto e indiscutible. Deslumbrado por este absoluto todo lo demás disminuye su fuerza, se apaga. Y en realizar esta verdad puede, y aun debe, hacerse lo que sea.
Bruto es laico, Abraham religioso, pero siguen el mismo protocolo: proseguir una luminosa certidumbre que empequeñece todo lo demás. Por ejemplo, en la Rusia de los veinte lo deslumbrante es la Revolución, la Revolución es tan importante que se puede, y aun se debe, hacer cualquier cosa por ella, aun cometer los crímenes más repugnantes.
Sabemos que la solemnidad, en general, es cosa vana y horrenda, que oculta estrategias de dominio. El terrorismo es un caso de esta solemnidad manipuladora, de seriedad hueca e impositiva que desprecia, niega y conculca las cosas buenas de la vida. El procedimiento terrorista aparece en prácticas comunes de apariencia inofensiva, por ejemplo, cuando el padre, por ansiedad de educar a su hijo, lo golpea. A mí me duele más que a ti, miente el paternal fanático.
La religión, siempre solemne, es terreno propicio para la aparición del terrorismo. La religión se enfría y se calienta, el fervor crece o disminuye. Santa Teresa revela en algunas cartas que atraviesa temporadas en que divaga indiferente, nula, insensible. Pero, claro, cuando se calienta Teresa sube alto.
El inofensivo calentarse de la devoción cobra tonos siniestros cuando implica, como hemos visto, la salida del devoto, no solo del campo de la ética, sino del más elemental sentido común. Aquí asoma la irracionalidad habitual del terrorismo en el que el acto bestial tiene tan dudosa eficacia que se confundiría con una escena de teatro del absurdo.
La acción del fanático no se representa como lo que es, un acto bárbaro, sino como acto heroico, acto meritorio en extremo que lo llena de orgullo a él, a su familia, a su comunidad. Dado esto, ¿puede haber algo más bárbaro y horrendo que el cumplimiento un deber ético superior?
Hay sabios talmudistas, según parece, que calculan que cuando Isaac caminó al sacrificio tenía ya 37 años de edad, con lo que si este Isaac, fuerte, adulto y barbado, admite que su padre, vacilante anciano de más de cien años, lo sacrifique, se cambia el foco de la escena y nace otro drama, diferente, extraño, grotesco, digno del teatro del absurdo; drama en el que el hijo, Isaac, la víctima dispuesta al sacrificio, y no el anciano Abraham, es el verdadero protagonista de toda esta historia.~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.