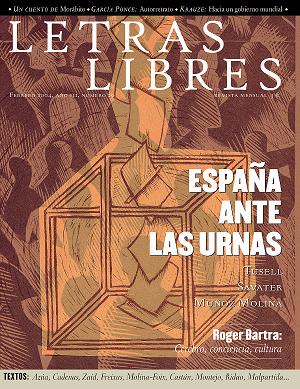Hay un dilema que toda escritora o escritor de ficción debe afrontar: consiste en elegir entre una historia “redonda”, “cerrada” y un texto más abierto o inconcluso. ¡Qué deliciosos escalofríos, qué apasionada lectura, qué admiración por el ingenio del autor, nos producen esas tragedias de Shakespeare o esas novelas de Balzac llenas de golpes de efecto, de melodramáticas sorpresas, de increíbles coincidencias, y en las que, al final, todo cuadra!… La satisfacción estética que deparan es simultáneamente una satisfacción moral: bajo el ropaje de sonido y de furia, bajo la proliferación de personajes y anécdotas, son en el fondo abstractas como ecuaciones: empiezan planteando determinadas preguntas sobre la condición humana —sobre la sociedad y el individuo, la voluntad y el azar, los principios y las pasiones, el autoengaño y el autoconocimiento…— y terminan ofreciendo las correspondientes respuestas. Por eso el siglo XX ha tomado otros derroteros: sus ficciones, o muchas de ellas —los relatos de Carver serían un ejemplo paradigmático—, no dan respuestas, porque no creen que las haya: no pretenden demostrar nada, sino sólo reflejar una realidad cambiante, ambigua, escurridiza, desestructurada.
En lo formal, el andamiaje de la historia “redonda” se sustenta en una base obvia, una base que hoy nos salta demasiado a la vista: la casualidad. Con razón observa David Lodge, en su muy recomendable ensayo divulgativo El arte de la ficción (1992; Península, Barcelona, 1998), que es éste un recurso que se considera más o menos aceptable según las épocas; y la nuestra, tan marcada por el naturalismo, tan poco dada a la suspension of disbelief, no perdona el artificio demasiado visible. Y ese es el problema de La renuncia, traducción española (bastante arbitraria; quizá los editores encontraron el título original pasado de moda) de The Mother’s Recompense, novela publicada en 1925 por la escritora norteamericana Edith Wharton.
Como en otras obras suyas, Wharton nos presenta aquí un mundo social que conoce de primera mano. Nacida en 1862, rica heredera de una de esas familias que formaban el patriciado neoyorquino (microcosmos reflejado en uno de sus mejores libros, Vieja Nueva York), Wharton se casó con lo que mi diccionario de literatura (Laffont-Bompiani) define como “un aristócrata neurasténico de Boston”, del que terminaría separándose. Aunque había empezado a escribir muy pronto, a los once años, tenía cuarenta cuando terminó y publicó la primera de sus numerosas novelas. Es conocida sobre todo por La edad de la inocencia (1920, gran éxito literario —ganó el Pulitzer— y, andando el tiempo, cinematográfico), aunque algunos preferimos otras novelas suyas, en particular La casa de la alegría. También son considerables sus nouvelles, como las reunidas hace unos años por la profesora Teresa Gómez Reus en un libro delicioso: La carta (Ediciones del Bronce, Barcelona, 1999), colección de relatos cuyo denominador común es que una misiva desempeña un papel fundamental en el argumento de cada uno de ellos.
Como buena norteamericana rica y culta, y al igual que su amigo Henry James, con cuya obra tiene la suya tantas concomitancias, Wharton adoraba Europa, sinónimo para ella de “civilización”, y a partir de 1906 su vida transcurriría fundamentalmente en Francia. La doble marginalidad de ser extranjera y divorciada, con un pie en cada mundo —el Nuevo y el Viejo continente, la aristocracia y el demi-monde—, dio a Wharton ese toque de —¿cómo llamarle?…— “extraterritorialidad”, esa distancia crítica, fundamental para ser buena novelista. Y ambos mundos son retratados en La renuncia. Su protagonista, Kate Clephane, es una mujer nacida en la clase alta neoyorquina, pero que abandonó marido, hija pequeña y situación social para gozar de libertad, personal y sexual. Cuando empieza la novela, nos la encontramos con cuarenta y pocos años, llevando una vida sin rumbo en hoteles baratos de la Costa Azul. Pero un súbito cambio de fortuna le permite volver a Nueva York, donde la esperan la riqueza y, sobre todo, el reencuentro con su hija, convertida en una jovencita casadera.
Empieza ahí una intriga, cuyos detalles no desvelaremos por consideración a la lectora o lector, pero que gira en torno a dos pivotes. El primero es uno de los hilos conductores de la narrativa y el teatro occidentales desde La Celestina y Romeo y Julieta hasta Lolita, pasando por Werther, Cumbres borrascosas, Amor de perdición o El sí de las niñas: dos personas que no deberían amarse se aman. Y la otra —la circunstancia por la cual esas personas que jamás se habrían amado de haber sabido quiénes son, se conozcan y enamoren ignorándolo— es una casualidad francamente traída por los pelos.
Wharton describe con agudeza e ironía los dos mundos, el de la alta sociedad comodona e hipócrita cuya única verdadera preocupación es mantenerse unida en defensa de sus privilegios, y el mundillo de medio pelo que se dedica “a jugar a las cartas, al cotilleo, al coqueteo y a todas las emociones artificiales que la sociedad pone con tanta generosidad al alcance de la gente que quiere olvidar”. También es una experta en el manejo de la intriga; lástima que la contraportada de este libro le chafe la guitarra, revelando a quien ni siquiera ha empezado la lectura el secreto que ésta guarda y va desvelando sólo poco a poco… Hay que reconocerle asimismo la sutileza en el análisis psicológico de la protagonista: sus dudas, sus aprensiones, el conflicto interno que desemboca en la aceptación y la serenidad mediante la renuncia al amor (un tema caro a las escritoras desde La princesa de Clèves)… Todo ello, sin embargo, apenas basta para compensar los fallos, en particular el esquematismo de los demás personajes principales (la hija y el amante), que son planos, unidimensionales, meras piezas en el tablero de la intriga. Y ahí es donde esos dos recursos: el amor prohibido y la casualidad, nos resultan inverosímiles y pasados de moda. Porque en Shakespeare o en Balzac, la fascinación de los complejísimos, grandiosos personajes, la exuberante, inagotable riqueza de las intrigas, nos hacen perdonar —o no reparar siquiera en él— el carácter artificioso y convencional de la trama. Aquí, por desgracia, no. Queda, eso sí —y no es poco—, una meditación sobre cómo un ser humano aprende a renunciar, acepta retirarse y, desmitificando la juventud y el amor, escoge una soledad serena en el camino a la vejez. ~
Por mi raza hablará el déficit
cartas02 A continuación, una lista de las únicas cosas que se pueden adquirir hoy en México con 20 centavos (dos centavos de dólar): Un chicle marca Canel's. Un centigramo de canela.…
Henry Louis Gates, JR.
Una semana antes de Navidad, Henry Louis Gates, Jr., despidió 2008, el año en que Estados Unidos eligió a su primer presidente afroamericano, enumerando sus propios logros…
Retornos cervantinos
A punto de alcanzar sus cinco décadas y considerado como uno de los festivales más importantes a nivel internacional por ser un escaparate de actividades artísticas y de creadores de alto…
El dizque encanto de la burguesía / Cuestionario de la pasión gastronómica, parte 6
En esta entrega Ariel González, Juan Carlos Bautista y Fernando Llanos responden el cuestionario gastronómico.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES