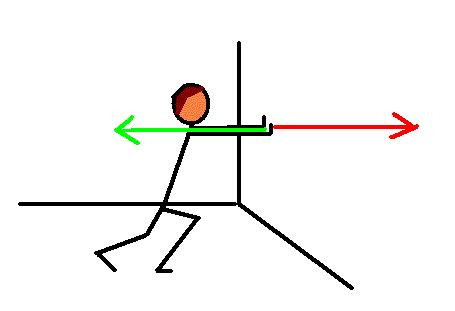Una de las obras más importantes de un escritor –quizá la más importante de todas– es la imagen que deja de sí mismo a la memoria de los hombres. Lo que se sabe de João Guimarães Rosa (Cordisburgo, Minas Gerais, 1908-Rio de Janeiro, 1967) permite que la memoria social que de él se guarda lo presente como un caballero amable y civilizado, y que la memoria cultural lo tenga como el escritor contemporáneo más alto de su país. Provinciano, médico rural, funcionario voluntario de la Força Pública en el periodo de transición (1933) hacia el constitucionalismo federal, diplomático y –por tan sólo, ay, tres días, para él gloriosos– académico de la lengua, su trayecto redondeó a una clase de persona que abundó en América Latina entre los comienzos y los finales del siglo pasado. En efecto, en él se daba la dedicación a lo que se conocía como el dominio de las humanidades y el espíritu, esferas ambas vinculadas a la manifestación del arte, y la voluntad de servicio público entendida como actividad que prestigia a quien la ejerce y que ayuda a garantizar la propia sobrevivencia. De José Enrique Rodó a Jaime Torres Bodet, pasando por Alfonso Reyes, Juan Liscano y José Guilherme Merquior, ese tipo es ya una categoría improbable en un continente que ha postergado sus intereses culturales institucionales en beneficio de las alianzas económico-financieras o las urgencias geoestratégicas.
Guimarães Rosa también fue el representante de un Brasil casi extinto, que desapareció de modo progresivo a partir de la década de los cincuenta y del que ahora quedan algunos vestigios aquí y allá, el Brasil primitivo, agrícola, manufacturero, en el que los hacendados (fazendeiros) mandaban, y vuelto sociológicamente famoso por el retrato que trazó el Casa-Grande y Senzala de Gilberto Freyre. Por su parte, el país que comenzó a dejar atrás tales características fue el que encontró su símbolo en el proyecto de la capitalidad de Brasilia, que marcó el amanecer de un impulso desarrollista. Uno y otro Brasil, a una forma y otra de ser Brasil, Guimarães Rosa daría una voz resonante, brava, única. Puesto en otros términos: su Brasil es a la vez esencialmente arcaico y audazmente moderno. En ese ayuntamiento original hay que discernir la inteligencia de nuestro autor. El portugués es una lengua rancia y añosa tanto por sus orígenes como por su gramática, y sus hablantes transatlánticos, desde Macunaíma al Manifesto antropófago y de éste a la poesía concreta, intentarán conjugar ese arcaísmo con un proceso de apropiación dinámica: la creación de lo que Mário de Andrade llamó una “língua brasiliana”.
El papel que Guimarães Rosa desempeñó, entre 1940 y 1960, en ese escenario de tránsitos fue el de una figura central; o, mejor, alcanzó en 1956 la centralidad al publicar la primera versión (la definitiva es de 1958) de lo que se convertiría en un clásico, Grande sertão: veredas. Se trató, cabe aclararlo, de una de esas centralidades que ganan los solitarios; a pesar de sus cargos diplomáticos y ministeriales, de su papel en Itamaratí y de su desempeño en Europa como cónsul en Hamburgo, entre 1938 y 1942, donde colaboró en denunciar el ascenso del nazismo y, muy especialmente, en auxiliar a los judíos perseguidos, salvando numerosas vidas, fue un escritor celoso de su obra literaria y del curso que trazaba, hábil articulador de su persona dramática y dueño del altivo rigor de los aislados. Nunca usó en su favor las vinculaciones políticas, se mostró reacio a la facilidad y fue intransigente con sus ideales artísticos.
Los títulos que de Guimarães Rosa van apareciendo desde 1940 (Sagarana, 1946; Corpo de baile, 1956) informan que sus asuntos y sus formas quieren marcar desde el comienzo un territorio propio que, a la vez que se inscribe en la evolución de la literatura brasileña, pretende darle a ésta un cauce nuevo y, sobre todo, una ambición de estilo y otra profundidad de calado. De ahí, por ejemplo, que los temas indigenistas y rurales y que las obsesiones ideológicas y sociales, caras al regionalismo, se vuelvan en sus manos menos misionales y más literarias. Hijo de una literatura dominada por el neonaturalismo y la aspiración documental, de una literatura que se ocupa en registrar la decadencia de la aristocracia agraria y la formación de un proletariado urbano, y que en su secuencia histórica provocara la emergencia de unos autores y títulos cansinamente testimoniales y porfiadamente desangelados (es el caso de las piezas de José Lins do Rego, de Rachel de Queiroz, de Graciliano Ramos), Guimarães Rosa se inspira en unas fuentes similares con la explícita intención de retorcerlas y liquidarlas. Su obra es, en este sentido, una impiadosa (y, por momentos, amistosa) empresa de demolición. Ilustremos este punto. En Guimarães Rosa no deja de confirmarse la vieja sentencia de la literatura latinoamericana de que la selva devora a sus hombres. Pero la selva adquiere en él unas resonancias que alían lo primitivo con lo sagrado, que mezclan un mundo que es reconocible y un mundo que es insondable. Para decirlo pronto, asoma algo que es distinto de cuanto se estaba haciendo. Tanto en Sagarana (que reúne doce nouvelles) como en Corpo de baile (que reúne siete “narrativas”), los temas y los problemas apuntan a que el protagonismo sea el de la lengua, no sólo como vehículo de transmisión y comunicación sino como encarnación de esa reverberación inapresable que se empeña en escarbar en el sentido final de las palabras, que inviste al lenguaje con la potencia de lo espiritual y lo simbólico. Más: allí los territorios son reales de lesa realidad pero sus atmósferas empiezan a teñirse de milagrosas cuando no se tornan franca representación de una fuerza sobrenatural o demoniaca. El sertão que recrea Guimarães Rosa colinda con un más allá donde las almas transmigran y las evidencias enseñan sus dobles fondos y sus dobles filos.
Guimarães Rosa confesará en algún momento que Sagarana fue escrito “en siete meses de exaltación, de deslumbramiento”; ese arrebato, todo lo romántico que se quiera, ya anuncia un modo distinto de acercarse a los materiales humanos y literarios. Anuncia algo más, que acabará por volverse marca distintiva de Guimarães Rosa: el designio de que el povo (el pueblo no como entelequia o ideología sino como parábola y destino) encuentre una expresión propia, de la misma manera en que el pueblo mexicano encuentra su expresión en las obras de Juan Rulfo. Dicho de otro modo: allí despunta una ósmosis entre literatura y geografía –y, como prolongación, una ósmosis entre mitología y moral, entre oralidad y escritura, entre pasado y presente. De ahí que la “língua” de Guimarães Rosa tenga claros retumbos portugueses (a menudo se escucha en ella un eco soberbio de Os Lusíadas), aparezca muy marcada por lo brasileño y sea, en definitiva, una síntesis personalísima. De ahí, en un paso más, que en las páginas de Guimarães Rosa crezca la doble certeza de que el caudal del mundo es más fuerte que el hombre, pero que la interpretación del mundo es aún más fuerte.
Grande sertão: veredas implica una culminación. Es un libro que es muchos libros. Es el relato monólogo de Riobaldo, que cree haber hecho un pacto con el diablo y tiene una relación erótica con un joven que es como un querubín y un ángel de la guarda y que al fin resulta ser una mujer sin que la revelación borre (al contrario: la agudiza) la ambigüedad táctica que permea y absorbe al conjunto de las situaciones. Es una recuperación y una reelaboración del cuento popular que hace del diablo un personaje mítico y una suerte de divinidad a la vez concreta y huidiza. Es una narración que recrea el mito arcaico del hombre que se enfrenta a una figura monstruosa o a un laberinto invisible. Es un libro en el que desaparecen las fronteras entre el logos y la razón, entre una forma de civilización y una forma de barbarie. Es un libro que –como el Quijote– recrea críticamente, y paródicamente, a un arraigado género literario, y a sus personajes consuetudinarios, propio de unas tierras brasileñas, y cuyos propósitos apuntan a instigar el equívoco deliberado, la sospecha discernidora, el simulacro como fundamento fantasmal. La cadena de libros posibles expuesta en estas líneas sólo tiene –si es que tiene, cabe reconocerlo– una modestísima y acaso impertinente utilidad retórica. La obra de Guimarães Rosa sucede gracias a su incoherencia y no a su plan, a sus ambigüedades y no a sus explicaciones. La obra es, como sus personajes y sus sucesos, polisémica y polifónica: escribe y borra lo que escribe, dice y niega lo que dice, construye y destruye, una voz es singular y también plural.
Es un libro, entonces, que se vuelve memorable. ¿No es ese alto cometido lo que define a un clásico? ¿No es ese el rango común que vincula a la Odisea, la Divina Comedia, el Quijote, The Waste Land? João Guimarães Rosa, que al final de Grande sertão: veredas sitúa, para cerrarlo y al mismo tiempo para abrirlo, el signo del infinito, sabía que estaba trabajando para sumarse al flujo mítico donde habita lo memorable. Es muy probable que también supiera que una memoria es una tradición. ~
(Rocha, Uruguay, 1947) es escritor y fue redactor de Plural. En 2007 publicó la antología Octavio Paz en España, 1937 (FCE).