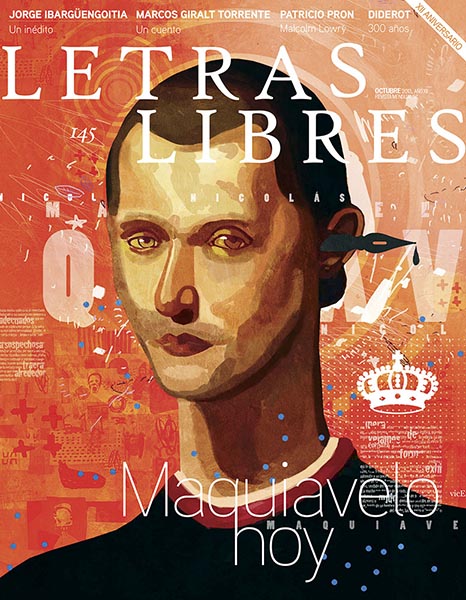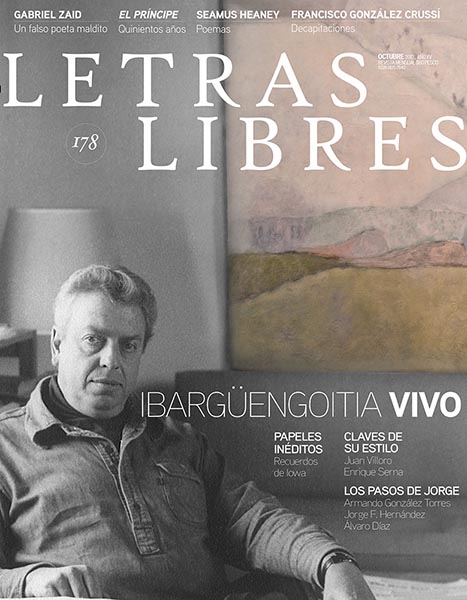Cuando Denis Diderot visitó San Petersburgo, la ciudad tenía setenta años. Se habían construido ya bellos palacios, catedrales, iglesias y palacetes, obra de los mejores arquitectos del siglo XVIII, irguiéndose aislados por aquí y por allá. Sin embargo, durante los cinco meses de su estancia en la ciudad, es decir, durante el largo invierno ruso, Diderot no vio gran cosa. En los primeros días el filósofo no salía del palacio Naryshkin, encerrado entre cuatro paredes a causa de la disentería provocada por beber agua contaminada. Bloqueado en una capital excéntrica y vigilado por el encargado de los asuntos franceses Durand de Distroff y por el canciller Nikita Panin, los contactos de Diderot se limitaron esencialmente a un único círculo, estrecho y marginal: la élite rusa que hablaba francés y la colonia francesa, que terminó por decepcionarlo. No vio ni Moscú ni el campo ni al pueblo.
Su irreligiosidad y su supuesto desaliño le granjearon el desagrado de la élite intelectual de San Petersburgo y la de los miembros de la corte: el filósofo francés parecía demasiado adocenado, y el favor del que gozaba con la emperatriz parecía excesivo para muchos. “Mi padre –escribió madame de Vandeul– estaba tan poco hecho para vivir en una corte que, forzosamente, cometió en ella muchas torpezas. […] Nunca pensó que había que vestirse de manera diferente en un palacio o en un granero; por lo tanto iba a presentar sus respetos a la princesa vestido de negro.” En la imaginación popular se recreaban escenas grotescas a las cuales la zarina, con ánimos de extravagancia, daría más tarde un carácter de autenticidad.
Leopold von Sacher-Masoch –autor austriaco del siglo xix cuya novela La Venus de las pieles le valdrá el honor de dar su nombre a la perversión sexual que ahí describe– incluirá en su Diderot y Catalina II: escenas de la corte de Rusia (1873) una farsa simiesca titulada “Diderot en Petersburgo”. En ella presenta al filósofo frente a los miembros de la Academia de Ciencias, afirmando la existencia de monos parlantes. Desafiado por Catalina II a presentar uno de esos milagrosos animales, Diderot se disfraza él mismo de mono para escapar del ridículo y satisfacer a la emperatriz, de la que, mientras tanto, se ha enamorado perdidamente (¡!). El filósofo metido en una piel de mono es confiado al académico Lagetchnikov que, al descubrir la impostura, se apresta a disecar al falso mono, que es salvado en el último minuto.
Durante un baile de disfraces en el Palacio de Invierno, una semana después de su llegada, Diderot fue finalmente presentado a Catalina II. Entre el filósofo y la emperatriz, la seducción fue recíproca desde el primer encuentro. Por más de cuatro meses se vieron regularmente varias veces a la semana para hablar dos o tres horas frente a frente. Diderot fue muy discreto sobre el desarrollo de estas sesiones de trabajo, pero la zarina había dicho a madame Geoffrin: “Su Diderot es un hombre extraordinario; no puedo terminar mis charlas con él sin tener las piernas magulladas y amoratadas. Me he visto obligada a poner una mesa entre él y yo para ponerme al abrigo de sus gesticulaciones.”1 Lo mismo decía en una carta el abad Galiani, que da testimonio de la llegada de chismes perversos a Nápoles: “¿Qué dice usted de nuestro filósofo? Se dicen cosas terribles de su conducta con la zarina: que se atrevió a lanzarle su peluca a la cara, a pellizcarle las piernas, etc., etc.” Sea lo que fuere, el filósofo toma en serio su papel de consejero del príncipe.
El objetivo de cada entrevista es fijado de antemano y Diderot efectúa día tras día, con vistas a estas charlas, un considerable trabajo de preparación: escribe un buen número de páginas que son objeto de una lectura seguida de una discusión. Para tener una idea de los intercambios entre Catalina y Diderot en el gabinete de San Petersburgo, disponemos de los Mélanges philosophiques, historiques, etc. (Misceláneas filosóficas, históricas, etc.), título auténtico del manuscrito convertido posteriormente en Entretiens avec o Mémoires pour Catherine II. Se trata de un cuaderno de 388 páginas escritas en menos de dos meses, releído, completado y clasificado a principios de diciembre, que Diderot entregó a la emperatriz poco tiempo antes de su partida hacia finales de febrero.2 La página del título lleva la mención: “Del 15 de octubre al 3 de diciembre”, sin duda porque Diderot tenía la intención de dejar Rusia en enero. Pero nuevas cuartillas encontradas por Émile Lizé en 1977 muestran que las charlas se reanudaron después de esta fecha y hasta el final de la estancia del filósofo.
Encontrado gracias a la indiscreción de un bibliotecario, publicado por primera vez por Maurice Tourneux en 1899, el fastuoso manuscrito consta de sesenta y seis memorias o cuartillas. La variedad de las materias es sorprendente. En la primera, Diderot describe extensamente la evolución histórica, política e institucional de la monarquía francesa de la que denuncia las incoherencias y las disfuncionalidades. Al ser solicitado de manera entusiasta por Durand de Distroff, el filósofo se ve obligado a proponer, en el segundo capítulo, un plan de paz ruso-turco apoyado por la corte de Francia, lo que provocó la cólera de la emperatriz.
El proyecto de sociedad propuesto por Diderot reclama el surgimiento de un tercer Estado urbano y comerciante, lo que supone una revolución en el hábitat y el urbanismo: es necesario “hacer calles”, luego atraer trabajadores a las ciudades liberándolos, crear industrias, no como lo hizo Pedro el Grande, industrias de lujo –porcelana, vidrio, tapicería, etc.– sino forjas y fundiciones útiles para todo el pueblo. En otra parte del texto se aborda la administración de la justicia y el establecimiento de una función pública con concurso general. La capital debe gozar de un urbanismo sano. Debe ocupar una situación central en el imperio, es el caso de Moscú, que Diderot prefiere a la artificial capital de San Petersburgo: “Una capital situada en el extremo de un imperio es como un animal cuyo corazón estuviera en la punta del dedo o el estómago en la punta del dedo gordo del pie.” En cuanto a la monarquía, Diderot sugiere que sea garantizada por elección popular. Insiste en la necesidad de establecer instituciones representativas que pongan fin al “despotismo” tradicional en Rusia, preconiza la igualdad civil y la disminución de los privilegios nobiliarios; se arriesga incluso a sugerir una reducción sistemática del vasallaje. No son estas, por lo demás, las únicas ideas audaces que propone, pues recomienda también el divorcio y la enseñanza de la anatomía a las jóvenes con ayuda de los cuerpos de cera de la señorita Biheron, que tanto ilustraron a madame de Vandeul: “Es así como corté de tajo la curiosidad de mi hija –recordaba Diderot–. Cuando supo todo, ya no intentó saber más. Su imaginación se calmó y sus costumbres conservaron su pureza.”
La educación ocupa un lugar importante en los Mélanges. Un siglo antes de Jules Ferry, Diderot preconiza la educación pública, obligatoria y gratuita, subraya el valor de la emulación entre los alumnos y denuncia los castigos corporales. Denuncia asimismo el teatro de las escuelas y recomienda en su lugar ejercicios científicos públicos. Estas ideas eran novedosas en una época en la que se obligaba a los niños a seis días y medio de estudio a la semana durante once meses al año con un recreo de media hora diaria.
El diálogo entre el filósofo francés de las Luces y la Semíramis del Norte estaba sometido a severas obligaciones muy bien analizadas por Georges Dulac.3 El autoescarnio no es raro en él, y el filósofo ridículo es uno de los papeles que Diderot juega con mayor placer. Cuando se arriesga a teorizar, multiplica excusas y precauciones, pues no ignora que el filósofo no puede pretender ejercer una especie de tutela sobre la zarina. Con una aparente ingenuidad, empleando frases halagadoras para su interlocutora, recurre a registros discursivos muy elaborados y variados –exposiciones históricas, diálogos, escenas de comedia, fábulas, prosopopeyas– para enmascarar el papel al que aspira en secreto.
Los Mélanges philosophiques destinados a Catalina II son el primero o uno de los primeros escritos en que Diderot emplea la nueva palabra “civilización” en el sentido de acción o proceso con vistas a civilizar. En el siglo XVIII el debate sobre la civilización –la primera aparición de la palabra ocurre en 17574– no está vinculado solamente a la acción de los misioneros con los pueblos salvajes, sino también al imperio de Rusia, particularmente concerniente a la política de civilización de Pedro el Grande. Según dice Voltaire en su Historia del imperio ruso bajo Pedro el Grande, el zar fue el prototipo del legislador, ya que formó su país de la nada. Civilizar Rusia era remodelar “desde arriba” siguiendo el modelo de las sociedades de Europa occidental. Rousseau, que sostiene que la civilización es un signo de vejez y decadencia de la sociedad, rechaza tajantemente esta concepción de la civilización: al imponer a Rusia modelos extranjeros, escribe en El contrato social, Pedro el Grande terminó por empujar a su país hacia este estado de decadencia general que caracteriza precisamente a las sociedades occidentales. Su error fundamental fue haber querido “hacer alemanes, ingleses, cuando habría tenido que empezar por hacer rusos”; el zar “quiso civilizar” a su pueblo cuando lo que se necesitaba era “hacerlo más fuerte”.
A mediados de los años sesenta, la posición de Diderot es mucho más cercana a la de Voltaire que a la de Rousseau. El salvaje es ciertamente más independiente que el hombre civilizado, pero es este último quien, gracias a la propiedad, es más feliz y, a final de cuentas, más libre. Reuniéndose en sociedades, los hombres abandonan una porción de su independencia, pero la propiedad les abre el camino hacia las comodidades de la civilización. Solo la civilización permite al hombre salir del embotamiento en el que permanece en estado salvaje: “Habría que comenzar muy pronto a fortalecer al hombre civil y civilizado contra el hombre salvaje y natural”, se lee en los Mélanges philosophiques.
Se sabe que poco después de su advenimiento al poder, Catalina II había manifestado grandes ambiciones en cuanto al desarrollo de su imperio, así como su deseo de apoyarse para ello en grandes hombres e ideas venidos de Occidente. A partir de 1766, Diderot se comprometió en cuerpo y alma con la política llevada a cabo por Catalina II para “trasplantar” las ciencias y las artes en Rusia. Reclutaba, algunas veces no sin dificultades, técnicos, artesanos y artistas a los que intentaba convencer de irse a Rusia y, por otra parte, estaba al pendiente de los jóvenes artistas rusos acogidos como pensionarios por la Academia Real de Pintura y Escultura. Sin embargo, no tardó en cuestionar una parte de su programa civilizador. La razón era que los artistas, los técnicos y los profesores regresaban a menudo descontentos por haberse sentido más o menos inútiles en una sociedad poco preparada para recibirlos. En 1772, el filósofo sacó conclusiones muy críticas de esta fallida experiencia en un manifiesto publicado por la Correspondance Littéraire en la entrega del 15 de noviembre. Titulado “Hay que empezar por el principio”5 y claramente destinado a la emperatriz, puede ser considerado como una especie de declaración de principios previos al viaje del filósofo a Rusia. Diderot explica ahí que se ha comenzado el “edificio por el techo” al importar talentos del extranjero, mientras que habría sido necesario “empezar por el principio”, es decir, comenzar por favorecer al pueblo productor de riqueza, para que Rusia tenga un día sabios y artistas autóctonos: “Aprendan a cultivar la tierra, trabajar las pieles, fabricar las lanas, hacer zapatos; y, con el tiempo, sin que siquiera tengan ustedes que intervenir, se harán en su país cuadros y estatuas, porque de estas condiciones de pobreza se elevarán casas ricas y familias numerosas.” Las transformaciones que Rusia necesita deben efectuarse gracias a una puesta en movimiento del conjunto de la sociedad a partir de su centro, más que por aportes extranjeros que la nueva capital, esencialmente cosmopolita, ha estado destinada a facilitar.
Durante cierto tiempo, Diderot creyó probablemente que Rusia era como una tabla rasa en la cual un legislador filósofo –¿él mismo en este caso?– podía trazar la ruta hacia una sociedad nueva, no desde arriba y desde el exterior, sino desde abajo y desde adentro. El programa de reformas económicas y sociales que presenta en San Petersburgo debe en primer lugar llevar a la supresión del vasallaje, luego a crear una nueva capa social de artistas y comerciantes, es decir un tercer estado urbano y comerciante, que debe garantizar un desarrollo autóctono en Rusia. Oponiéndose a Voltaire que había elogiado la política intervencionista de Pedro I, Diderot rechaza toda forma de dirigismo en favor de un desarrollo autoorganizador del cuerpo social. Una sociedad debe evolucionar sin obstáculos, sin un modelo subsistente impuesto, respetando solo algunas reglas fundamentales. A semejanza de un organismo viviente, la sociedad no obedece a las reglas de la mecánica de los sólidos; su complejidad es tal que entre más reglamentaciones impone el legislador, más se desregula el todo: “No hay que intervenir demasiado, todo se ordenará solo y estará suficientemente protegido. Una manera de volver un problema insoluble, es aumentar los requisitos: no hay que gobernar en exceso.” El punto de partida en la obra de la civilización no es dado por una acción que viene de la cima del Estado; Diderot aconseja que se predique con el ejemplo: “Lanzado entre salvajes, no les diría: construyan cabañas que les aseguren un retiro cómodo contra las inclemencias del tiempo. Se burlarían de mí. Pero yo construiría mi cabaña. Los tiempos difíciles llegarían. Yo gozaría de mi previsión. El salvaje lo vería y al año siguiente me imitaría.” Lo mismo es válido para un pueblo esclavo como el pueblo ruso, al que hay que mostrar las ventajas de la libertad: “Hay que hacer lo mismo con un pueblo esclavo que con un pueblo salvaje: convertirlo poniéndole el ejemplo, […] yo no diría a un pueblo esclavo: sé libre, le mostraría las ventajas de la libertad y él la desearía.”
Así que no hay que comenzar el edificio por el techo, hay que “empezarlo por el principio”: crear una colonia concebida para formar al pueblo en el aprendizaje de la libertad y que se convertirá en el punto de partida de un programa de civilización que desde el interior del país debe llegar a asegurar la prosperidad de la nación. Solo así se podrá salir de una situación en la que no hay sino tiranos codiciosos y esclavos embrutecidos.
Durante su estancia, Diderot investigó en San Petersburgo sobre los recursos de Rusia, la población, las manufacturas, la actividad comercial, las condiciones sociales, los establecimientos educativos. Jacques Proust conjeturó con verosimilitud que las informaciones que Diderot trataba de obtener estaban destinadas a una edición rusa de la Enciclopedia cuyo proyecto lo obsesionaba desde varios años antes, como lo prueba por ejemplo el fragmento titulado “De la Enciclopedia” en los Mélanges philosophiques: “Sería muy digno de Su Majestad Imperial desempeñar el papel opuesto al que se desempeñó en Francia y llevar la Enciclopedia, que no es sino un valioso manuscrito, al estatuto de obra de arte. Confieso que me daría mucho gusto escribir en el frontispicio: ‘Los franceses lo quisieron mediocre; la soberana de los rusos lo convirtió en una joya.’” Diderot se jactaba de que volvería a reunir a todos sus antiguos colaboradores y pretendía llevar el proyecto a término seis años después de que regresara a París. La emperatriz, le escribe a su mujer, le prometió cuarenta mil rublos, o doscientos mil francos. Jacques Proust estimó que la emperatriz no hacía más que darle largas puesto que se temía demasiado la libertad de palabra del filósofo en materia de política y religión. La Enciclopedia rusa no vio nunca la luz.
Diderot permaneció cinco meses en la capital rusa. Aunque magníficamente alojado y con derecho de picaporte en el gabinete de la emperatriz, se da cuenta de que siempre está suspirando por los suyos. De regreso a La Haya, el 5 de abril de 1774, Diderot se instala de nuevo en casa de los Golitsyn para una estancia de varios meses. En Petersburgo, se había comprometido a publicar la edición francesa de los edictos de Catalina II para el establecimiento de diversas instituciones de caridad y de enseñanza: se trata de una publicación casi oficial destinada a dar a Europa la imagen más halagadora de la política civilizadora de la emperatriz de Rusia.
Diderot debió constatar con satisfacción, al revisar la traducción de los Plans et statuts, que varios argumentos de su Fragmento político (1772), titulado “De la necesidad de empezar por el principio”, ocupaban aquí un buen lugar, aun si las conclusiones políticas a las que llegaba Catalina II, o Iván Betski en nombre de ella, diferían de manera evidente de las suyas. Mientras que Diderot había preconizado abolir el vasallaje para permitir al pueblo trabajar y enriquecerse de manera progresiva, el portavoz de la zarina proclamaba a la manera de Helvétius: “Todos los bienes y todos los males de la sociedad vienen de la buena o de la mala educación.”6 Las recomendaciones de Diderot formuladas desde antes de su partida a Rusia no habían caído por lo tanto en oídos sordos. Sería demasiado simplista creer, concluye Georges Dulac, “que el interés de la emperatriz por la filosofía de las Luces tenía principalmente una intención propagandística. La zarina abrevaba en ella sobre todo materia con la cual alimentar sus proyectos de modernización del Estado ruso, y sabía muy bien cómo utilizarla según sus objetivos”.
Sabemos que el Plan de Diderot no fue adoptado por la emperatriz, que prefirió el del austriaco Jankovic de Mirievo. Sin duda este último tenía más en cuenta las necesidades del Imperio y de la realidad rusa, que Diderot conocía mal. El filósofo partía del mito de la tabla rasa: Catalina llega a un momento en el que el fanatismo es vencido (es al menos lo que parece pensar Diderot). Todo es posible: “El gusto por la verdadera ciencia reina en todas partes. […] Ya no hay viejas instituciones que se opongan a sus puntos de vista. La zarina tiene ante sí un vasto campo, un espacio libre de todo obstáculo en el cual puede edificar a su entera voluntad.”
Finalmente, fue solo a mediados de octubre cuando Diderot dejó La Haya en compañía de su amigo Grimm, que acababa de llegar de Rusia. Viajan juntos hasta Bruselas y luego Diderot prosigue solo hasta París adonde llega el 21 de octubre de 1774. Diderot empezó a sacar lecciones de su estancia en Petersburgo. Los diez años de vida que le quedaban estarían marcados por esta experiencia. ~
_________________________
Traducción de Arturo Gómez-Lamadrid
Fragmento del libro Diderot. Le combattant de la liberté, publicado este año por la editorial Perrin.
1 Véase F.-L. d’Escherny, Mélanges de littérature, d’histoire, de morale et de philosophie (Misceláneas de literatura, historia, moral y filosofía), París, 1811, t. iii, p. 131.
2 Diderot le dejó también una versión disfrazada de Le rêve de d’Alembert (El sueño de d’Alembert) y veinticinco “fragmentos” que contienen en germen los futuros Éléments de physiologie (Elementos de fisiología).
3 En “Le discours politique de Pétersbourg” (“El discurso político de Petersburgo”). Puede leerse (en francés) en: bit.ly/17RJsg0.
4 G. Goggi piensa que Diderot encontró el concepto de civilización en los artículos del abad Nicolás Baudeau publicados en 1766 en el periódico de los fisiócratas Les Éphémérides du Citoyen. Véase “Diderot et le concept de civilisation” (“Diderot y el concepto de civilización”), en bit.ly/1fR1P7n.
5 Es el último de los Fragments politiques échappés du portefeuille d’un philosophe (Fragmentos políticos escapados del portafolios de un filósofo). Otra versión del texto lleva por título “Sur la Russie” (“Sobre Rusia”).
6 I. Betski, Les plans et statuts des différents établissements ordonnés par Sa Majesté Impériale Catherine II pour l’éducation de la jeunesse et l’utilité générale de son empire (Los planes y estatutos de los establecimientos ordenados por Su Majestad Imperial Catalina II para la educación de la juventud y la utilidad general de su imperio), Ámsterdam, 1775, t. ii, p. 3 de la edición in-4.
(Linz, 1955) es profesor en la Universidad de Nantes y especialista en literatura francesa del siglo XVIII.