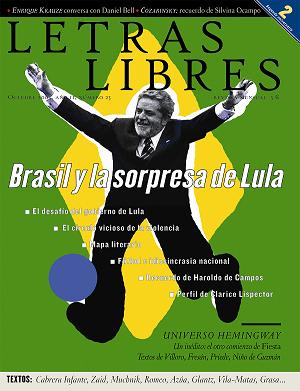Antes de suicidarse en 1961, el siempre autodestructivo Ernest Hemingway resucitó varias veces: sobrevivió a un obús de la Primera Guerra Mundial, a un accidente de avión que le dio la oportunidad de leer sus propias necrológicas y, cuando todos ya habían enterrado su carrera literaria, publicó El viejo y el mar.
Y todos volvieron a caer en las redes de Hemingway.
EL ANZUELO. El 1 de septiembre de 1952 apareció la nouvelle de 27 mil palabras en un número de Life, que le pagó al escritor 1,10 dólares por cada una de ellas. Fue un buen negocio. Se vendieron cinco millones de revistas en 48 horas. El 8 de septiembre la editorial Scribner’s puso a la venta el libro —con diseño de portada de la joven Adriana Ivancich, por la que Hemingway había perdido los papeles— y no dudó en encargar la segunda edición una hora después de que hubieran abierto las librerías y hubieran volado los primeros cincuenta mil ejemplares. En su libro Hemingway y su mundo, Anthony Burgess describe con precisión y gracia la Viejomarmanía y sus porqués:
Su impacto fue increíble. Se predicaron sermones basándose en él, el autor recibió cientos de cartas laudatorias día tras día, por las calles la gente le besaba llorando, su traductor al italiano dijo que apenas podía traducir por las lágrimas, y Batista le concedió a Hemingway una medalla honorífica “en nombre de los pescadores profesionales de peces-espada desde Puerto Escondido a Bahía Monda” […] Es fácil comprender por qué la novela fue, y sigue siendo, tan universalmente popular: trata del valor mantenido frente al fracaso.
Tiene razón Burgess: el hombre es un animal raro y pocas cosas le resultan más agradables y disfrutables que presenciar —de lejos y de cerca, en un libro— la épica de la derrota de otro. Y la cosa se pone mejor aún cuando la prolija narración de una caída está firmada por el inesperado vuelo de quien se pensaba tenía ya las alas rotas. Hemingway —luego de haber soportado el desprecio crítico por Al otro lado del río y entre los árboles, su involuntariamente autoparódica novela de amor otoñal— volvía por su fueros para contar la viril saga de un pescador cubano de nombre Santiago que luego de una lucha a muerte vence a un gigantesco pez espada sólo para contemplar, impotente, cómo se lo devoran los tiburones. La trama, claro, se presta a múltiples interpretaciones: ¿Metáfora de un último combate? ¿Hemingway era el pescador o el pez? ¿Los críticos eran los tiburones? ¿Cuba era el paraíso recuperado o el infierno obtenido?
Hemingway —bien macho y bien lejos de todas esas mariconadas— en su momento advirtió que “no hay simbolismo. El mar es el mar. El viejo es el viejo. El pez es el pez. Nada más. La puta mar, como dicen los cubanos”.
Faulkner —sureño e irónico— escribió que era el mejor libro de Hemingway y “el mejor de cualquiera de todos los nuestros”; pero agregó: “Esta vez Hemingway descubrió a Dios, al Creador… Está bien. Alabado sea el Señor que nos hizo, nos ama y nos compadece a Hemingway y a mí; y que nos impida volver a ocuparnos de él de aquí en adelante”.
En cualquier caso, a Hemingway la divina idea le venía de lejos. Ya en 1936 había publicado en el mensuario Esquire una crónica con el título de “On the Blue Water” a partir de una historia que le había contado un pescador. Los años, y su relación con el legendario y recientemente fallecido a los 104 años de edad Gregorio Fuentes —patrón de su yate Pilar—, hicieron el resto. La idea original de Hemingway era que la historia de Santiago fuera el último tramo de un largo libro sobre el mar a titularse The Island and the Stream, que fue editado póstumamente en 1970 con el título de Islands in the Stream (Islas en el golfo, en la edición en castellano) y en donde aparece, al principio, otra larga secuencia —para mí más lograda que la de la nouvelle— de pesca y persecución, esta vez protagonizada por un pescador adolescente bajo la vigilante y orgullosa mirada de su padre. La idea, supongo, era abrir y cerrar la novela con un pez poderoso y con pescadores perfectamente conscientes —en su juventud o en su vejez— de que ya nunca les volvería a suceder algo igual.
LA CARNADA. Nada igual volvió a sucederle a Hemingway: El viejo y el mar ganó el Pulitzer correspondiente a ese año, se convirtió en best-seller mundial, dio lugar a una película horrible con Spencer Tracy que Hemingway detestó, y fue tiro de gracia a la hora de por fin cazar el Nobel de 1954. Ahora bien: ¿es tan bueno El viejo y el mar? Confieso que tenía un recuerdo difuso del libro, que no me gustó nada cuando lo leí y que entonces no pude evitar emparentarlo con esos cortometrajes for-export de dibujos animados de Disney con gauchitos voladores, loros cariocas, toros sensibles y avioncitos correo chilenos con los que Walt pretendía conquistar el mundo. Sí, hay algo de la funcional universalidad alegórica de El principito, de Platero y yo y de Juan Salvador Gaviota en El viejo y el mar —lo mismo ocurre con las también breves y parabólicas La perla de John Steinbeck y Una fábula de William Faulkner— que pone un poco los nervios de punta. Ese tufillo corderil de libro cuasi de autoayuda disfrazado de lobo. No sé. Y es ciencia: el mejor Hemingway no está en los jadeos de sus novelas (con la excepción de The Sun also rises alias Fiesta) sino en el largo aliento de sus cuentos. Se sabe que sus inmediatos imitadores y el posterior aluvión sucio de los minimalistas no hicieron más que destacar los aspectos caricaturizables de su estilo. Se sabe también que Hemingway era un patán, una mala persona y que Fitzgerald y Faulkner fueron, siguen y seguirán siendo mucho mejores que él.
Así que, lo confieso: volví a acercarme a El viejo y el mar con la caña en alto y sin bajar la guardia. Hacía mucho que no leía a Hemingway y —¡sorpresa!— ahí estaba otra vez ese estilo que te gana de a poco pero enseguida: la frase precisa, la naturaleza del mundo inseparable de la naturaleza del hombre, la repetición tres o cuatro veces de una misma palabra en una sola oración y una ininterrumpida sucesión de milagros como —voy a escribirlo en inglés— “The sky was clouding over to the east and one after another the stars he knew were gone”. Pero El viejo y el mar no es mejor que sus últimos victoriosos relatos derrotistas como “La nieve del Kilimanjaro” o, especialmente, “La corta y feliz vida de Francis Macomber”. Lo que molesta o irrita de El viejo y el mar es, paradójicamente, sus virtudes marketing de librito perfecto: es turístico, aleccionador, breve, contundente, ideal como primer libro a leer por los estudiantes de inglés del planeta y —en la cuidadosa revisitación y reciclaje de momentos en la vida y obra del autor— definitivamente hemingwayano. Es, sí, el libro más populista de un escritor popular. Un Hemingway para millones donde, tal vez, la culpa no sea del que firma sino de esa multitud que lo lee como libro/estandarte y siente que ha rendido la asignatura correspondiente y a otra cosa. De algún modo, más que un libro, El viejo y el mar es un eslogan pegadizo y un lugar común inmediato. Un Moby-Dick fácil y light (Hemingway, siempre peleándose con los mejores que él, definió a la obra maestra de Melville como “buen periodismo y mala retórica”); lo que fue y no deja de ser un logro pero, también, un arpón de doble filo. Así, lo que distingue y mitifica a El viejo y el mar —último libro publicado en vida por Hemingway y, para muchos, perfecto destilado de su credo y estética— está en realidad fuera de la literatura, y por eso es uno de esos contados artefactos extraliterarios más allá de las bondades de su prosa que de tanto, como un huracán caribeño, arrasan con todo. Incluyendo a Hemingway.
Sus camorreras cartas de por entonces muestran a un campeón súbitamente recuperado en el último round, luchando con todos, insultando a los escritores jóvenes y burlándose de los muertos. Entre líneas, resulta evidente que el fantasma navideño y cada vez más poderoso de Fitzgerald —quien tanto lo ayudó y lo quiso hasta el final, a pesar de todo— no lo dejaba dormir en paz y que, sabía, El viejo y el mar había sido el último regalo de una vida que ahora empezaba a pasarle la cuenta y pedirle explicaciones.
Al poco tiempo, Fidel y el Che entraron en La Habana y Hemingway ya no pudo volver a pescar en el Pilar o a ocupar su mesa en el Floridita. Se deprimió mucho y se distrajo rescribiendo a conveniencia su pasado en la tan infamante como formidable A Moveable Feast (París era una fiesta), y armando y desarmando El jardín del Edén, una extraña y perversa y fascinante novela que recién aparecería en 1987. Empezó a desconfiar de todo y de todos, intentó suicidarse varias veces, recibió electrochoques y supo que el cazador ahora era la presa. Era una leyenda viva para todos y muerta para sí misma. Las últimas fotos lo muestran caminando por los bosques nevados de Ketchum; pateando latas o sonriendo a cámara con una sonrisa enorme y amplia y llena de dientes que se olvidaron de cómo morder. Un funcionario de la Casa Blanca le pidió una frase para un volumen conmemorativo que sería entregado al recién investido presidente Kennedy. No se le ocurrió nada, no podía escribir una palabra. “Ya no quiere salir, nunca más”, le dijo llorando a su última esposa.
Un amanecer de domingo se le ocurrió una última gran idea para un último breve cuento. Una ficción súbita, un microrrelato. Bajó a su estudio y la escribió de un tirón, de un tiro: “El viejo y el rifle”. ~
Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).