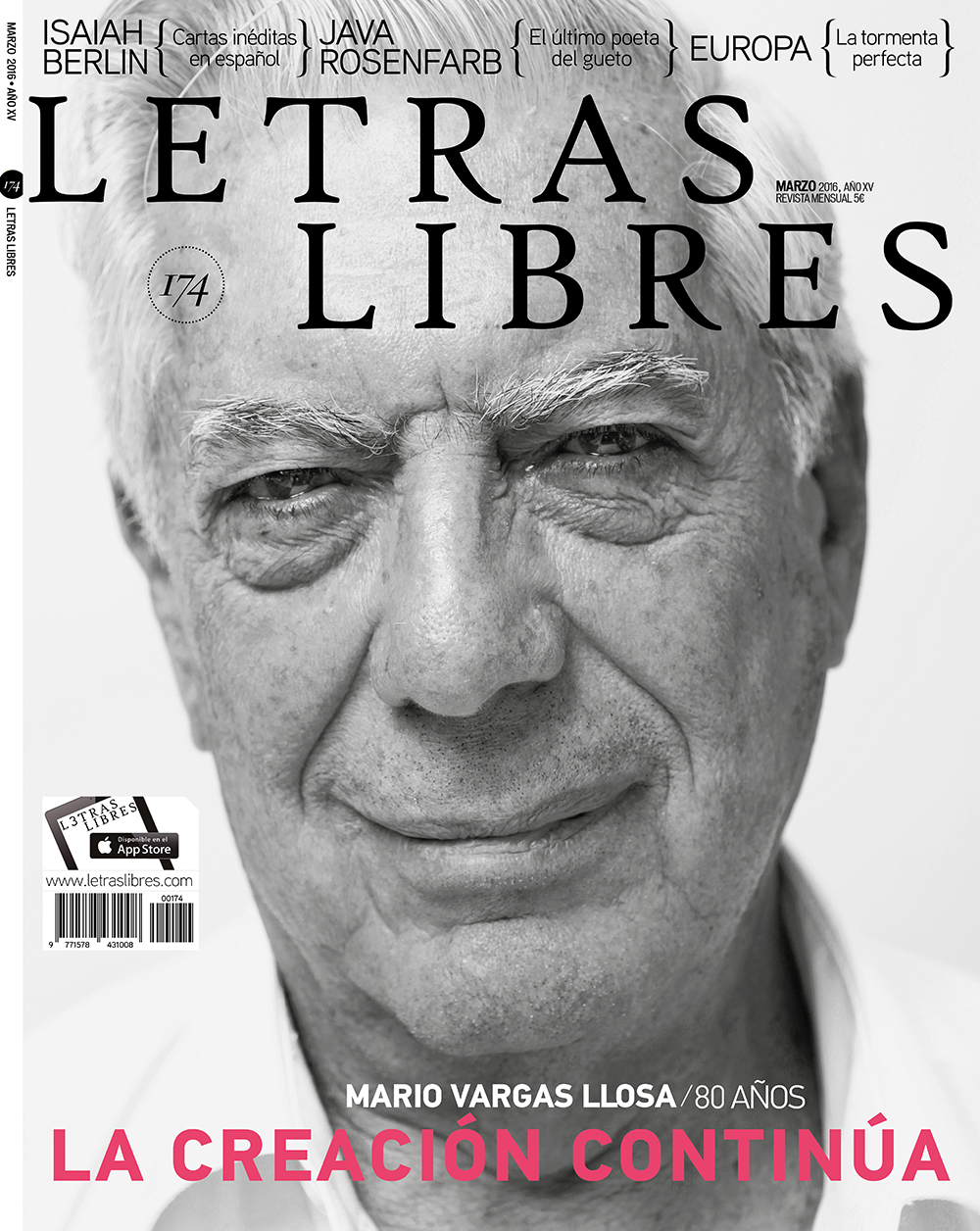Penelope Fitzgerald (Lincoln, Reino Unido, 1916-Londres, 2000) es una escritora raramente normal o normalmente rara. Nadie la definió mejor –tanto a ella como a lo suyo– que Sebastian Faulks cuando dijo que “leer una novela de Penelope Fitzgerald es como que te lleven de paseo en un auto muy peculiar. Todo en él es de la mejor calidad: el motor, la carrocería y el interior; todo te llena de confianza. Entonces, luego de dos o tres kilómetros, alguien arroja el volante por la ventanilla”.
La sensación –en cierto sentido– es la que se siente cuando se lee, también, algún título de su contemporánea Iris Murdoch. Pero, mientras que la expansiva Murdoch (de quien estos días se presenta su monumental y política y amorosa El libro y la hermandad, en Impedimenta, la editorial que también está publicando la obra de Fitzgerald) nos narra siempre el Big Bang y lo que sucede después, hasta el infinito y más allá, Fitzgerald (“Cuando entregué mi primer libro, mi editor le cortó los últimos ocho capítulos. Me dijo que nadie leería algo tan largo. Desde entonces, he adoptado ese principio. Siempre sentí que contarle demasiado a un lector es insultarlo”) opta por el camino inverso partiendo desde los confines del universo hasta alcanzar, en reversa y como se dice que tarde o temprano sucederá, el núcleo de la compresión absoluta: la mínima pero definitiva expresión del todo.
Y otra diferencia: las novelas de Murdoch acaban pareciendo capítulos sueltos y desordenados que acaban conformando un único tapiz colosal y shakespeareano, mientras que las de Fitzgerald –aunque compartan todas su prosa tan delicada como sintética– se plantan aisladas y aparentemente irreconciliables en sus tramas que coinciden, sí, en una propensión a la catástrofe de sus “héroes ingenuos” masculinos y en una vocación de contarlo todo desde la más mínima expresión. Alguien ha dicho que el efecto de un libro de Fitzgerald es, siempre, alcanzada la última página, la formulación de un reflejo y automático interrogante: “¿Cómo lo hizo?”
En lo personal, cuando leo a Fitzgerald –quien, como escribió alguien, “al igual que Jane Austen hace que los Sex Pistols parezcan un puñado de chiquillos inofensivos”– siento muchas ganas de no ser un lector que escribe. Es decir: me gustaría no ser escritor; y así no tener que ser todo el tiempo dolorosamente consciente de las constantes lecciones que imparte Fitzgerald. Me gustaría poder ser un lector puro, a secas; y no percibir, apenas entre líneas susurradas, pero como un estruendo divino, todo lo que Fitzgerald te demuestra que no fuiste y no eres y nunca serás como escritor, obligándote a preguntarte, sí, ¿por qué no podré hacerlo?
Y una última y atendible particularidad: es patrimonio de los grandes de verdad que sus fans y admiradores no se pongan de acuerdo acerca de cuál y qué es lo mejor que ha hecho Fitzgerald. Así, están los que prefieren las recreaciones londinenses sutilmente autobiográficas en Human Voices, At Freddie’s y A la deriva (con la que ganó un discutido y neutral y por descarte Booker al no ponerse de acuerdo los jurados si le correspondía a William Golding o a V. S. Naipaul; Fitzgerald volvería a ser finalista del premio en tres ocasiones); los que vuelven una y otra vez a la tragicomedia casi pastoral de La librería (próxima a ser llevada al cine por Isabel Coixet); los que juran por la La flor azul perfumando la Alemania de Novalis; los que no dejan de viajar a esa suerte de reformulación muy personal del dionisíaco e italiano mundo de E. M. Forster que es Inocencia (mi preferida; con ese cameo desolador y epifánico de Antonio Gramsci) o a la miniaturización de la épica rusa de El inicio de la primavera; los que insisten en que La puerta de los ángeles (la última hasta ahora en ser traducida a nuestro idioma) revoluciona a la vez que cierra toda futura posibilidad para cualquier mistery filosófico con universidad y átomos y espectros; o los que defienden a su debutante y muy tardío y gracioso thriller victoriano-museológico-egipcio The Golden Child (escrito para divertir a su complicado y alcohólico y entonces agonizante marido y exmilitar). Los hay, incluso, quienes aseguran que la verdadera grandeza de Fitzgerald pasa por sus disciplinadas a la vez que sui generis biografías del pintor prerrafaelita Edward Burne-Jones; de la poeta suicida Charlotte Mew y su grupo; y del propio padre de Fitzgerald y sus hermanos: Eddie “Evoe” Knox, creador del semanario satírico Punch, y los tíos Dillwyn Knox, el scholar griego que trabajaba a la par de Alan Turing en la iluminación del código Enigma, y los influyentes sacerdotes y teólogos Wilfred y Ronnie descollando en tiempos eduardianos (por desgracia, quedó inconcluso el proyecto de una vida de su amigo L. P. Hartley). Y no faltan los que defienden como cima de su obra sus ensayos y reseñas (reunidos en A House of Air; aquí, su apreciación de El buen soldado de Ford Madox Ford apenas esconde una suerte de credo estético personal: “Un libro lo suficientemente breve como para contener dos suicidios, dos vidas arruinadas, una joven que se vuelve loca, otra muerte: parece extraño comprender una vez leído que la clave secreta para narrar todo esto es la contención y la represión”); sus imprevisibles cartas (recopiladas en So I Have Thought of You); y sus medulares pero inmensos relatos acorralados en The Means of Escape.
En cualquier caso, perderse en discusiones de qué es lo más alto de una escritora de vértigo como Fitzgerald (quien, luego de bastante periodismo, recién editó “en serio” a sus casi sesenta años “a pesar de provenir de una familia donde todos publicaron o están a punto de publicar… Lo que me sucedió a mí es que todo aquello que escribí a mis ocho o nueve años de edad no me trajo el éxito que esperaba”) y se fue convirtiendo sin prisa ni pausa no solo en una “escritora de escritores” (entre sus adoradores confesos destaca, de rodillas, Julian Barnes, junto a Alan Hollinghurst, A. S. Byatt, James Wood, Hilary Mantel, A. N. Wilson y siguen las firmas) sino también en alguien con una muy particular sintonía con aquello que lleva el desgraciado rótulo de “masa lectora” (La flor azul obtuvo el American National Book Critics Award en 1998) a ambos lados del Atlántico.
Una reciente y exhaustiva y (a la familia no le causó mucha gracia) muy reveladora biografía de Hermione Lee ha vuelto a traer a Fitzgerald al primer plano a la vez que convierte a la autora en lo que siempre se sospechó que era: el mejor personaje de Penelope Fitzgerald. Alguien que (aunque lo haya negado) se documenta exhaustivamente para cada uno de sus libros, pero utiliza solo lo imprescindible y mínimo necesario, alguien que no duda en hacer trampas una y otra vez cuando juega con sus nietos, alguien que miente para ver si cuela, alguien que espía en las maletas de sus compañeros de viaje para sustraer medias, alguien que se tiñe el cabello usando saquitos de té, alguien que se retira a su escritorio para invocar una y otra vez obras maestras, todas tardías en lo que hace a la extensión de una vida, pero segura de que “he llegado a entender al arte como lo más importante, pero no me arrepiento de no haber pasado toda mi vida a su lado”.
Cuenta Hermione Lee que –aprovechando una salida de su enfermera y cuidadora, discreta como siempre– Fitzgerald murió a solas. Cuenta también que se llamó a emergencias para certificar su fallecimiento y que la empleada de la oficina forense, una chica muy joven, miró el cuerpo de la escritora, leyó su nombre en el expediente y dijo: “Penelope Fitzgerald. Adoro sus libros.”
No se me ocurre un mejor epitafio/elegía –Fitzgerald hubiese apreciado su concisión– para una escritora inmejorable. ~
Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).