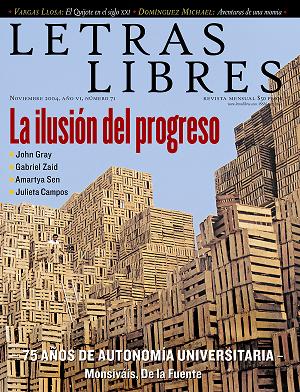En 1750, el estudiante de teología Anne-Robert-Jacques Turgot pronunció dos discursos en latín a sus compañeros de la Sorbona: “Ventajas que ha dado el cristianismo al género humano” y “Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano”. Su perspectiva era novedosa: la historia como progreso. Por esta novedad, fue llamado “el primer filósofo del progreso” por Condorcet, que escribió su propio Esbozo de un cuadro histórico de progresos del espíritu humano en 1793. Los grandes panoramas alentadores que dan sentido al pasado y a un futuro mejor inspiraron los ánimos creadores de todo tipo de proyectos. Entre otros, el Manifiesto del Partido Comunista que Marx y Engels publicaron en 1848. El progreso llegó a ser el tema unificador de todas las disciplinas (cosmología, evolución de las especies, historia, reflexión, ciencia, tecnología, vanguardias literarias y artísticas), así como la cuestión central de la vida humana (personal, social, política, religiosa).
Turgot dejó los estudios eclesiásticos, se sumó a los redactores de la Enciclopedia, destacó entre los economistas fisiócratas, hizo política liberal y llegó a ministro de finanzas de Luis XVI. Estaba contra la ignorancia, la superstición y el oscurantismo: “La superstición consagró por todo el universo los caprichos de la imaginación; y el único Dios verdadero, el único digno de ser adorado, fue conocido sólo en un rincón de la tierra”, dice el Cuadro, que termina celebrando el “Siglo de Luis [XV], siglo de los grandes hombres, siglo de la razón […] ¡Academias doctas, naced, unid vuestros trabajos para gloria de su reinado! […] La Facultad espera de vosotros su gloria, la Iglesia de Francia sus luces, la religión sus defensores. El genio, la erudición y la piedad se unen para fundar sus esperanzas” (traducción de Francisco González Aramburo). Pero la fe en el progreso se volvió contra su inspiración cristiana, como algo superado. Se convirtió en la nueva religión.
El siglo de las luces y de la guillotina (piadoso invento que apagó la hoguera de la Santa Inquisición), el jacobinismo como religión de Estado (que reemplazó el credo, los dogmas, las fiestas, el santoral y la liturgia del cristianismo), la abolición de la monarquía y la declaración universal de los derechos del hombre, en Francia; más el surgimiento de la Revolución Industrial en Inglaterra, más la emancipación política de las colonias inglesas en el Nuevo Mundo, hicieron tanto ruido, que el siglo XVIII ha sido visto como el origen del progreso. Pero hay que distinguir entre el progreso, la conciencia (laudatoria o crítica) del progreso, la fe en el progreso (como providencia divina, ley natural o ley histórica) y la voluntad de progreso (ciega o autocrítica). No todo surge al mismo tiempo. Lo que empezó en el siglo XVIII fue la ciega voluntad de progreso, criticada en el XIX por el movimiento romántico y en el XX por los jóvenes pacifistas que se fueron en busca del amor, la naturaleza, las culturas atrasadas, las religiones orientales, la meditación, las drogas, las comunas y la vida centrada en el ahora, no el futuro mejor.
La fe en el progreso ya existía. John Bury (La idea del progreso, 1920) dice que todo empieza con el Discurso del método (1637) y la revolución antiescolástica encabezada por Descartes. Del cual subraya sus avances matemáticos, y no dos cosas importantes. En primer lugar, que rechazaba la escolástica, no el cristianismo. Era un católico devoto que, cuando tuvo la idea central del Discurso, fue a darle gracias a la Virgen por el favor recibido. En segundo lugar, que creía en las ventajas prácticas del progreso. “En lugar de la filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede encontrar una filosofía eminentemente práctica”, con la cual “nos constituiríamos en señores y poseedores de la Naturaleza. Y no sólo me refiero a la invención de una infinidad de artificios, que nos proporcionarían sin trabajo alguno el goce de los frutos de la tierra e innumerables comodidades; me refiero especialmente a la conservación de la salud”. “Lo que se sabe es una cosa insignificante comparada con lo que queda por saber.” “Podríamos librarnos de infinidad de enfermedades y hasta del debilitamiento de la vejez, si se tuviera un exacto conocimiento de sus causas y de los remedios de que nos ha provisto la Naturaleza” (traducción de Manuel Machado). Hasta pensó en otro título para el Discurso: “Proyecto de una ciencia universal que pueda elevar nuestra naturaleza a su más alto grado de perfección.”
Fijar orígenes depende del criterio que se tome. El primer progreso puede remontarse a la Gran Explosión (el paso de la nada al cosmos). La conciencia del progreso puede señalarse en la prehistoria. Que algo sea llamado progreso implica algún concepto de cambio favorable, lo cual supone un juicio de valor. El mínimo absoluto está en reconocer que puede haber algo nuevo y que puede ser mejor. Pero ni siquiera este mínimo ha tenido aceptación general. Hasta el cambio se ha negado: es aparente, porque el ser “está inmóvil”, “es lo mismo, permanece en lo mismo”; y lo “distinto, ni es, ni será” (Parménides, traducción de José Gaos). “Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará: nada nuevo hay bajo el sol” (Eclesiastés, traducción de José Ángel Ubieta). En muchas culturas no se cree en el tiempo como una flecha, que avanza sin volver atrás: se considera que es ilusorio, o que avanza como un ciclo que se repite. Nietzsche creía en el eterno retorno. Einstein escribió en una carta de pésame que la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión (Ilya Prigogine, ¿Tan sólo una ilusión?). Los cosmólogos admiten la especulación de que el tiempo pueda ser reversible en zonas limitadas, y hasta hacen bromas sobre viajar al pasado y matar a su padre, antes de que los engendre (Stephen Hawking, The universe in a nutshell).
Que lo nuevo sea mejor también se ha negado. No sólo por los que critican razonadamente (o no) este o aquel cambio. O por los que rechazan todo cambio. También por los que niegan que la flecha del tiempo tenga significado. Que de la Gran Explosión se llegue a la aparición de la conciencia depende de unos cuantos números, que especificaron la naturaleza del cosmos desde su origen (Martin Rees, Just six numbers). “Si épsilon fuera 0.006 o 0.008 [en vez de 0.007] no podríamos existir.” Pero Rees se opone a considerar esto como providencial. Cree que la Gran Explosión fue una de tantas, y da la casualidad que ésta nos convino. De manera semejante, Stephen Jay Gould (Full house) niega que la evolución de las especies sea un progreso de la vida hacia la conciencia. Sucedió simplemente, como pudo no haber sucedido. El progresista Voltaire, por el contrario, arguyó en la primera de sus Homilías: si no hubiera antes un ser eterno, “todo habría sido producido por la nada”; y si lo eterno fuese la materia, agitándose como un millar de dados en todas las combinaciones posibles, jamás se hubiera producido ni una sola sensación, ni una sola idea. “Que se me perdone, pero es preciso haber perdido el sentido común o la buena fe para decir que el mero movimiento de la materia crea seres sensibles y pensantes” (traducción de Álvaro Uribe).
Por lo que hace a la historia, con el desprestigio del marxismo (que propagó la fe cristiana y jacobina en la historia como progreso), se ha declarado la insolvencia de todos los “grandes relatos” legitimadores (Jean-François Lyotard, La condición posmoderna). La rebeldía estudiantil (que, por momentos, adoptó el discurso marxista) se doctoró en la crítica de los metarrelatos, adquirió credenciales filosóficas y ahora desconstruye los mitos de la modernidad. No hay un futuro mejor que dé sentido a la acción y el saber. La historia (como el universo, como la evolución de las especies) no tiene rumbo, ni significado. Macbeth, renegando del mañana (con un sentido trágico que no tiene el relativismo), lo anticipó elocuentemente: La vida “es una historia contada por un loco”, “que nada significa”.
El hecho de que la fe cristiana y la fe en el progreso se hayan nublado paralelamente es un indicio de su afinidad. Progresos los ha habido en todo el planeta, en todas las culturas, en todas las épocas; pero la fe en la historia como progreso empezó “en un rincón de la tierra”. Significativamente, los chinos, que tuvieron siglos de ventaja sobre el resto del mundo en una serie de inventos y descubrimientos, no les sacaron el partido que les sacó Occidente, ni los aprovecharon para imponer su liderazgo universal. Quizá porque no tuvieron el mito del progreso, hasta que les llegó de Occidente.
Progresistas y conservadores se han satanizado, quemado, guillotinado, fusilado, como sólo pueden hacerlo quienes comparten más de lo que se imaginan, aunque se trate de una creencia tan elemental que ni parece una creencia: que tiene sentido discutir (y hasta morir) por lo que parece mejor. La realidad de esta fe común empieza a revelarse ahora que se nubla, y se va extendiendo el vacío: la negación de todo valor. Frente a progresistas y conservadores, sonríen levemente los que creen que existe el cambio, pero no lo mejor.
To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
creeps in this petty pace from day to day,
to the last syllable of recorded time;
and all our yesterdays have lighted fools
the way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life’s but a walking shadow, a poor player
that struts and frets his hour upon the stage,
and then is heard no more. It is a tale
told by an idiot, full of sound and fury,
signifying nothing. –
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.