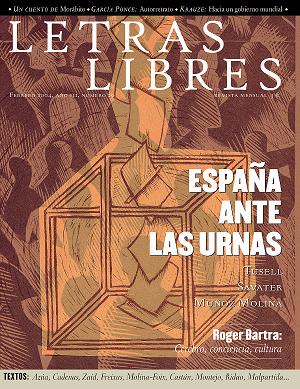Suele considerarse que la democracia española constituye uno de los no tan numerosos casos que, en los inicios del tercer milenio, inducen al optimismo. Está la tesis contraria: la de que la transición fue realizada por pactos políticos de la clase dirigente y no sólo no permitió liquidar cuentas con el pasado sino que, además, no llevó a cabo los cambios sociales imprescindibles, de tal modo que España seguiría estando, en este punto, muy lejos de los países europeos. Otra interpretación negativa —de derechas, así como la anterior se identifica con la izquierda— consiste en considerar excesivas las cesiones que, a partir del comienzo de la transición, se hicieron en sentido descentralizador, lo que nos habría llevado a una presente situación sin fácil salida.
Estas dos interpretaciones ni son mayoritarias ni, de acuerdo con la interpretación del autor de este artículo, tienen fundamento. La liquidación de cuentas con el pasado se ha hecho, en las nuevas democracias nacidas de la “tercera ola”, de modo muy variado, pero la calidad de una democracia no depende de ese ajuste con los antecedentes históricos (más bien, quien lo ha realizado ha sido impelido por la barbarie inmediata o por una voluntad revolucionaria poco propicia al consenso). En cuanto a los cambios sociales, se produjeron al mismo tiempo que la transición y es habitualmente reconocida su trascendencia. Además, parece que algo muy característico del caso español es que en él se llevó a cabo no sólo una transición de una dictadura a una democracia, sino también de un Estado enormemente centralizado a otro muy descentralizado. Se puede pensar que el título VIII de la Constitución no resolvió el problema, que éste quedó diferido hasta que el Tribunal Constitucional y los pactos entre los partidos lo fueron resolviendo, e incluso que no ha llegado a quedar perfilada definitivamente la solución. Pero aun así hay dos buenas razones para considerar que el juicio positivo es el correcto. En primer lugar, la comparación con otras latitudes. En España, a diferencia de lo sucedido en algunos regímenes poscomunistas o iberoamericanos, no ha habido ni tentaciones de cesarismo democrático ni tampoco un estado de opinión que considere que la democracia no siempre es el mejor sistema político. El sistema político democrático está definitivamente instalado de cara a los ciudadanos. El juicio de los españoles acerca del Estado de las Autonomías es netamente positivo, se trate de regiones o nacionalidades con mayor o menor sentimiento de identidad cultural propia.
A mi modo de ver, los problemas de la democracia española se centran en dos aspectos distintos y cuya dimensión no nos afecta tan sólo a nosotros. El primero se refiere al nivel de calidad de la democracia admitido y aceptado por los ciudadanos. Se trata, desde luego, de un fenómeno de carácter general, y sólo hasta cierto punto adquiere en el caso español unas características determinadas. Radican en la desafección hacia la clase política y los partidos tradicionales y en el deterioro de lo que podríamos denominar como “capital social”, es decir, esa propensión de los ciudadanos a sentirse involucrados en el sistema y participar en él a través del asociacionismo activo. Han sido muchos los diagnósticos que se han llevado a cabo al respecto en, por ejemplo, la sociedad norteamericana (Zaccaria, Rauch, Putnam…), pero el fenómeno tiene trascendencia universal y la mejor prueba de ello es la conmoción política que se ha producido en tiempos recientes en Italia y Japón. Las respuestas han sido una pluralidad de tendencias: el populismo, la tendencia a la democracia directa, la aparición de candidatos independientes (como Perot en Estados Unidos), la revocación de los cargos electos y un largo etcétera que no hace falta detallar porque resulta bastante conocido y evidente. No lo es tanto, en cambio, que estas reacciones den solución a la problemática planteada. Resumiendo, se podría decir que así como la humanidad parece considerar en los inicios del tercer milenio que la democracia es el único sistema político aceptable —los demás están por completo desprestigiados desde el punto de vista intelectual y moral—, al mismo tiempo existe una profunda insatisfacción en todas las latitudes respecto de su funcionamiento en la práctica.
En el caso español también se dan estas circunstancias, aunque matizadas por el pasado inmediato. Se ha descrito la actitud de nuestros ciudadanos ante el sistema político como un “democratismo cínico”. La inmensa mayoría son demócratas convencidos, pero también en una proporción semejante tienen mala opinión de la clase política y del funcionamiento de la mayor parte de las instituciones. Es necesario preguntarse hasta qué punto estas opiniones están justificadas y si hay algún antecedente que contribuya a explicar por qué no se ponen remedios o surgen reacciones ante situaciones como las descritas.
Si se examina el funcionamiento concreto de alguna de las instituciones —por ejemplo, el poder judicial—, se confirma que el juicio no carece de justificación. Pero más importante es, ciertamente, la opinión generalizada acerca de la clase política: en España hemos pasado meses en que todos los ministros (o todos los candidatos, cualesquiera que fuera su partido, a presidir una determinada comunidad) eran puntuados por debajo del aprobado. Como ya se ha dicho, esa desafección existe en la mayor parte de los países democráticos, pero en España reviste unas características especiales. La transición no fue tan sólo un pacto entre élites: fue un voluntario ejercicio de reconciliación y amnistía. Pero también favoreció un pactismo que ha tendido a separar a la clase política de la mayor parte de los ciudadanos. El sistema político fue configurado, además, en su momento, con una serie de reservas y protecciones pensadas para fomentar la estabilidad democrática de cara a lo que, por ejemplo, había acontecido en la Segunda República, pero que han resultado netamente excesivas. Pensemos tan sólo en dos realidades: la democracia directa resulta en la realidad impracticable en España, hasta tal punto es controlada por el legislativo, y la ley electoral y la financiación de los partidos políticos producen como resultado un inevitable anquilosamiento de la oferta política. Lo malo del sistema político español es, entre otras cosas, que resulta inverosímil la aparición de una fuerza renovadora. El nivel personal de la clase política, estudiable a través de las biografías personales, ha descendido claramente. La generación que hizo la transición había adquirido ya un estatus profesional estable cuando cumplió su misión histórica; en tiempos recientes, los políticos lo son reduplicativamente. No han sido mas que profesionales de la vida partidista; esto ocasiona que sobre todo sepan algunas artimañas para atacar al adversario, pero poco más. No hay amenaza de infarto populista, pero sí de cáncer nacido del exceso de profesionalismo político.
Un factor que sin duda ha contribuido a la realidad descrita ha sido un acontecimiento tan inesperado como negativo. Dado el sistema de partidos políticos español (muy plural y escindido entre derecha e izquierda, así como por identidades culturales, aunque no polarizado), en principio una situación de mayoría parlamentaria absoluta resultaba impensable. Más bien, como escribió uno de los ponentes constitucionales —Miguel Roca—, el modo de vida política español estuvo pensado a partir de 1978 no sólo desde el consenso sino para el consenso, en el sentido de que siempre parecía que sería necesario llegar a acuerdos en las decisiones fundamentales. Ahora bien, en el largo periodo de mayoría absoluta del PSOE en los años ochenta y el del PP a partir del año 2000 esas mayorías absolutas se han producido. No han proporcionado más estabilidad a los gobiernos que si hubieran pactado acuerdos parlamentarios con otros grupos políticos pero, en cambio, han favorecido un uso excesivo de los poderes públicos impropio de una democracia liberal. Recuérdese que fue en la primera etapa de hegemonía socialista cuando tuvieron sus orígenes los GAL o el asunto FILESA. En el caso del PP, la configuración definitiva de un grupo de medios de comunicación adicto desde el punto de vista político a partir de empresas públicas privatizadas, pero con presidentes nombrados según el interés gubernamental, se ha consolidado definitivamente en la etapa de la mayoría absoluta, aunque haya tenido orígenes previos. Ninguno de estos casos tiene parangón con nada parecido en Europa Occidental en tiempos recientes.
El problema estriba en que una circunstancia como ésta —la de una democracia de baja calidad en que se abusa de las prerrogativas de los poderes públicos y el ciudadano no reacciona— carece de fácil solución. Los partidos políticos tienden a presentar programas regeneracionistas o de renovación democrática cuando están en la oposición y sistemáticamente los olvidan cuando están en el poder. Hay casos que resultan verdaderamente espectaculares, por lo desenfadados, como por ejemplo la utilización de la televisión pública, entregada a antiguos portavoces o jefes de prensa de los políticos. En estas condiciones no cabe esperar otra cosa que un avance muy lento, producido por acuerdo de los grupos políticos, en una situación en que no exista una mayoría parlamentaria absoluta. Pero las mejores ocasiones ya se han malgastado en más de una ocasión: el escándalo provocado por la defección de los dos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid, que impidieron que el voto se tradujera en la formación de un gobierno vencedor en las urnas, hubiera sido una de ellas. En vez de llegarse a una legislación consensuada que hiciera imposible, en adelante, casos parecidos, lo que se produjo fue una multiplicación de la agresividad verbal entre los dos grandes partidos. La situación permanece tal y como estaba, de tal modo que es imaginable que casos semejantes puedan reproducirse.
Es probable que si se pregunta a un español acerca del problema de la calidad de nuestra democracia no le dé tanta trascendencia precisamente por ese “democratismo cínico” que nos caracteriza. En realidad, quizá sea este el problema de mayor envergadura con el que se topa en el momento actual la democracia española. Pero hay otro que tiene todas las apariencias de ser la estrella de la confrontación durante las próximas elecciones generales, el relativo a la organización territorial del Estado.
No hace falta repetir que España no sólo ha hecho una transición sino dos, la segunda desde un Estado enormemente centralizado a otro muy descentralizado. Lo que es preciso señalar es que esta segunda transición puede no haber sido planeada en su modo preciso desde el primer momento y, sin embargo, no sólo es aceptada por la mayoría de los ciudadanos sino que únicamente hubiera sido posible en el caso de producirse de modo generalizado. Ahora se levantan algunas voces que proclaman que lo mejor hubiera sido volver a los Estatutos de la Segunda República en las regiones que lo tuvieron y, en cambio, no generalizar el sistema autonómico. Pero esta posibilidad es irreal: ni las nacionalidades históricas querían un nivel de competencias reducido al de los años treinta, ni el resto de las regiones hubieran aceptado carecer ellas mismas de competencias autonómicas, por más que su sentimiento de identidad tardara en manifestarse.
Frente a la frecuente aspereza con la que se plantea esta cuestión, llama la atención el hecho de que durante los 25 años de democracia haya sido planteada desde criterios de consenso. Como ya se ha indicado, han sido los acuerdos entre los grandes partidos los que han ido permitiendo dar solución, siempre parcial, a los problemas de competencias y de financiación autonómica. Es más: aunque ha habido momentos en que se ha producido un cierto clima político en contra de los nacionalismos —por ejemplo, tras el intento de golpe de Estado de 1981 o en la etapa de gobierno del PP—, en realidad no ha tenido lugar una inflexión propiamente dicha por la que el Estado recuperara parte de las competencias entregadas a las comunidades autónomas. Si acaso, ha habido un intento en este sentido pero muy reciente, y todavía no se ha plasmado en realidades definitivas.
No cabe la menor duda de que el pluralismo de identidades culturales y el resurgir de los nacionalismos es un fenómeno universal. Baste con recordar los casos de Quebec, Escocia o Bélgica. El caso español, sin embargo, resulta peculiar por la aparente rapidez y facilidad con que se ha producido la conversión de un Estado centralizado en otro descentralizado, y por el grado actual de insatisfacción y discordia. No deja de ser una paradoja que quienes en 1978 —es decir, la derecha clásica española— recelaban de las autonomías ahora estén satisfechos con ellas y no quieran más cambios, mientras que en las regiones de mayor conciencia de identidad la insatisfacción es creciente y generalizada o muy conflictiva en el seno mismo de la propia sociedad.
Antes que nada, al tratar este tema resulta preciso hacer una alusión al terrorismo. Las dos cuestiones están entremezcladas de forma inevitable, siendo como son en parte diferentes y en parte la misma. Sucede así porque, por ejemplo, la reivindicación nacionalista vasca constituye, por una parte, un supuesto camino para concluir con la violencia pero es independiente de ella, y al mismo tiempo es moralmente lógico considerar que no tiene sentido cualquier tipo de decisión colectiva en un momento en que una parte de la población está amenazada en la expresión de su propia libertad de pensamiento. Es difícil que se reconozca, pero en realidad en el País Vasco se está produciendo desde hace años el lento retorno de la política. El protagonismo del terrorismo o de los grupos que lo amparan es menor. Quienes teníamos dudas de que medidas como la ley de partidos —sobre todo en su versión originaria— iban a tener un efecto contraproducente hemos errado. Tras los cambios introducidos han presionado al entorno extremista sin violar la legalidad democrática.
Pero no creo que nos hayamos equivocado quienes opinamos, al mismo tiempo, que tiene sentido plantearse una revisión a fondo de la organización territorial de España que incluya un debate sobre el contenido mismo de la Constitución. En el transcurso de estos últimos años se han planteado por lo menos tres problemas funcionales del Estado de las Autonomías a los que no se ha dado solución: la colaboración entre las comunidades autónomas en las grandes decisiones acerca de, por ejemplo, obras públicas, la financiación y la presencia en las instituciones europeas. Se trata de problemas reales, objetivos y para los que sería preciso encontrar puntos de acuerdo. No puede suceder, por ejemplo, que, al mismo tiempo que para una parte de los españoles España es un Estado y no una nación, ellos se sientan como generosos donantes de sangre mientras que desde fuera se les percibe como auténticos vampiros. Mientras tanto, el Senado es una institución vacía de contenido que no sirve en situación de mayoría absoluta sino para introducir modificaciones abusivas de la legislación sin auténtica discusión y menos aun consenso.
El problema esencial de la situación presente, de cara a las elecciones generales, es que bien puede suceder que la contienda se plantee en términos simplificadores entre quienes quieren no cambiar nada y quienes desean cambiarlo todo. Es probable, sin embargo, que la campaña se plantee en estos términos. El “plan Ibarretxe” es, como cualquier cosa, discutible, pero ni puede concluir con una apelación tan sólo al pueblo vasco ni puede partir de una situación preconstituyente no ya del País Vasco, sino de la propia España. El nuevo Estatuto de Cataluña, inspirado por la inmensa mayoría del parlamento catalán, se inscribe dentro del marco constitucional, pero cabe preguntarse si la puesta en marcha de un Concierto como el del País Vasco convierte al Estado español en poco viable desde el punto de vista económico.
La distancia entre las partes no ha cesado de acrecentarse con el transcurso del tiempo. En primer lugar, la derecha tradicional española —el PP— ha pasado ya de forma clara del antinacionalismo periférico al neoespañolismo. Es significativo que los principales promotores de este tipo de postura sean intelectuales vascos como Jon Juaristi, Fernando García de Gortázar, Edurne Uriarte. El neoespañolismo introduce una interpretación triunfalista de la historia de España que, en parte, tiene sus motivos de ser y que conecta con la actitud reactiva contra los nacionalismos periféricos, más habitual y primaria. En cuanto a los nacionalistas vascos, han conseguido quitar protagonismo a las organizaciones radicales, pero al precio de mantener una tensión permanente con Madrid que parece un ejercicio de acrobacia sobre el filo de la navaja. Claro está que la derecha española ha hecho algo parecido: legislar sancionando a quien convocara un referéndum tiene el grave inconveniente de aparecer como un deseo de que no se consulte a quienes creen tener derecho a decidir sobre su destino colectivo. La interpretación que se ha hecho de los resultados de las elecciones catalanas en Madrid y en Barcelona ha sido tan distinta que parece que la distancia entre las dos capitales sea abismal y no de unos centenares de kilómetros. Madrid parece haber descubierto súbitamente un radicalismo catalán más grave que el vasco, mientras que en Barcelona no ha hecho otra cosa que confirmarse una voluntad de cambio, una parte del cual consiste en que ya resulta extremadamente improbable que, en cualquier circunstancia,CiU pueda pactar con el PP, como sucedió desde 1996.
En estos términos se plantean las próximas elecciones, y cabe preguntarse hasta qué punto pueden éstas dar solución a los dos problemas cruciales arriba enunciados acerca de la política española. Se debe tener en cuenta que el panorama queda completado por una oposición relativamente débil a la que a veces da la sensación de haberle pasado la oportunidad, y con un juicio mediocre de la mayoría de los españoles acerca de su gobierno que, no obstante, ha tenido la mayoría absoluta durante la pasada legislatura y puede renovarla durante la presente. La situación ha sido durante muchos meses un tanto incierta: pareció por un momento que la mala gestión de las crisis por parte del gobierno del Partido Popular, unida a su posición respecto de la guerra de Irak, que afectaba a una de las constantes mas consolidadas del universo de valores de los españoles —un pacifismo tan visceral como poco informado acerca de las complicaciones de la política internacional—, volcaba al electorado en contra del gobierno. Se pudo dar por descontado, entonces, que el ciclo de mayoría absoluta del PP estaba destinado a ser mucho más corto que el del PSOE. Pero en buena medida lo sucedido entonces resultó un espejismo: el voto de los españoles en las elecciones generales resulta muy poco influido por las cuestiones de política internacional, como ya tuvo ocasión de comprobarse con ocasión del referéndum de la OTAN (1986). Además, quien ha resultado especialmente perjudicado por los escándalos de la Comunidad de Madrid ha sido el partido de la oposición, no sólo porque de él surgieron los casos de transfuguismo, sino porque en este caso también quedó demostrada una pésima gestión de una crisis.
Es indiscutible que en esas dos cuestiones cruciales que afectan al centro de gravedad de la política española el programa del PSOE resulta más prometedor que el del partido del gobierno. Aunque modestas e incompletas, ha hecho propuestas para elevar el nivel cualitativo de nuestra democracia. Sin embargo, existe la duda —tantas han sido las promesas— acerca del cumplimiento del programa en la práctica y desde el gobierno. Por otro lado, su propuesta de reforma constitucional desde luego no satisface aspiraciones radicales nacionalistas: ni siquieraCiU está muy dispuesta a un cambio en el senado que lo transforme en una cámara territorial en la que se puedan dirimir problemas de financiación o de obras públicas. Su actitud precedente ha consistido sobre todo en defender un tratamiento bilateral de estos problemas. En cambio, para cualquier observador de los socialistas resulta mucho mas patente, incluso en el País Vasco, una mayor voluntad de diálogo. Pero las tensiones en el Partido Socialista acerca de la organización territorial del Estado no son producto de la imaginación de la derecha, sino reales y auténticas.
A su vez, el partido del gobierno se encuentra en una extraña situación. Por una parte pesa la herencia de Aznar, por su férreo dominio del partido y sus aparentes triunfos en determinadas materias. En este momento —no en 1996— esta influencia supone una absoluta negativa a cambiar cualquier aspecto de la Constitución y una virtual indiferencia ante cualquier posibilidad de regeneración democrática. Lo que más bien parece ser una tendencia perdurable en el gobierno y en los medios de comunicación a él afectos es una multiplicación de la espiral de pronunciamientos contra los nacionalismos periféricos que convertirá esta cuestión en eje de la propaganda electoral. El candidato Mariano Rajoy se ha mostrado mucho más prudente, como si quisiera dejar abierta la posibilidad de un acuerdo con otras fuerzas políticas en el caso de no obtener la mayoría absoluta, que sabe tan posible como insegura. La sombra de Aznar, pese al repudio que tiene en una parte de la sociedad española, se cierne severamente sobre el candidato y de algún modo le deja maniatado o, por lo menos, con líneas definitorias borrosas.
Por más que, de momento, las encuestas electorales ofrezcan al PP un panorama muy esperanzador hay, a pesar de la fragilidad de la oposición, alguna posibilidad de que ésta alcance el triunfo o, al menos, consiga evitar otra mayoría absoluta del actual partido del gobierno. Se justifica esta realidad por la mala opinión de fondo que los españoles tienen acerca de la clase política y las bajas calificaciones logradas por Aznar y sus ministros. Otra cosa es que de un resultado de estas características —victoria sin mayoría absoluta del PP y posibilidad alternativa del gobierno socialista-nacionalista— pueda derivar un gobierno estable y capaz de llevar a cabo un programa económico viable. La herencia más estable y prometedora del PP ha sido no sólo la prosperidad de estos últimos años, sino también una cultura en economía política que pretende no elevar ni disminuir los impuestos y equilibrar las cuentas del Estado. Está por ver si esto último no será lo decisivo de cara al elector. De cualquier manera, lo que parece meridianamente claro es que, atendidas las circunstancias de la política española, lo peor para la situación de la democracia española es que del resultado electoral nazca otra mayoría absoluta. No sólo habría, entonces, que renunciar a cualquier propósito regenerador, sino condenarse a ser espectadores de una creciente confrontación entre los partidos por razones basadas en la organización territorial del Estado que no sólo siempre resultarán pésimas, sino que además rompen con la que hasta ahora ha sido nuestra tradición política desde 1978. ~
Shalalá
A G.S. Ante mi sorpresa, un músico popular enredado en si su lied será o no el himno del Bicentenario, frente a las críticas por el estribillo de su canción dijo que la palabra “shalalá” era…
El discurso presidencial como arma demagógica
“En México, la lucha contra la corrupción ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos, sobre todo al derecho a la salud.” Esta fue la frase con la que intenté explicar el tema del…
Leer no es pasajero
Una de las ventajas indudables de viajar en Metro es que allí se puede leer. A excepción de las horas pico (en las que difícilmente se puede respirar, y casi parece una…
Cómplices del terror
A continuación publicamos el artículo, materia del litigio, entre La Jornada y Letras Libres, que ha llevado más de siete años en los tribunales.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES