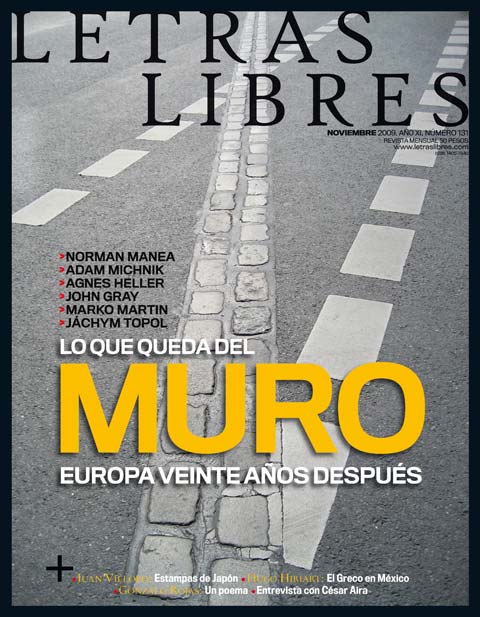El pánico que suscita Rusia hoy es un fenómeno curioso. Objetivamente, los rusos son más libres ahora, en el Estado autoritario instaurado por Putin, que en cualquier etapa de la Unión Soviética. Muchos de ellos también se encuentran mejor en un sentido material. Rusia ha dejado atrás el expansionismo global y es hoy una versión atenuada de lo que fue a lo largo de la mayor parte de su historia: un imperio euroasiático cuya preocupación principal era defenderse de las amenazas externas. Sin embargo, las actitudes occidentales son ahora más hostiles que durante casi toda la Guerra Fría, cuando muchas personas de izquierda veían a la Unión soviética –responsable de decenas de millones de muertes– como un régimen esencialmente benigno.
Para descubrir cómo hemos llegado a esta situación es preciso comprender la narrativa del progreso –profesada hoy tanto por la derecha como por la izquierda– que conforma las percepciones occidentales. El colapso soviético fue una derrota para el comunismo, una ideología típicamente progresista. Nunca hubo expectativas de una Rusia poscomunista que adoptara el neoliberalismo (otro modelo occidental). Lo que siempre estuvo en juego fue algo parecido a la Rusia de Putin; sin embargo, la reiteración de la historia no forma parte del libreto del progreso. La mayoría de nuestros líderes son discípulos contemporáneos de Woodrow Wilson y mantienen una fe religiosa en lo que Francis Fukuyama describió como “la marcha de la historia hacia la democracia global”. La prosperidad lleva al aburguesamiento y este trae consigo los valores liberales, o al menos eso creen los líderes. Rusia –rica, nacionalista y autoritaria– no encaja en este cuento de hadas del progreso, y la reacción de Occidente es una mezcla de bravuconería amenazante y de pánico creciente.
Nada es más erróneo que hablar de una nueva Guerra Fría. Lo que estamos presenciando es el fin de la era posterior a la Guerra Fría, una renovación de los conflictos geopolíticos al estilo de lo ocurrido a finales del siglo XIX. Con sus mentes nubladas por la charlatanería de la globalización, tan en boga, los líderes occidentales creen que la democracia liberal se propaga imparablemente. En la realidad, persiste la diversidad política. Las repúblicas y los imperios, las democracias liberales y no liberales, así como una gran variedad de regímenes autoritarios, nos acompañarán en el futuro inmediato, sin importar qué tan globalizado esté el mundo. La globalización no es más que la continua industrialización del planeta, y el recurso al nacionalismo, cada vez mayor, es parte integral de tal proceso. (De la misma manera que el cambio climático acelerado, pero esa es otra historia.) Conforme avanza la industrialización, los países que controlan los recursos naturales pueden utilizar dichos recursos para defender sus objetivos estratégicos. Al servirse de los recursos energéticos como una arma, Rusia no se resiste a la globalización, sino que explota sus contradicciones.
Estamos de vuelta en la política de las grandes potencias, de las alianzas y las esferas de influencia fluctuantes. La diferencia es que Occidente ya no está al mando. Rusia, China, la India y los estados del Golfo, con sus historias diversas y sus intereses marcadamente opuestos en ocasiones, no van a formar ningún tipo de bloque. Pero son estos países los que configuran el desarrollo mundial al inicio del siglo XXI. Estados Unidos –con la nacionalización de sus instituciones hipotecarias en quiebra y con su gigantesca máquina de guerra eficazmente financiada por préstamos extranjeros– está en franca decadencia. El sistema financiero pasa por el peor caos desde la década de los treinta, y la capacidad de Occidente para definir los acontecimientos se reduce cada día. Después de Iraq, sermonear sobre las “relaciones internacionales basadas en la legalidad” resulta risible, y en el fondo no muestra más que la nostalgia por una hegemonía que se ha esfumado.
Occidente, que mantiene una idea ilusoria sobre su lugar real en el mundo, desestima el riesgo de intervenir en las zonas aledañas a Rusia. La debilidad de este país es bien conocida: el declive demográfico, el nepotismo en la economía y un intenso sentimiento de humillación nacional; pero las vulnerabilidades occidentales no son menos reales. Nuestros líderes sostienen aún que Rusia nos necesita tanto como nosotros necesitamos de Rusia. En realidad, pese a un contratiempo reciente, la inversión en Rusia es un efecto del mercado global que seguirá en pie mientras continúe siendo redituable, mientras que las reservas energéticas rusas pueden ser restringidas a voluntad por el gobierno. Los economistas nos dirán que el país depende demasiado de su petróleo. Sin embargo, las reservas petroleras del mundo están llegando a sus máximos conforme avanza la globalización, y Rusia tendrá la oportunidad de salir ganando con cualquier conflicto internacional en que el abastecimiento se vea interrumpido. Occidente también necesita a Rusia si es que quiere desactivar la crisis nuclear iraní de forma pacífica, y, sin la cooperación logística de Rusia, las fuerzas de la otan se enfrentarán a dificultades aún mayores para conducir la guerra de Afganistán, esa guerra sin rumbo, sin posibilidad de victoria, hacia cualquier tipo de conclusión.
Los bienpensantes de derecha en todos los flancos creen que Rusia sería más receptiva a los intereses occidentales si tan sólo fuera más auténticamente democrática. Pero Putin es tremendamente popular justo porque reafirma el poder ruso en contra de Occidente, y si tuviera más responsabilidad ante la opinión pública, sería aún más difícil lidiar con él. La democracia tiene muchas ventajas, pero no garantiza una política exterior razonable. El embrollo actual en Georgia es por sí mismo una derivación de la política democrática. La imprudente incursión de Saakashvili en el sur de Osetia, donde las fuerzas rusas han estado apostadas durante dieciséis años bajo acuerdos internacionales, fue alentada muy probablemente por elementos de la administración Bush con la esperanza de dañar a Obama en la carrera hacia las elecciones presidenciales. El resultado fue la detonación de un conflicto que afianza la posición rusa sobre el suministro de petróleo en la región y que fortalece la postura de Irán en Asia Central.
Está claro que, a excepción de algunos en la “Vieja Europa”, nuestros líderes no saben lo que hacen. La ostentosa actuación de David Miliband y David Cameron, políticos británicos, en Ucrania lo ilustra. Al farfullar sobre la autodeterminación nacional y la integridad territorial de los Estados, ambos parecen haber olvidado que los dos principios resultan normalmente incompatibles. La autodeterminación significa la secesión y el desmoronamiento de los Estados. En el Cáucaso, una región de múltiples enemistades nacionales, la autodeterminación equivale a una guerra más extensa y a una limpieza étnica agravada. En Ucrania lo que está en juego es aún mayor. El nuevo Estado, profundamente dividido y con una base naval rusa importante situada en el puerto de Sebastopol, en Crimea, se verá sin duda hecho añicos de realizarse cualquier intento por arrancarlo de la esfera de influencia rusa. El país se convertiría entonces en un campo de batalla al que las grandes potencias se verían irresistiblemente atraídas. Jugar con nociones wilsonianas de autodeterminación bajo estas condiciones es coquetear con el desastre.
No nos equivoquemos: Rusia es, en algunos aspectos, un Estado peligroso. Sus líderes, formados en los servicios secretos, son pragmatistas despiadados que recurrirán a cualquier medio para lograr sus objetivos. Quizá su meta sea repeler la influencia occidental en las regiones colindantes, pero su estrategia consiste en hacerse de todo lo que puedan. En este momento, al percibir la decadencia occidental, los líderes rusos están sondeando si Occidente cuenta con alguna estrategia coherente para proteger sus intereses. Según lo que hemos podido escuchar de nuestros líderes hasta hoy, Occidente carece de tal estrategia.
Un primer paso para tenerla sería dar carpetazo a los planes expansivos de la otan y al mismo tiempo dejar inequívocamente claro que los compromisos existentes en Europa del Este y en los países bálticos serán cumplidos. Asimismo, se debe hacer todo esfuerzo posible por reducir la dependencia de Europa de la energía rusa. Los líderes occidentales necesitan desarrollar la capacidad de pensar en términos realistas. De otra forma, será el peso de los acontecimientos lo que rompa su ilusión del progreso. ~
Traducción del inglés de Marianela Santoveña
© The Guardian