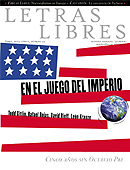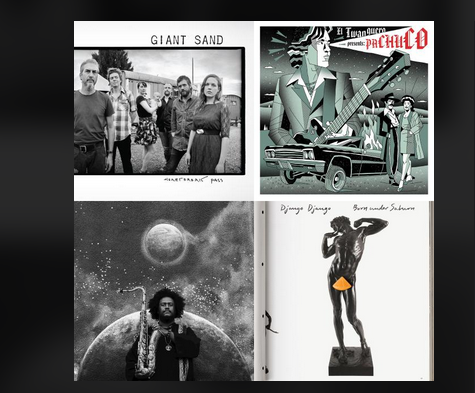Citar es asumir una tradición, tomar en cuenta los trabajos previos, estudiar lo explorado para enfrentarse a lo inexplorado y así llegar, con suerte, a lo nunca visto. “Somos como enanos trepados en gigantes”, decía Bernardo de Chartres (muerto hacia 1130); “por eso vemos más que ellos” (Robert K. Merton, On the shoulders of giants). Pero hay formas de trepar que no son útiles para ver mejor, sino para verse mejor. Las universidades (cuyo embrión fueron los centros escolásticos de las catedrales, como el de Chartres) transformaron el saber en credenciales para el ascenso. En esa transformación, las citas se volvieron puntos de crédito a favor del que cita a los gigantes de la Antigüedad, y finalmente puntos de crédito a favor del autor vivo citado.
El deseo de ser citado parece moderno, posterior a Gutenberg, quizá del siglo XVIII. Gulliver habla de un profesor que “me hizo grandes reconocimientos por comunicarle esas observaciones y prometió mencionarme honrosamente en su tratado” (Swift, Gulliver’s travels, 1726, III, 6). Richard Saunders (heterónimo de Benjamín Franklin) firma en 1757 un prólogo celebratorio de su Poor Richard’s Almanack (que cumple veinticinco años publicándose, y es todo un éxito), para quejarse de que no lo citan. “Lector gentil: He oído que nada complace más a un autor que descubrir sus obras respetuosamente citadas por otros respetables autores. Una satisfacción que rara vez he tenido, aunque soy, si puedo decirlo sin vanidad, un autor eminente […] De no ser porque mis escritos me producen beneficios tangibles, tanta falta de aplauso me hubiera desanimado.” (Writings, The Library of America, p. 1,294).
Franklin se consuela, porque algunas máximas que escribió para su lucrativo almanaque (como “El tiempo es dinero”) se volvieron dichos populares. Pero echa de menos el aplauso de sus colegas, como es común entre los autores, aunque tengan éxito. En 1977, cuando Romain Gary llevaba muchos años de tener éxito, se queja amargamente con Bernard-Henri Lévy de que nadie lo cita: Me leen, me admiran, se roban mis hallazgos, pero no me citan; y “lo único importante es ser o no ser citado” (Les aventures de la liberté, I, 10). La amargura, que lo condujo al suicidio, puede volverse cínica, como en dos lamentables episodios que registra el diario de Adolfo Bioy Casares (Descanso de caminantes, pp. 79 y 466). Carta de un conocido escritor: “Me dice Óscar que en Claudia aparecerá un reportaje tuyo. Lo buscaré para comprobar cómo retribuyes a los recuerdos elogiosos que en los míos te dedico.” Apunte luctuoso sobre una escritora, que acaba de morir: “graciosa, cariñosa. Dijo que si escribía una nota sobre una de sus novelas, se acostaría conmigo. La escribí y nos acostamos, riendo de la situación”. Irónicamente, Don Marquis se burló de su propio deseo: “Publicar un libro de poemas es como dejar caer un pétalo de rosa en el Gran Cañón y esperar el eco.” (Tony Augarde, The Oxford dictionary of modern quotations).
El apremio ontológico de ser citado, para alcanzar la plenitud de ser, es anterior y más profundo que los apremios económicos. Pero acabó integrándose a la búsqueda de ingresos, cuando el mercado curricular, que apareció en el siglo XX, estableció una base de cotizaciones que no existía en los tiempos de Franklin: “El currículo es dinero.” Los universitarios, que en la Edad Media computaban los méritos piadosos en días de indulgencia, en el siglo XX organizaron sistemas exactos para medir los méritos curriculares. Estos cálculos son tan irreales como los piadosos, pero así como el mercado de las indulgencias produjo beneficios perfectamente reales, ahora hay beneficios claramente tangibles en el mercado curricular.
En 1955, Eugene Garfield propuso la creación de un Science Citation Index, como un recurso heurístico que eludía las dificultades para estructurar índices temáticos. (Señaladas por Norman Knight, el fundador de la Society of Indexers, en un libro elegantemente titulado Indexing, the art of, Allen & Unwin, 1979.) En vez de clasificar y agrupar los artículos científicos referentes a un mismo tema (que es difícil), cada artículo sería referido a los artículos citados por el autor (cosa fácil). Los racimos de referencias (que hoy llamaríamos vínculos hipertextuales en una base electrónica de datos, aunque el proyecto original era una publicación impresa) serían el equivalente práctico de un índice temático. Este énfasis (que explica el subtítulo: “Citation indexes for science: A new dimension in documentation through association of ideas”, Science, 15-VII-1955) no ignoraba otras consecuencias. Como el lector de un artículo tendría, no sólo las referencias a los artículos antecesores, sino a los descendientes, podría saber cómo fue recibido; cosa importante para matizar o descalificar sus aportaciones. Lo cual, de paso, funcionaría como un servicio mundial de recortes para los autores, a los cuales “les gusta ver qué se dice de sus trabajos”. Además, permitiría medir la importancia de un artículo, de un autor, de una revista, de una institución, por la acumulación de citas.
Esto último produjo una revolución. Integró a la ciencia los refinados métodos estadísticos del beisbol para medir y comparar proezas. El Institute for Scientific Information (www.isinet.com), creado por Garfield en 1964, vende esta información y ha tenido una influencia semejante al comité organizador de las competencias olímpicas. Es un centro mundial de referencia y contabilidad que, por el hecho de existir, induce cambios en la forma de competir. Ahora, los avances milagrosos y los refritos mediocres se miden por lo que tienen en común: el número de citas que generan. Lo cual ha desencadenado una multitud de trucos para inflarlas, porque los ingresos personales y los presupuestos institucionales dependen de eso.
Aunque no ha surgido un Lutero que encabece con éxito una ruptura institucional contra el mercado de indulgencias presupuestales (lo más parecido a eso fue Ivan Illich, pero no hizo mella en las instituciones), abundan las críticas. Por ejemplo, se critican los créditos de coautoría que se extienden a media humanidad (veinte coautores de un artículo, cada uno de los cuales, naturalmente, lo añade a su currículo, con beneficio también para la institución, cuya producción per cápita mejora). Se discute el significado de encabezar la lista (¿es un reconocimiento concreto de aportación dominante en este trabajo o es un derecho institucional, como jefe del departamento?). Circulan historias feas de quienes han comprado la mención derramando sus gracias sociales o corporales. Se inventan reglas mecánicas para filtrar a los que siempre aparecen como coautores, nunca como autores solos o encabezando listas. Se habla de los enjuagues del “me citas y te cito”, de los golpes bajos de no citar trabajos con toda intención, de la exclusión sistemática de muchas revistas, sobre todo de países menos desarrollados. Se reconoce que los campos más trillados (donde hay miles de investigadores, no docenas), por este solo hecho, tienen más investigadores citándose unos a otros. Se hacen estudios de los autores que aumentan su puntaje citándose a sí mismos. Según Blaise Cronin (The citation process: The role and significance of citations in scientific communication, Londres, Taylor Graham, 1984, p. 32), Jon Wiener tuvo el humor de calcularle al propio Garfield su self-citation rate (un altísimo 79 %), en “The footnote fetish”, Telos, 31, 172-177, 1977. Además, han proliferado los estudios de sociología de la ciencia para entender qué se cita, cómo y por qué razones (legítimas o dudosas), con resultados poco claros, como puede verse en la monografía de Cronin. En México, Ruy Pérez Tamayo ha señalado los espejismos de tomar el “número de artículos publicados y de citas acumuladas como medidas únicas o principales de la calidad de los investigadores científicos” (“Sobre la evaluación de los investigadores científicos / III”, La Jornada, 22-VII-1992).
Los Citation Index (ahora ISI vende también un Social Sciences Citation Index y un Arts and Humanities Citation Index) reflejan y refuerzan un fenómeno paralelo a la concentración de los best sellers y el star system del cine, la televisión y los deportes. También reflejan y refuerzan el problema de medir la calidad. Cuando no había un concurso permanente de cifras macroeconómicas (porque no existían las mediciones), la competencia entre los países “adelantados o atrasados” se basaba en apreciaciones cualitativas, que daban mucha importancia a la calidad de la vida cotidiana y el desarrollo de las letras, las artes y las ciencias. Las mediciones del PIB, de los ratings televisivos, del Citation Index, de los ejemplares vendidos, han distraído la atención en direcciones poco favorables a la calidad.
No hace falta decir que las mediciones no afectan a quien sabe leerlas, sin distraerse ni dejarse engañar. Si un lector consigue en Amazon un libro cuyo lugar en ventas es dos millones (hay dos millones de títulos que venden más), no lo despreciará: estará agradecido de que un texto con tan poca demanda esté disponible, aunque el negocio se concentre en los más vendidos. De igual manera, aunque nadie mencione a un escritor que le parece admirable, manifestará sin temor su admiración, al conversar con otros lectores, al escribir (si escribe) y al editar (si edita). Sin embargo, abundan las personas poco independientes que se dejan arrastrar por los juicios mecánicos de las estadísticas, los consensos ignorantes o interesados, la línea correcta, el convencionalismo del éxito. Y esto no se puede ignorar, porque pesa en el mundo cultural y distorsiona los juicios sobre la calidad.
Como no es fácil medir lo que produce la conversación de un gran maestro, se devalúa la producción oral en favor de la escrita. Lo cual parece más exacto y objetivo, pero no resuelve el problema. No sirve para distinguir la producción mediocre de la milagrosa. Conduce, simplemente, a multiplicar las publicaciones de los que nada tienen que decir (verbalmente o por escrito) y que ahora, publicando, parecen muy productivos. Cuando se vuelve obvio que la producción escrita resulta engañosa, se añade otra medición: la producción que llega a ser citada, lo cual también es engañoso, porque sobran los trucos para generar citas. Entonces se inventan filtros computacionales para separar las citas de sí mismo o de colegas de la propia institución, lo cual no impide otros enjuagues, ni sirve finalmente para escuchar a los pocos que realmente tienen algo que decir.
En la clerecía curricular, el respeto social, el ascenso burocrático, los ingresos y hasta la seguridad en sí mismo dependen de las menciones favorables y el rating de cada acto, persona, institución. Vivir es un perpetuo Juicio Final. No ser mencionado es peor que no haber nacido: sufrir la excomunión que anticipa la condenación eterna. Muchas menciones ridículas se explican por el deseo de sacar del limbo a quienes devotamente ayudaron en tal o cual cosa, barrieron el laboratorio, mecanografiaron el escrito. Y así como en las películas hay disputas feroces por los créditos, y listas interminables de colaboradores, la mención concedida por simpatía o compasión puede volverse exigida, regateada, comerciada.
Producir ha sido siempre un milagro, como lo atestiguan los curiosos que rodean al soplador, mientras el vidrio incandescente va tomando forma. Producir artesanías, música, curaciones, conocimientos, pintura, poemas. Cada milagro tiene su propio mundo. Se puede comparar la revelación que produce un giro literario, por el simple hecho de unir dos palabras por primera vez, con el milagro que produce un giro repentino de la mano artesanal inspirada. Pero hay comparaciones peligrosas. Las metafóricas enriquecen las cosas comparadas: la mano del soplador también escribe, la mano del escritor también produce físicamente. En cambio, las comparaciones numéricas las empobrecen: las reducen a una tercera, inferior a las comparadas. ¿Cómo reducir los milagros a unidades medibles, acumulables?
Medir la producción es deseable en muchas circunstancias, siempre y cuando la medición no interfiera con la producción de milagros o, peor aún: la sustituya. Pero medir tiene su propia fascinación. Hay algo mágico en los números, como lo sabían los pitagóricos. Son realidades de una perfección misteriosa, que no se sabe bien lo que representan, pero emocionan. Su fascinación puede conducir a que muchas realidades se distorsionen, por el afán de llegar a más.
En el afán de acumular (dinero, méritos, indulgencias, fama, poder, avances, conocimientos, reconocimientos o simplemente puntos buenos) hay algo fascinante, que rebasa con mucho las siniestras pasiones atribuidas por Marx a los capitalistas y por Freud a los caracteres anales. Hay un deseo de salvación, de plenitud definitiva, al parecer inalcanzable, que se puede observar también en los aspirantes a la santidad, la belleza, la verdad, siempre insatisfechos. La austeridad espantosa que se imponía a sí misma Simone Weil, el radicalismo literario de Samuel Beckett, la investigación sin límites del Fausto de Goethe, inspiran más respeto que las otras insatisfacciones, pero tienen la misma raíz: el afán de más.
Para comparar con justicia la producción intelectual, el común denominador tendría que ser el milagro. Pero ¿cómo comparar unos milagros con otros? La revelación que hay en los cuadros de Edward Hopper y Gunther Gerszo ¿es comparable? ¿Qué tienen en común que sea medible? Por no saber qué hacer con esta dificultad, se pasa a medir milagros en metros cuadrados, número de exposiciones, precios en el mercado, condecoraciones, premios, nombramientos, citas acumuladas. Ni más ni menos que como en la Edad Media, cuando se acumulaban méritos piadosos en el camino de la perfección. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.