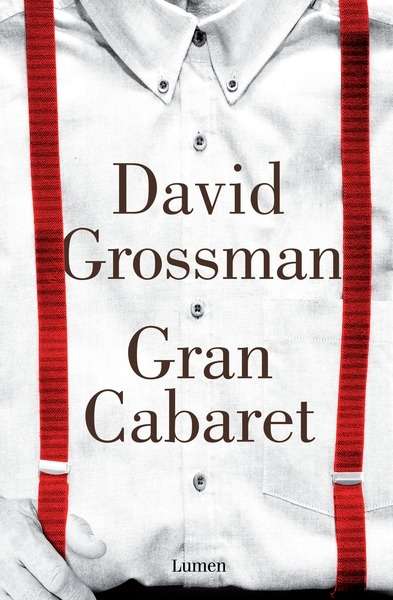Alejandro Rossi decía que se es amigo “por zonas”. A finales de mayo, al celebrar los noventa años de Teodoro González de León, pensé en las muchas zonas que compartía con Octavio Paz: la evocación de los alrededores de la ciudad (los fresnos de Mixcoac, los arroyos de San Ángel), la nostalgia del centro (que al perder la vida estudiantil se convirtió en “centro histórico”), la ruptura artística y filosófica con los moldes del nacionalismo revolucionario, la vocación moderna (de Baudelaire y Duchamp a Le Corbusier), el exilio parisino, la vuelta en los cincuenta (cuando México era una fiesta), los viajes memorables (como aquel a Estocolmo, cuando Paz recibió el Premio Nobel), las animadas sesiones y comidas en El Colegio Nacional, los amigos de hierro, otra fórmula extraordinaria de Rossi que describía su vínculo con Teodoro y Octavio, y el de ellos con Juan Soriano, Juan García Ponce, Salvador Elizondo y tantos más.
“La arquitectura de Teodoro me seduce –escribió Paz–, ante ella siento la misma atracción, mitad afectiva y mitad racional, que experimento ante ciertas obras musicales y algunos poemas y cuadros.” No sé a qué obras musicales se refería Octavio (a quien solo sorprendí alguna vez, por teléfono, escuchando La creación de Haydn) pero en las artes plásticas y las letras sus convergencias con Teodoro eran evidentes y profundas. Por su parte, Teodoro (él sí melómano consumado, cuyos gustos abarcan siglos) no solo ha sido un gran lector de Paz (admirativo, no acrítico) sino que, en el cumpleaños ochenta de Octavio, publicó en Vuelta una maqueta literaria llamada “Museo para un poeta”. Es un texto revelador del modus operandi de Teodoro, un arquitecto platónico, un arquitecto de ideas. Constaba aquel proyecto imaginario (que acaso alguna vez podría realizarse) de siete salas esencialmente distintas pero vinculadas entre sí por la inspiración más profunda de Paz, la poesía y el arte de vanguardia.
Mi zona con Teodoro es más modesta, no por limitaciones suyas sino mías. Pertenezco a una generación con pocos registros artísticos. Aunque no faltan entre nosotros excelentes músicos, poetas y pintores, fuimos, sobre todo, una generación de historiadores y ensayistas, gente apasionada y a veces obsesionada por la política (tema que Teodoro, con resignación, comprende y tolera como un mal incurable). Yo comparto ese sino, pero también fui un tránsfuga de mi generación, y al incorporarme a Vuelta pude convivir con un Consejo de Redacción en el que todos eran coetáneos y amigos. En el círculo ampliado del Consejo gravitaban otros escritores y artistas. Así fue como conocí a Teodoro. Por obra y gracia de Vuelta.
Recuerdo una noche remota en su casa de San Ángel, cuando vivía con Ulalume, admirable poeta y traductora. Me impresionó –zona de convergencia– su colección de discos compactos. Nunca –salvo en la Sala Margolín– había visto nada igual. Le hablé de Mahler y me mostró diversas versiones, comentándolas con sutileza. Mucho tiempo después me contó su historia laboral en xela, aquella estación famosa por sus campanadas y su lema: “Buena música desde la Ciudad de México”. Aquella noche me llamaron la atención los cuadros que por entonces pintaba Teodoro, paisajes tubulares, intrincada circulación de conos y cilindros, con sus sombras exactas, que me remitían a las clases de dibujo y geometría analítica en la Facultad de Ingeniería.
Los edificios de Teodoro son como islas de solidez y serenidad en el naufragio de la ciudad, enclaves perfectamente funcionales de tradición y modernidad. Hay en su obra una incesante voluntad de renovarse, de hallar un lenguaje propio, personal. Y, si se me permite la paradoja, hay también un futurismo arqueológico, reminiscencias de la historia que la trascienden. Pienso en sus grandes espacios, texturas, volúmenes, taludes prehispánicos pero también en los patios, arcos y motivos coloniales, mestizaje integrado por su vertiginosa imaginación. En esa presencia del pasado –respetuosa pero dinámica– quisiera encontrar otra zona de convergencia con Teodoro.
Convergencia y gratitud, como habitante que he sido de sus espacios que dialogan con la ciudad, que hacen ciudad. Menciono solo unos cuantos: la convivencia de maestros y alumnos en el patio de El Colegio de México, la elegancia del pórtico y la vitalidad de encuentros que propicia el vestíbulo del Auditorio Nacional; la intervención creativa de los ventanales coloniales y los nobles muros de tezontle en el Banco Nacional de México; las luces y tragaluces que iluminan en el día y transfiguran por la tarde los claustros y escaleras de El Colegio Nacional; el paseo entre los cristales del Museo Universitario; los deslumbrantes edificios de estos últimos años, que parecen construidos (plantados, pulidos) por una raza de geómetras gigantes.
Hay un utopista en Teodoro González de León, perfil que lo vincula con un personaje que –según creo– no le agrada del todo. Me refiero a José Vasconcelos. En la tormenta de la Revolución y la Primera Guerra Mundial, caos que fue el origen del movimiento artístico moderno, arquitecto y filósofo al mismo tiempo, Vasconcelos vislumbró ciudades como sinfonías, como órdenes pitagóricos. Hijo de aquel movimiento, en el naufragio de nuestro tiempo, Teodoro imagina mundos similares de armonía y convivencia.
Con Teodoro comparto el gusto por ciertos autores y temas. Fue él quien nos habló de Patrick Modiano mucho antes de que le concedieran el Premio Nobel. Nuestro diálogo tiene un espacio común: Vuelta y Letras Libres. He hecho el recuento de sus textos publicados. No son menos de veinte y están muy bien escritos. Al releerlos constaté una zona mayor de convergencia: la historia y la memoria. Teodoro debe editar (en El Colegio Nacional) sus escritos sobre sus maestros (Mario Pani, Le Corbusier), sus amigos (Paz y Rossi), sus recuerdos preparatorianos, la Academia de San Carlos, su vida en París, las afinidades entre la poesía y la arquitectura, las tensiones entre la política y la arquitectura, su precioso y preciso diario de Japón, sus reflexiones sobre la utopía y el apocalipsis, dos posibilidades que solo el arte expresa y compagina.
Me gusta verlo entrar a las sesiones de El Colegio Nacional, abriendo plaza como torero vestido de negro, con su peinado impecable y su sonrisa amplia e irónica. La curiosidad, el trabajo, el asombro, la amistad, son sus fuentes de vida. (También la natación: “cada brazada es un día más de vida”, me dijo hace poco.) Pero hay otra fuente. Hoy quiero rescatar una imagen suya que se me quedó grabada. Ocurrió en el antiguo restaurante Prendes hace tres décadas. De lejos, sentados frente a frente en una de esas mesitas estrechas, vi a Teodoro y a Eugenia. Él se arqueaba sobre la mesa para mirarla más de cerca. Y ella a él. Así los he visto verse, en México y Nueva York. Así espero verlos por muchos años: su amor constante en el naufragio de la vida. ~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.