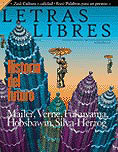Hasta mediados del siglo xx, cuando se comparaban obras de arte y productos industriales, no hacía falta explicar de qué lado estaba la calidad. Se suponía que la industria era el mundo de la prisa, los grandes volúmenes, la preocupación por los costos, las utilidades, la eficiencia, frente a la cultura artística, literaria, intelectual, científica, donde pesaban las preocupaciones contrarias: el amor al oficio, la excelencia sin límites, el rigor y la perfección hasta en el último detalle.
La situación empezó a cambiar por el lado industrial. La administración de oligopolios descubrió en la calidad una estrategia competitiva, analizada en revistas como la Harvard Business Review. Cuando el mercado se reparte entre unas cuantas empresas que se conocen y se estudian (haya o no colusión), competir con precios bajos es suicida: el único que gana es el consumidor, porque los grandes competidores (a diferencia de los pequeños) no pueden ser eliminados bajando precios hasta hacerlos quebrar. Responderán a la ofensiva bajando también los precios y dejando al agresor en una posición tan incómoda como la suya. Es mejor evitar las guerras de precios, y competir por otros medios: calidad del producto, servicio al cliente, prestigio de la marca.
Esto llevó a desarrollar programas de administración ambiciosos: "Cero defectos", "Calidad total". Y como algunas iniciativas venían de Japón (que entró al mercado internacional con imitaciones baratas, pero giró hacia la competencia con productos innovadores de mucha calidad) se llegó a decir: Es natural. En un país donde pesa tanto la cultura es más fácil que los productos industriales sean como obras de arte.
Paradójicamente, en estas décadas que han visto unirse (al menos como ideal) dos conceptos que parecían opuestos (industria y calidad) se han ido separando los que parecían sinónimos: cultura y calidad. En vez de "Cero defectos" y "Calidad total", en la cultura se ha extendido una tolerancia inesperada para la mala calidad. El gigantismo que (por vía indirecta, para evitar guerras de precios) acabó favoreciendo la calidad industrial no tuvo el mismo efecto en el caso del gigantismo cultural. La cultura artesanal (que hasta principios del siglo xx fue, simple y sencillamente, la cultura) perdió terreno frente a la gran industria cultural, las universidades gigantescas, las grandes administraciones culturales, los sindicatos culturales, el Estado cultural, con resultados lamentables para la calidad.
Una primera diferencia entre ambos gigantismos proviene de que la atención personal tiene economías de escala en los productos industriales más fácilmente que en las obras de arte. Es posible mejorar la calidad de las cámaras fotográficas dedicándoles cada vez menos tiempo de atención a cada una, si el mercado mundial se reparte entre pocos fabricantes que producen cada vez más. También es posible mejorar la calidad de una sola foto, dedicarle grandes cantidades de atención personal en estudios y laboratorios y, aun así, bajar el costo por ejemplar, si la foto va a reproducirse millones de veces. Pero la calidad de una foto no comercial tiene un costo que no puede repartirse entre millones de ejemplares, y por lo mismo nunca dispondrá de mucho presupuesto, de grandes estudios y laboratorios, ni de mucha atención personal, a menos que el artista decida sacrificarse y regalar su tiempo. La calidad se vuelve un costo terrible y personal, un sacrificio que se extiende a la familia y que no es fácil de justificar. ¿Es razonable dedicar un día entero, como Flaubert, a revisar una página y no producir más que el cambio de una coma; y dedicar el día siguiente a revisar la misma página, y no producir más que la restitución de la coma?
Razonable o no, alguien tiene que pagar el costo de la calidad: el artista o el público (dejemos, de momento, las otras soluciones: los mecenas, el Estado). Y esta disyuntiva se convierte en diferencias de precios. O el artista subsidia al público, aceptando que su tiempo tiene dos precios muy distintos: bien pagado cuando produce para el gran público y mal pagado cuando produce para una minoría; o la minoría tiene que pagar muchas veces más por ejemplar. Esto último puede darse en el caso de la pintura, que es de ejemplares únicos, pero no en las obras reproducibles, como las fotos o las novelas. Una novela minoritaria de doscientas páginas no se puede vender diez veces más cara que un best seller de doscientas páginas, para compensar las ventas diez veces menores. Aunque el autor de la obra minoritaria haya trabajado mucho más, tiene que aceptar mucho menos.
Hay revistas del mismo tamaño y número de páginas cuya circulación varía entre mil y un millón de ejemplares. Es obvio que las últimas puedan gastar cien veces más en el cuidado de cada página y todavía así tener costos de atención personal diez veces menores por ejemplar que las primeras. No sería difícil construir un índice de cuántas horas de atención por centímetro cuadrado recibe el material de unas revistas frente a otras. O de cuántas horas por millar de palabras dedican unos escritores frente a otros. Y es de suponerse que esto afecta la calidad. Pero las cosas no son tan sencillas. Nada garantiza que un poema publicado en The New Yorker sea mejor que otro publicado en una little magazine de mil ejemplares, si en ésta hay un grupo talentoso y sacrificado. Aunque tampoco nada garantiza lo contrario: un estudio publicado en una revista académica de mil ejemplares, con subsidios, becas, ayudantes, meses de trabajo y un gran aparato crítico, puede ser muy inferior a los artículos semanales que publicaba Edmund Wilson en The New Yorker.
Hay economías de escala en los medios masivos, que por eso lo son. Y esto puede favorecer la calidad, pero no necesariamente. La nitidez de la imagen en las pantallas de televisión ha mejorado mucho y seguirá mejorando. Pero la calidad tecnológica de un juguete que maravilla a muy distintos públicos no es lo mismo que el contenido. Aunque también existe el contenido que le gusta a millones de personas de muy diversas sociedades, lenguas, educación, se trata de un contenido limitado a lo que tienen en común: a lo más básico del gusto, la inteligencia, los sentimientos, la cultura. Los contenidos que rebasan este mínimo común denominador van dejando fuera a estos y aquellos sectores del público, van definiendo comunes denominadores limitados a públicos menos amplios. Hasta llegar a números imposibles para el cine o la televisión. Si los interesados en ciertos contenidos, planteamientos, formas de ver y de tratar los temas, no son más que unos cuantos miles, pueden ser suficientes para justificar el costo de un libro, pero no de una película.
El problema fue señalado hace siglos por Lope de Vega. El teatro fue el embrión de los medios masivos modernos. A diferencia de la poesía lírica, tiene costos de montaje que no puede sufragar el autor. Góngora podía darse el lujo de escribir poemas difíciles que muy pocos apreciaban, porque "montarlos" en una copia manuscrita para unas cuantas personas costaba poquísimo; y porque aceptaba vivir escaso de alimentos. (Hay que releer "Los alimentos terrestres": fragmentos de su correspondencia, en el Confabulario de Juan José Arreola.) Montar una comedia o producir una película requiere un presupuesto incomparablemente mayor que copiar un poema. Y, para sufragar el presupuesto, la obra tiene que gustarle a muchas más personas de las que pueden apreciar un poema difícil. Por esto, en su "Arte nuevo de hacer comedias de este tiempo" (1609), dice Lope con toda claridad:
y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron;
porque, como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto.
Durante la Revolución Industrial, Tocqueville señala cómo en "los siglos aristocráticos, las artes tratan de hacer lo mejor posible, y no lo más rápido y barato" para una minoría estable y exigente; mientras que en la democracia aparece una multitud que no quiere ser menos, aunque todavía no tenga los recursos: que quiere (paradójicamente) igualarse distinguiéndose, y a la cual se puede satisfacer con la simulación del lujo, lo sublime barato, la distinción al alcance de todos los bolsillos. "No es que en las democracias el arte no sea capaz de producir maravillas", es que el negocio está en producir para la multitud. "En las aristocracias, los lectores son pocos y exigentes; en las democracias, cuesta menos complacerlos y su número es prodigioso". (1840, De la démocratie en Amérique II, I II y 14.)
Tocqueville incluye en sus análisis las artes aplicadas: "Casi todos los relojes eran excelentes cuando no había quien los tuviese, fuera de los ricos. Ahora no se hacen más que relojes mediocres, pero todos tienen". No vivió para ver que la industria del siglo xx recuperaría la exigencia "aristocrática" de calidad, precisamente cuando la cultura, "democráticamente", empezaba a lavarse las manos ante un concepto tan dudoso, preguntándose titubeante: ¿Qué es la calidad? –
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.