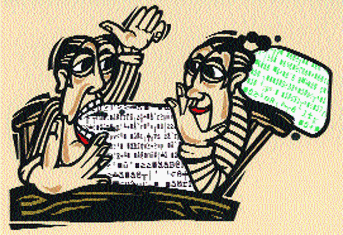No conozco el volumen inicial de las memorias del doctor Adolfo Bioy, Antes del novecientos, un "libro admirable", dice Borges, con "el carácter duradero y sereno de una obra clásica". Me decidí rápidamente por el segundo, en el kiosco a las puertas del banco en que debía hacer una larga cola, porque me atrajeron más los viajes transatlánticos y las vacaciones europeas que los trabajos del campo, y porque no conocía la reseña que cito. No me arrepiento de la elección: el personaje es admirable, la época apasionante y el libro, escrito en una prosa sobria y directa, nos depara en las páginas finales la sorpresa de un autor que sigue sin desdoro los procedimientos narrativos del hijo único de su matrimonio con Marta Casares, al que la decimoquinta edición de la Enciclopædia Britannica (1989) presenta como "Brazilian novelist and short-story writer, best known for his use of magic realism".
No me arrepiento, pero tampoco me consuelo de no haber adquirido ese libro al que "es verosímil conjeturar que lo han precedido muchos borradores orales, ya que se trata de memorias que antes de pasar al papel se habrán pulido y afinado en el diálogo". La conjetura me llama la atención porque, al leer su gratísima relación de unos Años de mocedad tan suyos como del siglo y de nuestros países, me sorprendió la frase con que Bioy describe cómo, al salir de sus clases en la Facultad de Derecho, se detenía un momento a "echar un párrafo" con los amigos. La expresión, hoy en desuso y ya más del campo que de la ciudad —me dice Danubio Torres Fierro— en los años sesenta en que quien fue ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina tras la caída de Irigoyen redacta la parte final de sus memorias (hay un tercer tomo, inconcluso e inédito), equivale naturalmente a la mexicana "echar un verbo" ("conversar familiar e informalmente", dicen los diccionarios), pero tiene la gracia de referirse a la conversación como a un fenómeno retórico.
Desde luego, sería una ingenuidad entender literalmente y suponer que los estudiantes de la universidad de Buenos Aires discurrían "al modo amebeo, […] alternados y concertantes, en melódica y deliciosa anticipación del acorde final" —como dice Jaime Gil de Biedma (Vuelta 110, enero de 1985) que los imaginaba Francisco Rico a él y los otros participantes en cierto coloquio sobre literatura medieval. Sin duda, las conversaciones que cabían en ese paréntesis entre las aulas y la calle eran desordenadas y destejidas, más bien saludos, guiños y bromas, señas de identidad y contraseñas de una cofradía. Pero en el origen de la frase hecha hay una conciencia retórica, obviamente irónica, y me gusta imaginar a otros muchachos, digamos que salmantinos (la frase es de origen peninsular), echándola a rodar al salir de una clase, con la Retórica de la conversación de Ignacio de Luzán en la mano.
Es imposible, sin embargo, que esos estudiantes o el doctor Bioy conocieran un tratado que sólo hace unos años pasó del manuscrito a la luz pública, y dudoso que hubieran frecuentado los muchos que sobre el arte de la conversación produjeron los salones ilustrados, pues aún hoy son lectura de especialistas. En cambio, es evidente que la idea de civilización sugerida por la frase "echar un párrafo" es precisamente la que postulan esas páginas, anteriores al mito de la Revolución y ajenas al prejuicio de una igualdad universal y absoluta. Conversar es más que meramente hablar y más que dialogar, pues implica no sólo el intercambio de pareceres sino el acuerdo en ciertos principios éticos y retóricos. Implica, en otras palabras, una práctica de la cortesía, una concepción de la intimidad, un ideal de civilización al que aspiran, y no en vano, lo mismo el doctor Bioy que su hijo, Adolfo Bioy Casares, el grupo que con él se reunió en las páginas de la revista Sur y la familia de escritores que, sin haber publicado en ella, comparten sus maneras y modales literarios. (Pienso, desde luego, en un "escritor oral" como Alejandro Rossi, que se ha calificado así en su libro más reciente.)
"He trabajado durante 23 años en la redacción de Sur, y como puede suponerse, he conocido buenos y malos momentos. Ahora, con la ayuda del olvido, aliado natural, sólo recuerdo los buenos. Entre ellos, las rápidas visitas de Borges. ¡Qué alegría verlo llegar con uno de esos originales que eran la razón de ser de la revista!" Este pasaje de José Bianco, que todos quizás aceptemos de inmediato como esencialmente justo, más allá de su modestia evidente y su entusiasmo, puede resultar excesivo. La revista de Victoria Ocampo era casa de un grupo de argentinos como Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Ernesto Sábato, Raimundo Lida, Eduardo Mallea, el propio Bianco, y recibía a extranjeros como Roger Caillois, Drieu La Rochelle, Jules Supervielle, José Ortega y Gasset, Octavio Paz, Rabindranath Tagore. Pero no parece creíble que el secretario de redacción de Sur, en quien la cortesía esencial no estorbaba la penetración del juicio literario, quisiera decir que sin la presencia de Borges la revista hubiera carecido de justificación. Más sensata es una ligera variación de la frase: bastaría la presencia de un escritor como Borges para justificar la existencia de una publicación. Pero prefiero entender que la razón de ser de Sur era no meramente publicar sino hacer posible a Borges.
Se dirá que, enunciado así, el juicio de Bianco resulta aún más desmesurado. Borges comienza su vida literaria muchos años antes de que Victoria Ocampo, respondiendo a la insistente iniciativa de Waldo Frank y Eduardo Mallea, iniciara la publicación de Sur. Me remito, entonces, a lo que Borges dijo en 1979 en la sede central de la Unesco durante un homenaje a Victoria Ocampo:
Yo no era nadie, yo era un muchacho desconocido en Buenos Aires, Victoria Ocampo fundó la revista Sur y me llamó, para mi gran sorpresa, a ser uno de los socios fundadores. En aquel tiempo yo no existía, la gente no me veía a mí como Jorge Luis Borges, me veía como hijo del Dr. Borges, como nieto del coronel, etc. Pero ella me vio a mí, ella me distinguió cuando casi no era nadie, cuando yo empezaba a ser el que soy si es que soy alguien todavía, porque a veces tengo mis dudas, a veces creo que soy una superstición de ustedes y ustedes me han inventado…Bianco dice que las páginas de Borges eran la razón de ser de la revista; Borges, que la revista lo hizo ser el que es. Uno y otro tienen razón, pues el proyecto inicial de Victoria Ocampo era el de "una antología mensual de los mejores textos"; Borges insistió en que una mera antología no era una revista y que los comentarios de actualidad, las reseñas bibliográficas y las notas breves definirían el carácter de Sur. No sólo insistió en ello, sino que se convirtió en el principal colaborador de esas secciones finales: la puerta trasera por la que los lectores prefieren entrar a las revistas y en la que se discute, se polemiza, se dan las noticias, se publican secretos, se intriga y, sobre todo, se conversa. Es sin duda a esa conversación de la que Borges fue animador fundamental a lo que Bianco se refiere al hablar de una razón de ser.
En una nota de 1941 sobre El ciudadano Kane, Borges apunta: "Todos sabemos que una fiesta, un palacio, una gran empresa, un almuerzo de escritores o periodistas, un ambiente cordial de franca y espontánea camaradería, son esencialmente horrorosos". Sur, donde se publicó esa nota, no era desde luego nada de lo anterior y lo que hizo por Borges no fue brindarle un gran escaparate ni unas enormes ventas ni, siquiera, darle de comer; le dio en cambio un espacio de conversación en el centro, nada bullanguero, de una comunidad intelectual y literaria que compartía no sólo intereses y pasiones sino, sobre todo, un ideal de civilización.
Las colaboraciones que recoge Borges en Sur, 65 de las cuales no habían sido recogidas en libro, dan cuenta de esa conversación. El volumen recoge ensayos breves, traducciones de cuentos y poemas, notas necrológicas, piezas polémicas, reseñas de películas y libros, comentarios políticos, unos cuantos discursos, un brindis, un par de entrevistas. He citado ya la nota sobre las memorias del doctor Bioy, de 1959, y el "Homenaje a Victoria Ocampo", de 1979; la mayor parte del libro pertenece a los años treinta y cuarenta, en los que no era infrecuente que los números de Sur incluyeran dos o tres colaboraciones de Borges. Se trata, pues, sobre todo de escritos contemporáneos de los ensayos de Discusión, Historia de la eternidad y Otras inquisiciones, y de los cuentos de Ficciones y El Aleph. La primera virtud de este libro es la de aquéllos: la constante felicidad de la escritura, el asombro incesante de una prosa dúctil y rigurosa, con el tono conversado del ensayo inglés, la velocidad del buen periodismo, la concentración de un enciclopedista, una erudición no más insegura que la Britannica y la magia verbal de un alto poeta. Descontando algunos de los textos más recientes, evidentemente dictados o improvisados ante una grabadora, apenas hay página que no sea un prodigio sintáctico, prosódico, argumental, y una aventura mental. No hay ninguna en que no esté plenamente ese personaje admirable en que conviven la aspiración al orden clásico y el gusto por una ironía, nutrida quizá en Kipling tanto como en Wilde, propia de la conversación mundana de los salones ilustrados.
Como en sus ensayos más conocidos, Borges ejerce en éstos una política del espíritu empeñada en la aspiración universal, la defensa de Occidente, la crítica de las mitologías provincianas y del parroquialismo nacionalista, la burla de la chabacanería. Hay, desde luego, en cada página, amor por la literatura; hay la convicción de que las virtudes retóricas no son secundarias en un autor y la de que la buena sintaxis es un imperativo moral; hay, en fin, un saludable escepticismo frente a las ideologías y un estilo convencido de la inteligencia de los lectores. Pero hay, además, política literaria en el sentido más inmediato: crítica de apoyo a los escritores amigos, polémicas locales, burlas más o menos privadas, alusiones veladas, reacciones ante la realidad política argentina. Se explica que Borges no haya incorporado muchos de estos textos a ninguno de sus libros formales, aunque algunos los haya recogido en antologías, porque en ocasiones anuncian o prefiguran ideas y observaciones que luego desarrollaría o expresaría mejor. En otros casos, sin embargo, la exclusión obedece a razones circunstanciales (como la caducidad de una polémica o, mejor dicho, de un polemista enemigo); en otros más, sin duda, a la naturaleza política de los textos, ajena a un autor que no publicó sino libros estrictamente literarios. A ningún lector le parecerán razones valederas para desdeñar la lectura del libro.
Tampoco es desdeñable, desde luego, aunque resulte decepcionante, la Autobiografía que finalmente aparece en versión española. Se trata de las Autobiographical Notes que Borges escribió en 1970, con la colaboración de Norman Thomas di Giovanni, para The New Yorker: redactado sobre pedido, corregido con premura obediente a las razones comerciales de la revista, sometido a la vigilancia a veces inepta de sus redactores, anunciado a plana completa en los periódicos estadounidenses, el texto no suena a Borges. Me dicen algunos lectores que el libro, de todos modos, ya fue traducido casi en su integridad en la biografía de Emir Rodríguez Monegal. Pero el mismo autor que, para regocijo de Juan García Ponce e irritación de Javier Marías, se burló de la incapacidad española para distinguir entre un dativo y un acusativo, adolece en el libro del crítico uruguayo de leísmo, confunde el sujeto de sus frases y no sabe emplear el gerundio: "Una mañana, mi madre me llamó por teléfono y me pidió que fuera de inmediato a casa, llegando justo a tiempo para verle morir". El autor, como diría Borges, ha sido injuriado.
Algo han mejorado las cosas, pero no del todo. La versión actual hace decir asombrosamente a Borges que Alfonso Reyes "solía invitarme a cenar" cuando el original inglés dice "used to invite me", es decir: me invitaba. Es un caso extremo, pero la traducción es discutible desde la primera línea. "I cannot tell whether my first memories go back to the eastern or to the western bank of the muddy, slow-moving Río de la Plata…", declara el incipit de las Autobiographical Notes. En la versión de Homero Alsina Thevenet, autorizada por Rodríguez Monegal, esas palabras significan: "No puedo decir si mis recuerdos se vuelven hacia la orilla oriental u occidental del barroso y lento Río de la Plata…" Marcial Souto y el propio Norman Thomas di Giovanni afortunadamente sustituyen "decir" por "precisar" y "se vuelven" por "se remontan"; menos atinadamente, escriben "turbio" donde decía "barroso" —un adjetivo que Borges emplea para referirse al Mississippi.
La falla esencial no está, creo, en las cuestiones de detalle, sino en que los traductores no parecen haber leído a Borges en español. No cuentan con esa disculpa, pues Di Giovanni fue durante años su traductor autorizado al inglés. Digamos que no han sabido oír a Borges en español. Es decir, no han advertido que una de las gracias centrales de su estilo está en el aire de conversación. Una conversación ordenada, civilizada, cortés, respetuosa de la intimidad del otro y celosa de su libertad, es quizá la aspiración central de la literatura de Borges y de los escritores de Sur. Una conversación, quiero decir, que fuera un texto.
Me temo, sin embargo, que la tendencia moderna es la contraria: abundan quienes intentan escribir como se habla y son pocos los que hablan construyendo un texto. Es revelador, por ejemplo, que el filósofo André Compte-Sponville diga en su Pequeño tratado de grandes virtudes que la cortesía es anterior a la ética, pues su librito no habría alcanzado los tirajes normalmente reservados a las novelas si no fuera, en primer lugar, por la cordialidad de su escritura y por el lector que postulan sus maneras retóricas. Ocurre, más bien, que la ética de la cortesía supone unas circunstancias, un contexto, unos antecedentes, una relativización de los principios universales en nombre de las particularidades. Quien conversa tiene en cuenta la edad, el sexo, la condición, el ánimo de su interlocutor. Cuando el hijo del doctor Bioy y Marta Casares cuenta que "mis padres me trataban, o me hacían creer que me trataban, como a un adulto", no dice que sus padres lo engañaran: dice que lo trataban como a un igual, guardando las diferencias.
¿Cómo explicar la conversación absorbente que entablan de pronto un escritor ya prestigioso de 32 años y un muchacho de 17 años que ha publicado un par de malas novelas, si no es por lo que ambos olvidan y ponen de lado a favor de simpatías y afinidades? ¿Cómo entender la inmensa popularidad de un escritor como Jorge Luis Borges, cuyos lectores se cuentan incluso entre quienes no tienen el hábito de la literatura, sino por la cortesía de unas maneras estilísticas que, como ha observado Augusto Monterroso, hacen que el lector se descubra inteligente, puesto que le gusta Borges? Un arte retórica supone siempre que el interlocutor se encuentra, precisamente, en la inteligencia de ciertos principios en los que se entiende con nosotros. En Adolfo Bioy Casares a la hora de escribir —libro escrito oralmente, en entrevistas, que expone un arte poética y una práctica de la escritura particularmente sensatas— el escritor argentino dice:
Yo, después de haber pensado mis historias, las cuento a un amigo. Que le gusten me da ánimo. A veces sospecho que la gente a solas es loca y que deja de serlo en la conversación. La conversación impone un nivel de sensatez. Cuando van a leer el testamento de alguien, todos tiemblan, porque el testamento suele ser lo que resolvió alguien que estaba solo. Por eso hay libros tan absurdos, escritos por gente normal, quizás inteligente: diríase que en la soledad uno se atreve a cualquier estupidez.Observemos que Bioy Casares habla de "un nivel" de sensatez, señalando que la sensatez es un valor relativo, que depende de un acuerdo. El lugar común según el cual nada es menos común que el sentido común olvida que se necesita una comunidad para que ese sentido se vuelva verdadera inteligencia. ¿Qué es un loco sino alguien que no está en la inteligencia de esa comunidad, de la que depende la sensatez de su juicio? ¿Quién está más fuera de la comunidad que quien dispone su última voluntad y fija su juicio final en un documento inapelable y por el cual ya no podrá responder?
Cuando, tras la muerte de un autor, se publica una obra póstuma, los redactores de solapas suelen calificarla de "su testamento literario". La metáfora es obvia, es boba y es falsa. Un texto literario es todo menos un testamento, pues no se redacta ante la muerte sino más allá de la muerte, y no para realizar un juicio final sino para someterse a todos los juicios. Es lo que dice Quevedo en los versos famosos en que entra en conversación con los difuntos y escucha con los ojos a los muertos. Pues si los muertos enunciaran una verdad única, inapelable y absoluta, no entrarían en conversación con los vivos.
Borges, en "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", le atribuye a Bioy Casares el recuerdo de una doctrina según la cual "los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres". Mencionar a un personaje real en una obra de ficción es, desde luego, un artificio retórico. Pero la frase, que puede leerse como un comentario oblicuo y una broma personal sobre un amigo nada desdeñoso —es fama— de los espejos y la cópula, alude también a una poética para la cual el lector no es un mero reflejo del autor ni tampoco un otro al cual pueda poseer o con el que aspire a fundirse. Escribir no es verse a uno mismo ni copular con desconocidos, sino tener conciencia del lector, que es nuestro principio de realidad.
"A veces sospecho", dice Bioy Casares, "que la gente a solas es loca", como quien dice: dígame usted si mis sospechas son una locura. La frase es una variante de los versos de Machado:
En mi soledad
vi claras muchas cosas
que no eran verdad.
Las tres primeras palabras de la frase de Bioy corresponden a la segunda de la de Machado. Se trata de mi soledad, de mi sospecha. Las "muchas cosas" (que no son todas) corresponden al "a veces" (que tampoco lo son). "En la soledad uno se atreve a cualquier estupidez", que no es lo mismo que decir todas las estupideces, pues excluye a las que uno no quiera. Se dirá, tal vez, que las peores estupideces —multiplicar el número de los hombres, afiliarse a un partido político, iniciar una revolución, oponerse a cualquiera de estas cosas— se cometen en compañía. Pero esa compañía no es la de dos que conversan, sino la de los que se adhieren, como los ojos al espejo, como los cuerpos en la cópula, olvidando sus diferencias o subrayándolas hasta volverlas absolutas. Para conversar, en cambio, se necesita tener conciencia de simpatías y diferencias y, al mismo tiempo, de su relatividad.
El último libro de Bioy Casares, De las cosas maravillosas, esta formado por seis breves ensayos que comparten, además del estilo coloquial propio del autor, el acento en el carácter personal de la argumentación, que expone, razona y explica pareceres, opiniones, visiones particulares. El tercero trata de "Las mujeres en mis libros y en mi vida" y comienza así:
A la hora del té, en el club de tenis, preferí siempre la sociedad de las mujeres. Por aquellos años me dio por clasificar al prójimo en dos grupos, históricos y filosóficos. Entre los hombres abundaban en el club los históricos, propensos a referir, punto por punto, los cinco sets que habían jugado en la tarde; las mujeres, en cambio, eran filosóficas: decían por qué les había gustado o disgustado una película, una novela o el proceder de una amiga. Desde luego, para querer a las mujeres no me faltaron mejores razones.Sabemos que quien nos habla pertenece a cierto estrato social (asiste a un club de tenis), tiene costumbres rituales (toma el té a una hora determinada) y gustos definidos (prefiere unas compañías a otras) y no carece de ilustración (usa la palabra "sociedad" en un sentido peculiar). Sabemos, además, que es consciente de todo lo anterior y de que de ello y de otras circunstancias, quizá no del todo claras ("Por aquellos años me dio por"), depende la verdad de sus juicios. Pertenece, pues, en la clasificación que expondrá en seguida, al grupo de los filosóficos, que no pretenden tener la razón y haber ganado la partida, sino que exponen sus razones y conversan sus juicios. Están, pues, puestas las cartas sobre la mesa o, si se prefiere, presentadas las cartas credenciales. Es lo primero, si queremos echar un párrafo. –