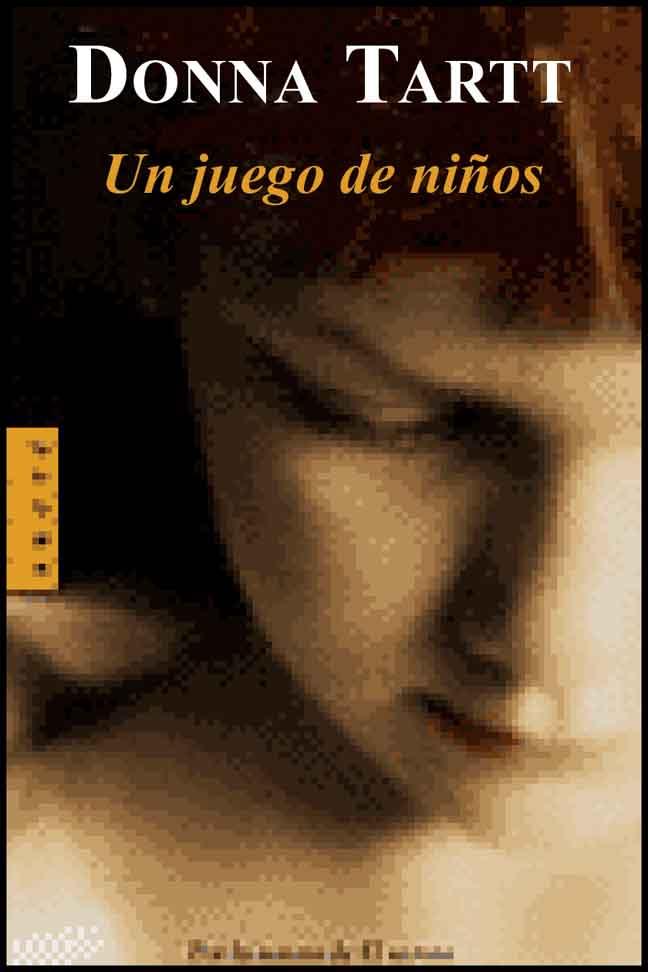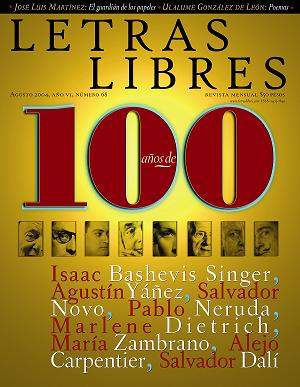Donna Tartt, Un juego de niños, Barcelona, Areté, 2004, 688 pp.
Con tan sólo dos novelas que suman en total unas mil quinientas páginas hermosas y seductoras, sin desperdicio, Donna Tartt (1963) se ha vuelto un punto de referencia en el vasto mapa de la nueva narrativa estadounidense. Su biografía revela una insólita precocidad literaria: nacida en Greenwood pero criada en Grenada, en el extremo oriental del delta del río Misisipi, escribió su primer poema a los cinco años y publicó su primer soneto a los trece; a los dieciocho ingresó en la Universidad de Mississippi en la Oxford, donde bajo la tutela de Barry Hannah y Willie Morris —autores residentes— desarrolló un talento que, al cabo de un año, la haría mudarse a Vermont para inscribirse en el Bennington College, una escuela de “artes liberales” en la que trabó amistad con Bret Easton Ellis y donde acabó por dominar el francés, el griego y el latín. Fue justo el creador de American Psycho quien, luego de leer las páginas iniciales de El secreto, el debut de Tartt dedicado al propio Ellis, llamó la atención de Amanda Urban, una agente que le consiguió un contrato espectacular con Knopf: cuatrocientos cincuenta mil dólares, primera edición de setenta y cinco mil ejemplares. El resto ya es historia: El secreto (1992), un eficaz thriller de iniciación escrito a lo largo de ocho años y ambientado en una universidad de Vermont —Hampden College, obvio trasunto del Bennington College—, se mantuvo trece semanas en la lista de bestsellers del Publishers Weekly y será llevado a la pantalla por Alan Pakula. Lectora voraz y admiradora de Santo Tomás de Aquino —un epígrafe suyo abre Un juego de niños, la segunda novela aparecida diez años después de El secreto— y de Dante, Eliot, Platón, Poe, Proust y Salinger, entre otros, Tartt se convirtió en un verdadero fenómeno, una de esas estrellas que llegan al firmamento literario para quedarse e irradiar un fulgor cada vez más fascinante.
La juventud como zona de derrumbe moral, territorio propicio para el frenesí dionisíaco. “Belleza es terror. Nos estremecemos frente a todo lo que consideramos hermoso. ¿Y qué puede ser más bello y aterrador, para almas como las de los griegos o las nuestras, que perder el control por completo?” Estas palabras de Julian Morrow, guía espiritual y no simple catedrático universitario, son el detonador de la trama de El secreto: imantados por la civilización helénica y en especial por el culto a Dionisos, cuatro alumnos pertenecientes a una suerte de sociedad de los mitos muertos, liderada por Henry Winter y completada por Francis Abernathy, Bunny Corcoran y los gemelos Camilla y Charles Macaulay (“Compartían cierta frialdad, un encanto cruel y amanerado que no era moderno en lo absoluto, sino que tenía un extraño toque del mundo antiguo: eran criaturas magníficas, qué ojos, qué manos, qué rasgos”, dice Richard Papen, narrador de la novela y sexto miembro de la secta), matan a un granjero durante una bacanal nocturna en un bosque de Vermont. El asesinato queda impune y acentúa los instintos criminales; al ser chantajeado por Bunny —el único, además del narrador, que no participa en la bacanal—, el grupo decide eliminarlo y lo despeña en un barranco. Este descenso halla su contraparte igualmente funesta en el ascenso al tupelo —un árbol que “tenía su propia autoridad, su propia oscuridad”— donde es ahorcado el hermano mayor de Harriet Cleve, la detective incidental de doce años que protagoniza Un juego de niños. Las dos novelas de Tartt poseen puntos en común: ambas arrancan con un homicidio cometido en primavera (Bunny Corcoran muere en abril; Robin Cleve, en mayo, justo el Día de la Madre); ambas privilegian la detallada construcción de atmósferas ominosas previas a la irrupción de la violencia; en ambas el orbe onírico cumple una función central (un ejemplo: luego de soñar con Harry Houdini, uno de sus ídolos junto con Sherlock Holmes y Lawrence de Arabia, la heroína de Un juego de niños comprende que su misión es descubrir al asesino de su hermano). Ambas, lo que es más, resultan curiosamente complementarias. Mientras que El secreto está narrada en primera persona, se ubica en el norte de Estados Unidos y retrata los ritos de paso de la adolescencia tardía (los veinte años) a la edad adulta, Un juego de niños está narrada en tercera persona —lo que permite el empleo de múltiples perspectivas: “Varias historias posibles empezaron a abrirse a su alrededor como flores venenosas”—, se sitúa en el sur del país (Alexandria, Mississippi, un “pueblo de mala muerte [en un] condado descompuesto que no había visto fortuna alguna desde la guerra civil”) y dibuja los ritos de paso de la infancia a la pubertad: “Lo que [Harriet] no había podido prever era que aquel verano sería víctima de una nueva y horrorosa humillación: la de ser clasificada por primera vez como ‘adolescente’.” Se diría entonces que la intención de Tartt ha sido localizar los polos maléficos que destellan en la amplia cartografía estadounidense.
El linaje como cultura en decadencia: “Desde muy pequeña le obsesionaba la arqueología, los túmulos funerarios indios, las ruinas de ciudades, los objetos enterrados […] La obsesión de Harriet por los fragmentos estaba relacionada con la historia de su familia.” Una historia, la de los Cleve, que abreva de la biografía de Tartt —”Tribulación”, la finca familiar de Un juego de niños, es consumida por un incendio al igual que la casa de los bisabuelos de la escritora, según ella relata en un texto aparecido en Harper’s Magazine— y se mezcla con el destino de otro clan, los Ratliff, para dar pie a la pugna de dos dinastías vueltas plantas trepadoras que se aferran al árbol del crimen y a la tradición literaria del sur profundo: William Faulkner, Carson McCullers, Flannery O’Connor, Eudora Welty. Magníficas, siguiendo al narrador de El secreto, son las criaturas de Un juego de niños. Los Cleve: Harriet y Allison, su lánguida hermana de dieciséis años; Dixon y Charlotte, los padres, que son una ausencia más que una presencia (Tartt dixit); Edie, la abuela que hereda su ferocidad a Harriet; Adelaide, Libby y Tattycorum, las tías abuelas cuyas costumbres echan a andar los mecanismos proustianos; Ida Rhew, la infalible sirvienta negra. Los Ratliff: Gum, la abuela aquejada por todo tipo de malestares que convive con sus cuatro nietos: Farish y Danny, delincuentes adictos al speed; Eugene, ladrón convertido en un evangelista similar al de Sangre sabia, de O’Connor; Curtis, retrasado mental. Magníficos son también los comparsas: Hely Hull, cómplice y devoto perenne de Harriet, y Pemberton, su hermano mayor; Loyal Reese, el predicador que incluye serpientes ponzoñosas en sus sermones (Tartt confiesa que sus peores pesadillas tenían que ver con ofidios); Catfish de Bienville, “un conocido personaje de los barrios bajos, una especie de celebridad local”.
Magnífico el uso de la fotografía como leitmotiv, el cuidado en las descripciones ambientales y psicológicas, el aprovechamiento de referencias librescas (La isla del tesoro, El libro de la selva, los Diarios del capitán Scott) para apuntalar la fluidez narrativa, el clímax en un depósito de agua estancada que cierra con broche de oro esta inmersión en las corrientes procelosas de la infancia. Dice Donna Tartt que abocarse durante un largo periodo a un solo proyecto “otorga al libro un peso velado. Es un ancla oculta. Uno puede sentir el tiempo que se ha invertido en él”. Esto sucede con Un juego de niños: una década de tesón escritural ha redundado en el peso que nos ancla a la lectura y nos hace evocar aquel verano en que descubrimos que “en la vida pasan muchísimas cosas que no entendemos […] hay relaciones secretas entre cosas que aparentemente no tienen relación alguna”. –
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.