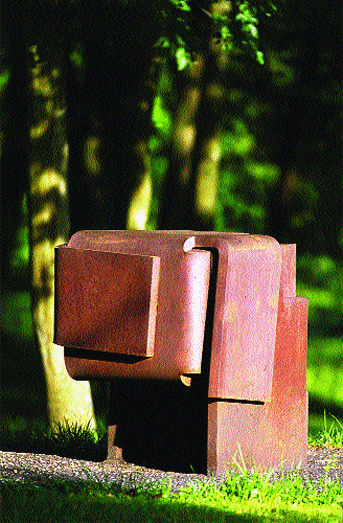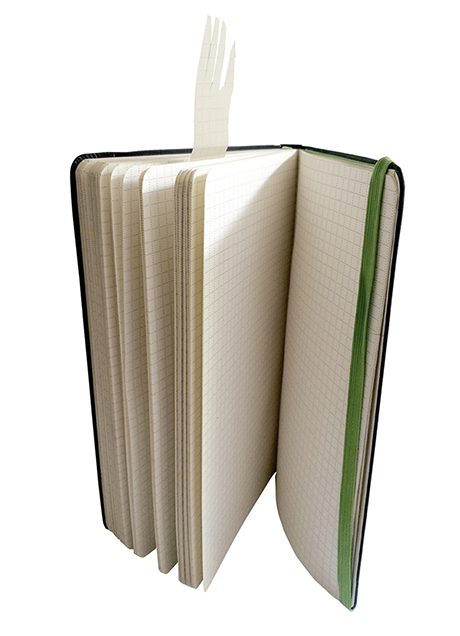"Mira, es mi hermana", dijo Oklahoma señalando a Nebraska, que sonreía, no sé si con malicia o sin ella, pero desde luego rara, con intriga de por medio. "¿Qué tal el viaje?", siguió diciendo Oklahoma con ese tono implacable que tiene a veces. "Dejamos el coche en el estacionamiento, hace un poco de frío, mejor súbete el cuello porque si no te
vas a resfriar y para qué quieres". Oklahoma se preocupaba por mí y yo insistía en pensar que lo nuestro no era más que sexo, ni relación ni nada. "Así voy bien", dije, y regresé el cuello del abrigo a su lugar. Quería dejar perfectamente establecido que ese gesto de arreglarle las prendas al otro no me gusta, quiere decir, prendas más prendas menos, quisiera hacerme cargo de tu vida. Elegí sentarme en el asiento trasero del Oldsmobile, un poco por comodidad y otro para ocultar que iba tiritando y que lo del cuello alzado no había sido después de todo tan mala idea. Oklahoma y su hermana iban hable y hable entre ellas. Observaban la cortesía de explicarme algún detalle de vez en cuando, no porque les importara que yo estuviera al tanto, más bien para aprovechar que había un tercero que les servía de coartada para decir lo mismo que se decían siempre, sin sentirse monotemáticas y repetitivas. Yo asentía cada vez que la conversación dejaba un hueco que debía ser llenado por un ajá mío. Llegamos, dijo Nebraska mientras acomodaba el Oldsmobile con torpeza frente al Grand Hotel Syracuse. "Nos hablamos mañana, sis", por sister creo, dijo Oklahoma al bajarse. Yo dije algo que sonara a despedida. "¿Nada más traes eso de equipaje?", preguntó cuando entrábamos en la puerta revolvente.
"Well, well, ahora la…
"Well, well, ahora la señora estará contenta", dijo el hombre que estaba detrás del mostrador. Oklahoma sonrió y yo saqué un millón de conclusiones, o mejor, de variaciones sobre la única conclusión posible, que era Oklahoma cuidando su perfil social, diciendo como que no quiere la cosa, y para evitar el qué dirán, que su marido la alcanzaría en unos días. "Estás loco", dijo ella cuando le expliqué mi conclusión adentro del elevador. Entramos a la habitación, noté que estaba hosca conmigo. Mi conclusión la había molestado, dijo. Se encerró en el baño y al cabo de un rato salió ataviada con un camisón de esposa. Se metió resoplando en la cama y antes de hacerse la dormida tomó la precaución de darle la espalda al extremo que me correspondía. Yo estaba ahí parado viendo qué rumbo tomaba su pataleta. Ni el abrigo me había quitado, así que cogí la llave y salí en busca de una copa. Un camisón de esposa en una relación sostenida exclusivamente por el sexo es una verdadera afrenta. Ya ni quise sumar los datos que había arrojado el hombre del mostrador. A través de las puertas de cristal del lobby observé que estaba cayendo la tormenta de nieve del siglo. "Tenemos un bar muy confortable aquí en el hotel", dijo el mismo hombre que me había colgado hacía un rato el grado de esposo; se refugiaba detrás de su mostrador como, digamos, un tejón. Le di las gracias porque a fin de cuentas, tejón o no, ponía a mi alcance toda una alternativa. Seguí las indicaciones. Había que bajar unas escaleras y luego dirigirse hacia la parte posterior del hotel por una galería llena de aparadores con objetos deportivos. Llegué a una puerta que decía Sports Bar. Era un sitio cargado de memorabilia deportiva. Objetos de beisbol y de futbol americano. Meseras en uniforme de réferi anotaban la orden de los clientes como si estuvieran registrando una amonestación. Me sedujo la media luz y una barra de madera negra, sólida y bien pulida. También, hay que admitirlo, me seducía que el mal humor de Oklahoma no me seducía nada. El bar tenía un generoso surtido de bebidas en exhibición, propio de las ciudades que pasan seis meses al año bajo la nieve y orillan a sus habitantes a la bebida, o a mirar sin mesura la televisión, o al asesinato en serie. Media docena de televisores colgados del techo sintonizaban el mismo partido de beisbol. "Es un video", aclaró el bartender después de la impertinencia de una pregunta que le hice sobre la duración de la temporada. Que se tratara de un video no significaba un obstáculo para que los bebedores, entusiasmados hasta el grito, festejaran noche tras noche la misma jugada. Elegí una esquina y pedí ginebra a una réferi negra. El bar tenía también entrada por la calle y un gran ventanal que permitía ver la tormenta de nieve. Solo, sentado en la barra, comencé a lamentar el viaje largo que había hecho, nada más para experimentar en otra latitud el sexo con mi amante, que esa noche se negaba a tener sexo conmigo. El presentimiento que había tenido en México, de que ese viaje deformaría los lineamientos de la relación, empezaba a materializarse desde el principio de la estancia. Traía a Oklahoma colgada al cuello. Cuando llegué a la segunda ginebra la tortícolis se había desvanecido. Una ráfaga de gritos y aplausos provocados por el mismo jonrón que los clientes veían todos los días enturbió momentáneamente mi bienestar. Vi cómo mi vecino de barra agitaba en el aire una chicken wing, pintaba en el aire una constelación de salsa barbecue, con varias estrellas excéntricas que fueron a plantarse en la manga de mi camisa. No dije nada, tenía aspecto de ser un loco peligroso. Lo mismo podía concluirse del resto del personal. Hombres sin rasurar, con el seso sepultado debajo de una gorra deportiva, con grasa de pollo o de hamburguesa entre las uñas. "¿No te interesa el partido?", preguntó el autor de la constelación. Traía una fibra de pechuga colgándole de la barba. "Sí, cómo no, is great", dije, y rematé con dos o tres minutos de atención a la pantalla. El ambiente iba siendo caldeado sin tregua por una calefacción que invitaba al sueño. Pedí una ginebra más para beberla de golpe. Salí del bar por la galería deportiva con dirección al hombre del mostrador. La tormenta había terminado. Hubiera podido salir directamente por la puerta del bar, pero antes tenía que conseguir unas raquetas para poder desplazarme en la intemperie. Pasé de la calefacción al frío intenso. Me levanté el cuello del abrigo, justamente como lo había sugerido Oklahoma hacía unas horas. Trepé con mis pies bien equipados al promontorio de nieve que se levantaba frente a la puerta del Grand Hotel Syracuse. Trastabillé un poco. El hombre del mostrador, que veía desde dentro mi andar torpe, sacó la boca por una abertura mínima y gritó: "Lleve cuidado". Alcé una mano para agradecer su preocupación. Desde la cima del promontorio vi que estaba situado a la altura general de la calle. Nevada histórica, metro y medio de nieve que algún escuadrón de menesterosos limpiaría durante la noche. Avancé con dificultad. Levantar cada paso esos artilugios tiene su chiste. De pronto se quedan atrapados en la nieve y hay que levantar pierna por pierna y sacudirlas para que caiga el lastre. Caminé unas cuadras sobre Salina St. Lo supe porque vi el nombre de la calle en un letrero que me llegaba a la cintura. Di vuelta en Adams. Un viejo aparentemente atrapado por la tormenta manoteó pidiendo ayuda cuando me vio pasar. "Lo siento", no podía ayudarlo, tenía otros planes. Al llegar a Townsend St. ya llevaba una velocidad considerable. Iba aplicando con pericia las raquetas, evitando las partes escarpadas. En algunas calles habían empezado a trabajar las máquinas quitanieve. Un murmullo general iba y venía según la distancia entre mi viaje y ellas. Noté que conforme ganaba ritmo y velocidad las partes de mi cuerpo empezaban a vibrar en un tono que, con la suficiente tenacidad, podía convertirse en sonido. Tratando de no perder velocidad exageré el braceo y las flexiones en las piernas. La vibración comenzó a transformarse en sonidos armónicos. Creo que llevaba cara de triunfo, porque un hombre que paleaba nieve grito "¿Está usted bien?" Lo preguntó, sospecho, por el contraste de mi júbilo con el paisaje, que era más bien para llorar. Aceleré. Ahora cada rodilla producía una nota musical, lo mismo sucedía con los codos. ¿Cómo no voy a estar bien si vengo haciendo esta música?, pensé. Llegué a la periferia de la ciudad y tomé el freeway 690 con dirección a Onondaga Lake. La nieve se había congelado. No circulaba un alma, aceleré. La música de las rodillas empezaba a consonar con la que hacían los codos. Lleno de entusiasmo empecé a mover también los hombros y las caderas. Descubrí que de ahí salían tonos más graves, más de base fuerte, perfectos para los codos y las rodillas, que producían notas más melodiosas. El viento que barría el freeway aumentaba el volumen de la música. Un trabajador a bordo de una máquina quitanieve se quitó la gorra y saludó el paso de mi sinfonía. Para corresponderle, improvisé una vuelta cerrada que produjo un arpegio y coroné mi gracia con tres brinquitos en staccato. Seguí la ruta, recuperé mi aire sinfónico. Llegué a la salida 39 en pleno crescendo. Iba moviendo la orquesta completa. Descubrí que los párpados, al cerrarlos con fuerza, acentuaban, como platillos, ciertas partes de la composición. Entré de lleno a la superficie congelada del Onondaga Lake. Agitaba eufórico mi brazo izquierdo, que venía sonando como violoncello, y mi rodilla derecha, que, con la velocidad que permitía el lago, había pasado de fagot a clarinete. Di vueltas y vueltas por el lago, no sé cuántas. Salí cansado al freeway a ejecutar mi regreso en pianísimo. El trabajador que había aplaudido mi paso ofreció llevarme en su máquina. Pensé que era un buen punto para terminar la sinfonía. Dejé el par de raquetas en el mostrador del Grand Hotel Syracuse. Dije buenas noches y me subí al elevador. Entré a la habitación. Oklahoma dormía. Me quité el abrigo con cuidado para no despertarla. Me vi en el espejo del baño, de cuerpo entero. El abrigo colgando del brazo, la ropa empapada. Los fragmentos de hielo que me quedaban en los párpados comenzaban a derretirse, hacían agua, tenía la sensación de que lloraba. –