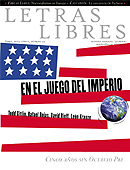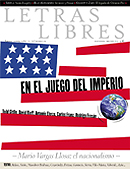Si, en un imaginario mapa corporal de Estados Unidos, Nueva York es el polo fálico, masculino, gracias al enjambre de rascacielos que le ha dado fama mundial y a la traza estricta de sus calles, San Francisco representa entonces el polo opuesto aunque complementario: la urbe femenina por excelencia, “un laberinto poblado de seres sensuales que ascienden y descienden las colinas en busca de algo”. Así lo entiende Juvenal Acosta (1961), que vive cerca de esta ciudad “húmeda y misteriosa” desde 1986, año en que cambió el aire turbio del Distrito Federal por la transparencia californiana. No es extraño, por ende, que la condición del exiliado, del tránsfuga cultural e incluso idiomático, sea uno de los pilares que sostienen su obra, que abreva en las aguas del erotismo para ofrecer no sólo una radiografía de la carnalidad profunda, extrema, en deuda tanto con el Marqués de Sade como con Georges Bataille y Juan García Ponce, sino también una exploración de la identidad en varios niveles. Esta exploración arranca con El cazador de tatuajes (1998), título que pronto reeditará Joaquín Mortiz y que inaugura una trilogía aún en proceso llamada Vidas menores. Aquí aparece el personaje/narrador que Acosta ha elegido como alter ego: un profesor de literatura en San Francisco, un hombre con un presente “hecho de pasado” y un pasado “hecho de ruina” que elabora una especie de autobiografía sexual para explicar(se) los sucesos que terminaron por enviarlo al hospital, de donde ha salido al cabo de tres meses de estadía a causa de una embolia sufrida en pleno coito. Aquí están asimismo los cuatro puntos de la brújula pasional del narrador, cada uno relacionado con un elemento y una ciudad: Marianne, fotógrafa inglesa, la mujer de aire que vibra con el pulso de Nueva York; Sabine, argentina, la mujer de tierra que resume la melancolía de Buenos Aires; Constancia, pintora mexicana, la mujer de agua que evoca las tardes del Distrito Federal; la Condesa, vampira adicta al placer sin límites, la mujer de fuego que goza el lado salvaje de San Francisco y en cuyo lecho se colapsa el protagonista. Si El cazador de tatuajes revalora una veta poco frecuentada en nuestra narrativa al proponer la búsqueda de una identidad erótica que se desplaza hacia lo territorial, Terciopelo violento, segunda parte de la trilogía planeada por Acosta para dialogar con el célebre “Cuarteto de Los Ángeles” de James Ellroy, ahonda en esa veta y la enriquece al añadir el factor policiaco y la reflexión sobre el procedimiento escritural, la puesta en abismo que tantos frutos ha dado en el cine y la literatura.
La novela dentro de la novela. Tras los pasos del Juan Carlos Onetti de “El infierno tan temido”, un cuento excepcional en el que un periodista empieza a recibir fotografías de su ex esposa engarzada en siniestros actos carnales, Terciopelo violento se inicia con un retrato de la Condesa desnuda que llega a manos del protagonista de El cazador de tatuajes, cuyo nombre, o más aún, cuya identidad nos es revelada por fin: Julián Cáceres. Identidad tiene también la enigmática Condesa: Ángela Cain a.k.a. Renée Keller, a la que vemos huir de San Francisco rumbo a “la humedad legendaria y obscena de Nueva Orleans” en pos de su linaje, “que es oscuro pero brilla como una gota de sangre que escurriese indecisa de la comisura de una boca”. A las acciones paralelas de estos dos seductores/seducidos se suma el viaje que Marianne —que, luego nos enteraremos, fue quien tomó la foto de la Condesa— emprende a la ciudad de México para reunirse con Constancia, en un intento por resolver la desaparición de Julián, el auto del cual ha sido localizado en el Golden Gate y en cuya casa la policía descubre tres cartas —dirigidas a Marianne, Constancia y Sabine— que hablan de su supuesto suicidio. Junto a las cartas hay “casi doscientas páginas que [contienen] la explicación detallada de las últimas aventuras eróticas de Julián Cáceres”, un “manuscrito en inglés plagado de mentiras y erratas” que Marianne lee y fotocopia para mostrárselo a Constancia. El proceso de redacción de este manuscrito —que es, sobra decirlo, El cazador de tatuajes— nos será relatado mediante una serie de flashbacks que alimentan la estructura atomizada, el hábil juego de espejos tramado por Acosta.
Pero la matrioshka que es Terciopelo violento no se detiene ahí: a la estrategia de la escritura inserta en la escritura se incorporan la bitácora de Julián, “una recopilación de fragmentos y meditaciones” lo mismo sobre el orbe sensorial que sobre el deambuleo urbano, y el diario en una libreta forrada simbólicamente de terciopelo negro que la Condesa lleva para tratar de retomar “su teoría [acerca de] una escritura a la vez sagrada y prohibida”. Ambos textos sirven de prótesis memorísticas a sus autores y, sin que éstos lo sepan, preparan el terreno para el reencuentro, ese “infierno tan temido” como anhelado.
“Porque vive en el extranjero, a veces su lengua natal, su español, le resulta insuficiente.” En esta descripción de Julián se cifra la búsqueda que anima las páginas de Terciopelo violento. Búsqueda de un idioma propio en el que se “[unan] la violencia y la poesía [para que pueda] haber revelación”, pero también de una escritura que sea como el sexo, “un asunto del cuerpo y de la sangre”. Búsqueda de una sensualidad dilatada, inagotable, que encarna en la Condesa, Ángela Cain, cuyo rastro sigue Julián hasta Luisiana, guiado por su olfato de cazador y oculto en la flamante identidad obtenida merced a su falso suicidio. Búsqueda, en el caso de Ángela, de un origen vinculado a la tradición vampírica, al padrastro torero que en la adolescencia la introdujo en el laberinto erótico. Búsqueda que se realiza en los dos polos más femeninos de Estados Unidos, San Francisco y Nueva Orleans, y que se expresa a través de múltiples referencias a cartografías, puntos cardinales e instrumentos de exploración. Búsqueda tenaz del deseo para la que Juvenal Acosta ha diseñado un mapa fiel, a escala literaria, que asombra y orienta. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.