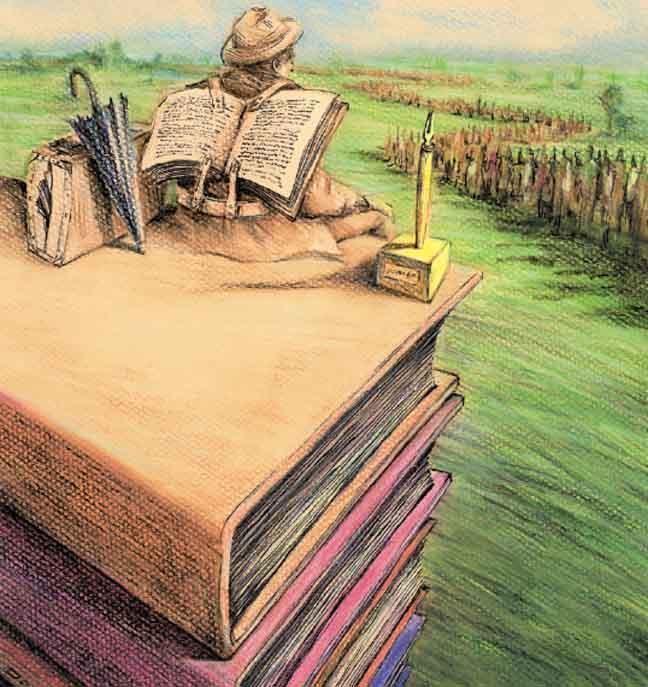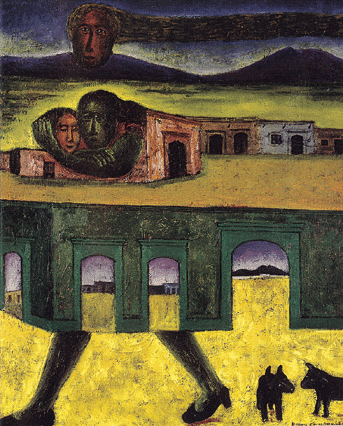Cada libro es como una cita, una promesa de cohabitación mental y convivencia, una conversación, un proyecto de vida, una promesa, un adorno mental. Las actas del simposio sobre La mitología del cerdo. Las figuras de la biblioteca en la imaginación del siglo de oro español, los Poemas completos de D.H. Lawrence; los Diarios de M.F.K. Fisher –la ensayista estadounidense que escribe sobre cocina y vida cotidiana–, el libro sobre Europa de Lucien Febvre, los ensayos de Germán Arciniegas o la prosa de Paul Celan. El comprador de libros no sólo los adquiere para leerlos sino, por supuesto, para tenerlos, para saber que los puede leer. Entro y salgo de las librerías con un sentido de culpabilidad o de extrañeza: estoy aquí, por fin, estoy aquí, me digo, antes he visitado las librerías con los ojos del sueño y de la mente. También me siento un intruso: ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he venido a cumplir este ritual de absurdo? ¿Por qué estos autores
–digamos Michel de Montaigne, George Steiner o Paul Valéry– me son más cercanos y preciosos y más próximos que algunos miembros de mi familia, que mis conocidos, vecinos y amigos? ¿Por qué despilfarro fortunas en llevarme estos libros?
Un libro es una cita, una conversación, un libro lleva a otro: precisamente por eso en cada uno están presentes y ausentes los demás. Atravieso una glorieta, y me doy cuenta de que yo mismo soy un crucero. Camino por el puente pero ¿no soy yo mismo un puente? ¿Qué es un puente? Un puente no está en ninguna orilla y sin embargo une las dos; no es el agua pero la atraviesa. Un puente está hecho para pasar. Nadie vive en un puente –aunque algunos pordioseros duerman bajo sus arcos. Un crítico literario, un ensayista, es un espectador que se ha hecho de su gusto por mirar un espacio. Es una persona-terraza. Quizá los libros que compra son la materia prima para elevar ese mirador.
Libros: flechas y señales. A fuerza de reunir libros, se crea una biblioteca. Algo así como un panteón o una ciudad mental. Y es cierto: los suburbios, las banlieue devoran las ciudades contemporáneas, las interminables manchas urbanas. El origen literal de estas palabras es un buen auxiliar: banlieue: lugar donde viven los proscritos, lugar de proscripción: ban-lieue; suburbio: la ciudad de los inferiores, la población de los subsuelos, de los de abajo. La biblioteca-ciudad no escapa a estas connotaciones: lo ilegible crece, ay de aquellos que llevan lo ilegible en su corazón.
El ruido impide leer: Un libro es ¿quién no lo sabe? una bomba de silencio. Una biblioteca y un muro aislante se parecen mucho; el papel funciona como el corcho: aísla del ruido. Así, la biblioteca está fuera de la historia o, al menos, se pone al margen de ella, la acepta a condición de transcribirla.
Se admiten periódicos, revistas y ¿por qué no? discos con música grabada. Incluso cabría aceptar discos con ruidos –como en la narración de George Steiner: Desert Island Discs (1992), a condición de que estén clasificados y organizados, claro, en función de un discurso subyacente que los eleve a la categoría de documento, parte de un código. O sea que el libro en última instancia no existe y es sólo una actitud. La actitud que lleva a contar historias y a oírlas, a conversar. La historia, por ejemplo, del avaro previsor que, nacido a fines del siglo XIX, pensó que nunca llegaría al XXI y mandó hacer su lápida con su nombre: Fulanito (1896-19….) dejando libres las dos últimas cifras, pues pensaba morir en el XX, pero pasó el siglo, cumplió cien años y, sí, estaba contento de vivir, pero furioso por tener que volver a gastar y tener que comprar otra lápida. Historias, anécdotas, episodios, ideas, pensamientos, recuerdos, memorias, historias de guerra, las historias de las mujeres humilladas en público en la Francia librada de los alemanes, rapadas por haber accedido no sólo a acostarse con los invasores, sino por haberse vanagloriado de ello. No, no todos los alemanes eran duros, no todos eran nazis, algunos eran simplemente soldados profesionales que veían con espanto de lo que eran capaces los jóvenes SS.
Pero en México no tuvimos guerra. ¿La cuestión judía?, ¿el poder nazi? Sólo conocimos ecos remotos. Hubo una revolución y luego una guerra cristera, y crímenes y hombres que eran sacados de su casa para ser fusilados de inmediato, y violencia y delaciones, y libros sobre los fusilamientos y libros sobre la traición y el heroísmo, y el amor entre las alambradas y sobre la locura llamada historia. Conocemos las historias de los desaparecidos, de los que se llevaron una noche y nunca volvieron. Porque finalmente decir libros es una forma de decir hombres, memorias humanas, y el que carga libros eso es lo que anda haciendo: llevando sobre sí el peso de la historia, la carga de la memoria y de la imaginación. Una carga tanto más grave y pesada cuanto que vivimos en una sociedad que idolatra el olvido, a pesar de que esté dispuesta a pagar millones para la conservación del patrimonio. Ciudades de amnesia a pesar de la comunicación y sus tecnologías. Quizá sólo estas sociedades tan complejamente uniformadas, tan sofisticadamente informadas gracias a internet podían haber inventado la soledad de nuestros siglos XX y XXI, el aislamiento de los desempleados, la orfandad, el miedo, aun la repugnancia que nos suscita lo humano, el terror a comunicarnos que precisamente los libros, los periódicos –ya no digamos las pantallas– ocultan. Terror a comunicarnos y terror también a estar solos. Porque la soledad inventada por la sociedad moderna nos prepara muy mal para poder resistir la antigua soledad creadora y contemplativa –y ahora ¿qué curioso, ¿no?, ¿no siempre ha sido así?– tenemos miedo de estar solos y de estar acompañados, miedo de cualquier cosa que no sea estar frente a una pantalla hipnotizados. Y hablar y escuchar, ¡vaya!, qué molestia, qué cansancio, qué flojera, qué poca… atención y compasión nos inspiran ahora nuestros prójimos.
Parecería necesario inventar una nueva conversación, “y la revolución que necesitamos hoy está en cambiar la forma en que hablamos del fracaso”.1 Las sociedades, lo sabemos, se fundan en las afinidades: en los cimientos de la ciudad está la amistad que produce pactos, alianzas, contratos. Me gustaría pensar que el lenguaje nació del placer y no de la necesidad, del gusto y la necesidad de compartirlo, por la voluntad de darle un futuro a cierta experiencia suficientemente placentera para cobrar un carácter trascendental. Ese gusto y placer está asociado al sentido –y transmitir el gusto sería transmitir el sentido. Pero en nuestros días de prisa, esclavitud asalariada, alimentos congelados, secularización mercantil, guerra económica, desempleo de por vida, rutina y supuesta falta de horizontes, la conversación está en decadencia, desfallece la palabra civilizada, y el mundo se ve reducido a los más diversos fundamentalismos –no por diversos menos compactos e intolerantes. La especialización –anota oportunamente Zeldin– es otra forma de exclusión social. La imaginación de la utopía es invención de una nueva comunidad.
Vivimos una sociedad mercantil y especializada de donde quedan excluidos todos aquellos seres y circunstancias que no conducen a un provecho y rentabilidad inmediatos. La sociedad del trabajador y de la movilización total considera el ocio como un castigo. De ahí que los desocupados, con la reputación de excluidos, necesiten tanta ayuda: primero económica, luego psicológica.
Como una salida al agotamiento de la conversación actual, propone Zeldin hablar del fracaso. Hablar valientemente del fracaso y de los fracasados; hablar con los fracasados y derrotados; con los humillados y ofendidos. Asumir en alguna forma su punto de vista. Pero esto –¡cuidado!– no siempre implica hablar en primer lugar de los propios fracasos, dolores e insatisfacciones o –al menos– estar consciente de ellos.
Otra de las conversaciones agotadas, otra de las causas de la decadencia de la conversación, es que el discurso del amor está estancado. La retórica amorosa de que disponemos no nos sirve de mucho: el amor cortés, el cortejo, el vuelo romántico, los discursos del matrimonio burgués y pequeñoburgués no han sido renovados por el cine y la televisión, de modo que nuestro desarrollo tecnológico hipertrofiado no corresponde a nuestras experiencias fragmentadas ni a unos discursos arcaicos dominados por la violencia. Es quizá la falta de un discurso sobre la amistad, la amistad amorosa, cristalice o no en una vida en pareja, lo que corroe desde su raíz a la sociedad.
La amistad es por supuesto el espacio de la conversación en su más alto grado de intimidad e intensidad, pero también es cierto que se pueden tener buenas conversaciones con quienes no son nuestros amigos más íntimos, y que incluso la intimidad puede llegar a ser un obstáculo para la libertad de la conversación. El Renacimiento y la Ilustración fueron momentos de gran conversación –y, añadiría yo, de libertad de costumbres. La conversación está, desde luego, asociada a las costumbres, a los valores y a los puntos de vista. Cambiar de conversación, iniciar una conversación, equivale a inventar una nueva red de costumbres, una “tercera naturaleza” para superar la segunda que ya no nos sirve. Sócrates, Cristo, iniciaron ¿quién lo dudará? otras conversaciones. ¿Una conversación fresca, nueva, es revolucionaria? Parecería que sí. También adúltera. Es relativamente sencillo –eso lo saben los maridos eternos– iniciar una nueva conversación con una nueva mujer: una nueva novela, una saga, un romance. Pero es más difícil mantener viva la conversación con la esposa (o la hermana), y todavía más mantener una intimidad amistosa con un amor imposible –aunque los amantes, si son cuidadosos, saben conservar su lengua fresca mucho tiempo. La mayoría de las personas cambia de trabajo por razones de dinero o de poder y prestigio. Existen, sin embargo, algunos casos en que se cambia de trabajo (o de mujer) simplemente para cambiar, para seguir la conversación: para perseguirla.
Pero –como decía el peregrino irlandés–, si no podemos cambiar de país, cambiemos de conversación, aunque cambiar de país (de familia) sea ya hablar de otras cosas.
El mundo actual corre el riesgo de ser enormemente aburrido: de un lado, la especialización, la profesionalización, la transformación del ser humano en un instrumento de precisión incapaz de comunicarse con otras personas más primitivas, que son o le parecen herramientas y que aparecen ante él como cifras, caricaturas. La globalización: el mundo se estrecha, ya no hay tierra incógnita, sólo Dios Abscóndito, un Dios que se oculta, un silencio que no otorga. El mundo como un gran hospital atendido por especialistas, y donde la frontera entre curandero, charlatán, sacerdote, político, todólogo y médico generalista se iría disolviendo. Las explosiones aventureras son substituidas por las implosiones de la clandestinidad y la transgresión. La nueva Torre de Babel es horizontal y se llama internet. Instrumento prodigioso de información, comunicación, dominio, conservación, piratería, confusión, guerra, guerrilla y desinformación, internet es el instrumento más refinado y amplio de la secularización. Casi parece natural que el colegio de sabios de la Torá, compuesto por los rabinos ultraortodoxos de Israel, denuncie que “el diablo se esconde en internet”. La condena rabínica recuerda el anatema lanzado por la misma organización hace tres décadas contra la televisión. El hecho de que internet y la televisión sean los dos brazos de una misma pinza enriquecería, en principio, la conversación. La experiencia nos lleva a ser escépticos sobre su florecimiento superficial, a la vista de la explosión de revistas y diarios que proveen conversación barata y desechable, envolturas mentales listas para ser habladas (prêt-à-parler) y abandonadas. Pero la conversación debe seguir. Las puertas están abiertas. Sólo hay que empujarlas. ~
(ciudad de México, 1952) es poeta, traductor y ensayista, creador emérito, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.