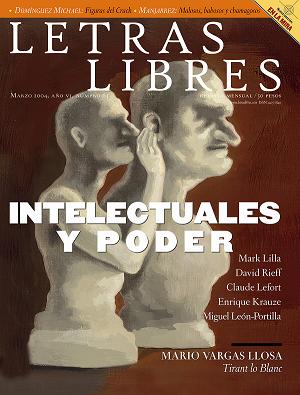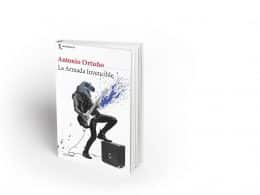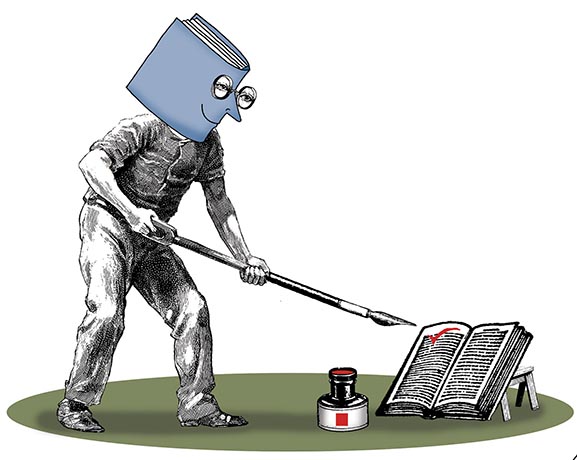¿Cómo pudo el comunismo, a pesar del giro que tomaron los acontecimientos desde el inicio de los años veinte, inspirar tanta confianza más allá de sus fronteras, movilizar a una multitud de guerrilleros de la izquierda occidental y fascinar a tan gran número de intelectuales? Esta pregunta es el centro alrededor del cual gira la obra de Furet,1 y ya señalé la respuesta: la fuerza de la ilusión. Ésta se preservó mejor en Europa al no estar sometida, como en los países comunistas, a la prueba de la realidad. Sin embargo, el historiador no admite creer en una ignorancia general de lo que se producía en la URSS. Toma en cuenta las informaciones que circulaban, las dudas que éstas provocaron en una parte de la izquierda marxista, así como las tempranas críticas de fondo que los analistas competentes formularon a la dictadura leninista y posteriormente al Estado estalinista. Pero ese resultado lo conduce a imprimir el tono decisivo a la pregunta que persigue, pues debe admitir que “la ilusión resiste el conocimiento de los hechos”. Al evocar en un momento el cataclismo que ocasionó la eliminación de los kulaks —de hecho, una verdadera guerra contra el campesinado—, subraya que ese terror de masa sin precedentes marcó el fin del Estado totalitario y añade este comentario: “Lo sorprendente es que haya podido aparecer, ante los intelectuales occidentales o la opinión pública internacional, como una escena familiar o incluso ejemplar, mientras era algo insólito, mientras era algo atroz.” En otro pasaje, luego de observar que Trotski, al igual que Bujarin, se mantuvo en silencio ante los horrores de la hambruna, declara: “Pero hay cosas aún más sorprendentes: el que esta anestesia del juicio se extienda a tantos espíritus fuera de la Unión Soviética; no que los hechos no sean conocibles, al menos en lo que tienen de multitudinariamente atroces. Los testimonios y las informaciones difundidas por los periódicos de los emigrados rusos, los análisis de Kaustky y de Suvarin, lo llevan a uno a pensar: ‘Quienes querían saber podían saber. La cuestión es que pocas personas lo quisieron’.” Al escucharlo, el estalinismo no perdió nada del poder mitológico de que gozaba el bolchevismo: “Al contrario, su imagen creció en la imaginación de sus contemporáneos, en el momento de sus peores crímenes. De manera que el misterio de esa fascinación se amplió en lugar de desaparecer.”
En ningún momento busca Furet borrar los rastros de la manipulación operada por los agentes soviéticos para crear asociaciones y movimientos por la paz, al servicio de la política del Kremlin. Al recordar de pasada el papel de los comunistas en España durante la Guerra Civil, muestra que sus objetivos fueron la aniquilación física de los anarquistas y de los milicianos del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), así como el control de puestos clave en la nueva República, y que, a pesar de esos errores, la URSS extrajo del episodio la reputación de ser la única defensora de las libertades en Europa frente al fascismo.
Sin embargo, ¿la movilización antifascista es suficiente para dar la razón a lo que va a convertirse el mito de la URSS? Particularmente, ¿la prohibición que, desde finales de los años treinta, hostiga toda crítica a la burocracia soviética se comprende sólo bajo la luz de los cambios sufridos en la escena internacional? Sin duda falta un eslabón: la acción de los partidos “locales”. Furet se percata de que ellos “canalizan la idea comunista”. Pero ¡qué curiosa imagen! En realidad, luego de su creación, los partidos de la 3a internacional se subordinaron a la dirección del partido ruso. Su labor consistió en elaborar la imagen de un país en el que el proletariado toma el poder y lucha por extirpar las raíces de la clase burguesa, todo ello resistiendo las agresiones del imperialismo dentro de una “ciudad sitiada”. No puede olvidarse que en Francia, entre las dos guerras, gracias al Partido Comunista, la soviética aparece como una sociedad igualitaria, libre, gobernada por dirigentes que, desde la Revolución, han mantenido una misma línea. Gracias a una torpe falsificación de los hechos, el mito tomó forma.
El Partido Comunista Francés después de la Segunda Guerra Mundial
Entre los años que preceden y los que siguen a la Segunda Guerra Mundial, hay más que similitudes: se opera un avance en la sumisión al poder soviético, más notable aún puesto que la opinión pública está ampliamente informada. La obra de la mentira y de la calumnia moviliza todas las energías del Partido Comunista Francés. Sólo un pequeño número de intelectuales comunistas lo abandonan en 1953, casi siempre en silencio. Edgar Morin se distingue tanto por su valor intelectual como por su lucidez, al hacer de su experiencia comunista parte de su rotunda Autocritique.2
Recordaba el discurso de François Furet, aplicado a los acontecimientos del inicio de los años treinta: “Quienes querían saber, podían saber.” Sin embargo, convengamos en que las fuentes todavía eran escasas. En cambio, en 1947 aparece en Francia el libro de Kravchenko J’ai choisi la liberté (que el año anterior había tenido una amplia difusión en Estados Unidos); luego, en 1950, se desarrolló en París el juicio por calumnia que el autor intentó en contra de Lettres françaises. El libro y el juicio tuvieron bastante resonancia.3 El libro revela la amplitud de los campos de concentración y la función del trabajo forzado en el sistema industrial. La respuesta de los comunistas fue virulenta. El juicio permitió dar la palabra a antiguos deportados, en especial a Magaret Neumann, detenida en un campo soviético antes de ser entregada a los nazis. Los testigos sufrieron insultos y ridiculización por parte de los comunistas, mientras ciertos compañeros de ruta distinguidos, como Paul Éluard (un poeta en la circunstancia, sin más preocupación por su honor que Aragon), garantizan la probidad del régimen soviético. ¿Obraban de buena fe, esos defensores de la URSS? ¿Eran víctimas inocentes de la utopía marxista-leninista? ¿Quién podría creerlo hoy? André Wurmser (crítico literario de Lettres françaises) emitió declaraciones abyectas a las que la prensa comunista dio una amplia difusión. No, no quiero decir que Wurmser encarne el tipo ideal del comunismo, pero tampoco deseo avalar la leyenda de que los intelectuales comunistas, confundidas sus diversidades, vivían bajo el encanto de la teoría.
La arrogancia dentro de la mentira, que manifestaron los comunistas franceses en el transcurso de las décadas que siguieron a la Liberación, se benefició de la pantalla protectora que les proporcionaron numerosos intelectuales que, sin pensar en adherirse, consideraban al Partido como el representante de las masas oprimidas, y a la URSS como el país que mantenía, contra viento y marea, el rumbo hacia el socialismo. Sin querer sobrestimar el papel de Sartre, puede decirse que fue ejemplar. Aunque sus proezas dialécticas ya no sorprenden a nuestros contemporáneos, no puede olvidarse que fue un maestro del pensamiento, quizá no para toda una generación, pero sí para todos los que deseaban seguir siendo o volverse “políticamente correctos” de izquierda. Furet sólo le otorga una nota a pie de página (particularmente severa); es poco, en virtud del largo pasaje que le inspira en la primera parte de su libro el caso de los escritores que, perdidos en el campo de la política —Romain Rolland en primera fila—, se dirigieron al Kremlin y saborearon la emoción de recoger algunas preciosas palabras de labios de Stalin. Es poco, en efecto, puesto que de Sartre no puede decirse, como de estos últimos, que él no sabía, ni que no quería saber: él se asignó la tarea de explicar, con una perversidad sorprendente, mejor que los mismos comunistas, la política del Partido Comunista Francés y la estrategia del Kremlin.
¿Hay que imaginar a los intelectuales políticamente correctos bajo el imperio de la ilusión? ¿Subyugados por el marxismo y la teología de la historia? Me parece que los fascinó la fuerza que emanaba de los comunistas —no sólo la fuerza que le procuraba al Partido el apoyo de una fracción de la clase obrera, sino la que proviene de su capacidad de utilizar o de aceptar el uso de la violencia sin remordimientos—, la fuerza de experimentar una convicción profunda y de despreciar a los indecisos y a los pusilánimes; ello los condujo a ser sus aliados.
Los intelectuales comunistas que aparecen en la escena de posguerra parecen extraídos del mismo molde que sus predecesores, pero su número e influencia se acrecentó en los países occidentales, sobre todo en Francia. Ahí estaban, establecidos en el mundo editorial, en el de las letras, el teatro, el arte, en las casas de cultura, en la Universidad y, a veces (¿quien lo recuerda hoy?), en el pequeño mundo del psicoanálisis. De su pertenencia al partido de la clase obrera, se granjearon el sentimiento de ser actores de la historia, pero también, en muchos casos, la ventaja de construir un entorno aparte, una elite cuyos miembros eran conminados a ayudarse mutuamente en el cuidado de su buena conciencia de clase.
Ciertamente no hay que confundir a los intelectuales aparatchiks, los simples adeptos a un marxismo con el sello de calidad del Partido —en el que eventualmente la fe se procura beneficios de carrera—, con los militantes devotos a una causa, dispuestos a defenderla por encima de sus intereses e incluso de su vida. Es cierto que unos y otros ejercieron juntos una campaña de intimidación entre los no comunistas de izquierda, marxistas o “marxisantes” libertarios o liberales. A sus ojos, toda crítica al partido nacional, a la URSS o a la doctrina marxista-leninista fortalecía al enemigo de clase. ~