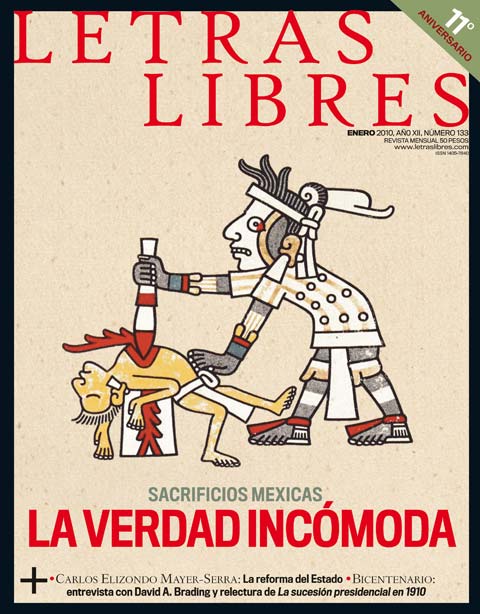¿Qué significa decir que un escritor está en plena posesión de sus facultades creativas cuando acaba de publicar su libro más reciente, que resulta ser el vigésimo de su producción y el quinto al cabo de recibir el Premio Nobel de Literatura? ¿Es realmente posible, a estas alturas del partido, si no reinventar al menos reformular –lo que ya es un logro titánico– las reglas de un género tan frecuentado como la autobiografía? Estas preguntas retóricas me asaltan al terminar de leer Summertime (2009), tercer tomo de la trilogía subtitulada Escenas de una vida provinciana, en el que J.M. Coetzee riza el rizo del distanciamiento aplicado a sí mismo en Infancia (1997) y Juventud (2002). Si en estos dos libros el “yo es un otro” de Rimbaud se convertía en un “yo es él”, en Summertime enfrentamos la ecuación aumentada: “Yo es él a través de un otro.” Ese otro, cabe aclarar, se presenta como una hidra de cinco cabezas que fungen como espejos inclementes a donde se asoma Coetzee (1940), pero un Coetzee ya muerto –el rizo continúa rizándose–, para confrontar el modo en que su persona y su labor son disecadas con un agudo bisturí: “Diría que su obra carece de ambición. El control de los elementos es excesivo. En ningún lado uno siente a un escritor que transforma sus medios para decir lo que nunca antes se ha dicho, lo que para mí es la marca de la gran literatura. Demasiado frío, diría yo, demasiado pulcro. Demasiado sencillo. Demasiado falto de pasión.” Quien opina así es Sophie Denoël, amante fugaz y ex colega de Coetzee –del Coetzee, sigamos rizando el rizo, diseñado por Coetzee para sus memorias–, uno de los cinco testigos elegidos para esa especie de juicio sumario en que deriva la investigación emprendida por un joven llamado o apellidado Vincent: el biógrafo que se centra en el lapso que va de 1971-1972, cuando Coetzee volvió de Estados Unidos a Sudáfrica para residir en casa de su padre viudo, a 1977, cuando la aparición de En medio de ninguna parte trajo el primer reconocimiento público, por considerarlo un “periodo importante de [la vida del autor], importante pero desatendido, una etapa en la que aún intentaba establecerse como escritor”.
A esclarecer tal etapa –o a enturbiarla: depende del cristal con que se mire– contribuyen, además de Sophie, Julia Kiš, una mujer casada con quien Coetzee tuvo un romance accidentado; Margot Jonker, la prima favorita del autor; Adriana Teixeira Nascimento, una bailarina brasileña que contrató al Nobel sudafricano como tutor de su hija menor y acabó siendo objeto de una torpe persecución amorosa; y Martin J., ex compañero de la Universidad de Ciudad del Cabo. Cada uno de ellos ofrece una faceta distinta aunque a fin de cuentas complementaria de Coetzee, dibujado como un prisma inserto en los convulsos años setenta durante “el auge del apartheid”; así podemos ver al escritor en ciernes que se preocupa por la función de la literatura (Julia), al extraño en ese pueblo que es la familia (Margot), al desterrado del mundo femenino (Adriana), al intruso en su país de origen (Martin), al utopista que aboga por una política de integración racial y un “futuro brasileño” (Sophie). A los relatos de estos cinco personajes o personas –difícil caminar por el filo delgado entre autoficción y autobiografía sin caer en la hermosa trampa preparada por Coetzee– se suman extractos de los cuadernos del “difunto” autor, en los que resurge el distanciamiento pronominal practicado en Infancia y Juventud y recobrado en la transcripción de las declaraciones de la prima Margot: “El ella que uso –dice el biógrafo a su entrevistada– es como el yo pero no es yo.” La identidad problemática que genera tal estrategia en los tomos anteriores de Escenas de una vida provinciana, y que remite al “yo” esquizoide que vaga por los libros de W.G. Sebald, se acentúa al máximo en Summertime: ¿qué tan bien delimitada está la frontera entre “él” y “yo”, entre invención y realidad; dónde se localiza el Coetzee de carne y hueso y dónde el Coetzee trocado en ente literario? El conflicto lo replantea Martin J. al señalar al biógrafo: “Sería muy ingenuo inferir que, porque está presente en su escritura, el tema tuvo que estar presente en su vida.”
El tema en cuestión es la relación que un hombre maduro sostiene con una joven y reaparece en Summertime merced a Maria Regina, la hija menor de Adriana, a quien Coetzee da clases de inglés y de quien se expresa así: “La belleza, la verdadera belleza, va más allá de la piel, es el alma que aflora a través de la carne.” Si coincidimos con otro testigo de cargo –Julia, para quien un asunto recurrente en la obra coetzeeana es “la mujer [que] no se enamora del hombre. El hombre puede o no amar a la mujer, pero la mujer nunca ama al hombre”–, entonces las palabras dirigidas a Maria Regina son el eco de una aseveración previa: “La belleza de una mujer no le pertenece a ella sola. Es parte de la recompensa que trae al mundo. Y su deber es compartirla.” Con estas frases el cincuentón David Lurie empieza a seducir a la veinteañera Melanie Isaacs en Desgracia (1999), la novela que posee otros puntos en común con Summertime (la fascinación por el desierto del Karoo, patente asimismo en En medio de ninguna parte y Vida y época de Michael K., y el abandono final de un ser querido) y que en 2008 fue llevada a la pantalla por Steve Jacobs con guión de Anna Maria Monticelli. Pese a ser fiel al original, la adaptación de Desgracia evidencia las dificultades de traducir al cine libros como los de Coetzee, cargados de una densidad literaria para la que no hay un equivalente preciso en el lenguaje visual; y si a ello añadimos la elección de un actor protagónico (John Malkovich) que con todo y su larga experiencia no consigue transmitir el peso de la ordalía de Lurie, una de las criaturas más soberbiamente patéticas de la narrativa contemporánea, el resultado es un filme correcto aunque frío, desapasionado. Curioso: frialdad y falta de pasión son características que las mujeres de Summertime insisten en adjudicar a J.M. Coetzee, el hombre de madera descrito por Adriana al que Julia increpa durante una discusión con una sentencia letal: “Un libro debe ser un hacha que perfore el mar helado que crece dentro de nosotros.” Frente a semejante declaración, poco importa saber dónde comienza el “yo” y dónde termina “él”; importa, eso sí, que el hacha del escritor permanezca siempre bien afilada. Y la de Coetzee no ha dejado de cortar y perforar. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.