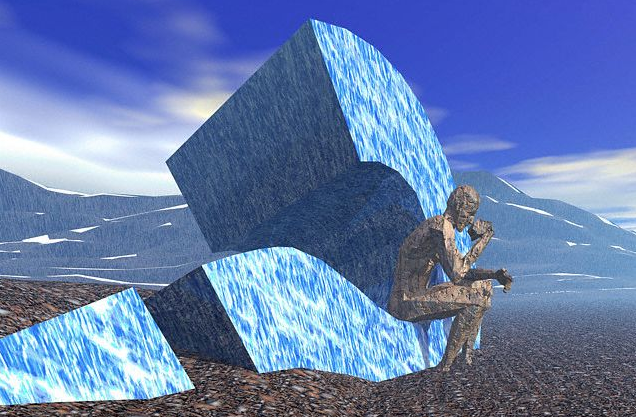I
El 30 de mayo de 1863, apenas dos semanas después de que el ejército mexicano destacado en Puebla se rindiera ante los invasores franceses, Benito Juárez abandonó la ciudad de México y lentamente atravesó los estados norteños, para al final establecer su residencia presidencial en Paso del Norte. En sus Elementos de historia patria (1893), escrito para escolares, Justo Sierra describió ese recorrido como una Pasión secular: “Y el carruaje partió. Empezó el via crucis de la República, su camino de la cruz, doloroso y marcado por caídas mortales como el de Jesucristo.” Alfonso Reyes se sintió tan conmovido por la imagen, que aplicó a la ocasión una de sus glosas virgilianas favoritas: “La nación se reduce a las proporciones del coche en que Juárez peregrinaba salvando las formas del Estado. Juárez-Eneas: Juárez el hombre que sale del incendio. Segundo Padre de la Patria. De la frente de Benito Juárez salta la imagen alada de la República.” 1
En su Evolución política del pueblo mexicano, publicada por primera vez en 1901, Sierra pintó un cuadro sombrío del Estado mexicano en ese momento en que el Congreso y la Suprema Corte habían sido disueltos y los gobernadores de los estados y sus milicias locales, completamente derrotados por el ejército francés. Todo lo que quedaba de la soberanía mexicana como nación independiente estaba investido en Juárez y su modesto equipo de ministros y oficiales militares. Añadió:
Lo único que infundía aliento, que daba alma a la causa republicana herida de muerte, era la grande alma de Juárez, su serenidad estoica, la incontrastable firmeza de su fe, pero no la fe ciega de los hombres sometidos de su raza, sino la fe clarividente de los de su raza que ascienden a la civilización y a la conciencia libre. Aquel hombre pesaba todas las dificultades, analizaba con pasmoso buen sentido político las condiciones en lo porvenir. Aquel hombre no dudó ni se engañó. Todo estaba mutilado, mermado, disminuido en la nación; solo él permanecía intacto; en él la República era incólume.
Fue desde esa dramática perspectiva como Sierra aplaudió la subsecuente decisión de Juárez, tomada el 8 de noviembre de 1865, de prorrogar su periodo presidencial, haciendo a un lado el reclamo constitucional de Jesús González Ortega en cuanto a la sucesión. “Sacrificó la Constitución a la patria e hizo bien; la gran mayoría de los republicanos aplaudió este acto de energía que transmutaba al presidente en dictador, en nombre de los más sagrados intereses de la República.” Pero Sierra olvidó informar a sus lectores que algunos liberales, Guillermo Prieto entre ellos, rompieron con Juárez a causa de este asunto.2
II
En 1906, la elite política del México porfirista organizó un impresionante despliegue de fiestas cívicas para conmemorar el centenario del nacimiento de Juárez. En dichas ceremonias, los oradores oficiales siempre buscaban retratar el régimen al que servían como heredero y encarnación de la Reforma, afirmación que resultaba plausible gracias a la presencia en el gobierno de hombres como Ignacio Mariscal, el secretario de Relaciones Exteriores, quien primero había ocupado el cargo en el gabinete de Juárez en 1868. Pero, a pesar de ello, hubo muchos disidentes liberales que participaron en las celebraciones, pues admiraban a Juárez como personificación de la democracia republicana y, por lo mismo, perfecta antítesis de la autocracia pretoriana de Porfirio Díaz.
Sin embargo, ambos grupos políticos se sintieron ofendidos por el feroz ataque a la reputación de Juárez emprendido por Francisco Bulnes, un miembro de la camarilla de los “científicos” sin pelos en la lengua, que en El verdadero Juárez (1904) y Juárez y las revoluciones de Ayutla y de la Reforma (1905), menospreciaba categóricamente al presidente describiéndolo como una inerte figura decorativa, que se había aprovechado de los talentos y esfuerzos de toda una generación de intelectuales liberales, estadistas y generales. Además, aseguraba Bulnes: “Durante su presidencia se le vio constantemente gastar y reducir a la nulidad a hombres de verdadero mérito y que hubiesen podido prestar verdaderos servicios a la patria, únicamente por considerarlos rivales temibles en la cuestión.” ¿Por qué habría de ser venerado como “… un Buda zapoteca y laico”, mientras que hombres como Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada eran relegados al olvido? ¿No provenía su apoteosis del catolicismo residual del pueblo mexicano, “que busca siempre una imagen, un culto, una piedad para la emoción social”? En cuanto a las credenciales democráticas de Juárez, siempre había gobernado mediante las “facultades extraordinarias” que le fueron otorgadas regularmente por el Congreso. Bulnes concluía: “Es un hecho palpable que jamás hemos tenido democracia y que ni dentro de cien años la tendremos. Es otro hecho que el más grande enemigo que tuvo la democracia mexicana fue Juárez de 1867 a 1872.” 3
Lo que vuelve esta intervención tan fascinante es el hecho de que, pese a su estilo de capa y espada, Bulnes simplemente retomaba las acusaciones lanzadas contra el gobierno de Juárez en la República Restaurada por Ignacio Ramírez, Vicente Riva-Palacio, Ireneo Paz e Ignacio Manuel Altamirano, todos ellos hombres que apoyaban las aspiraciones presidenciales de Porfirio Díaz. De hecho, cuando Bulnes declaraba que Juárez tenía toda la pinta de “… una divinidad de teocali, impasible sobre la húmeda y rojiza piedra de los sacrificios”, evidentemente tenía presente la caricatura de Alejandro Casarín que, en 1869, apareció en El Padre Cobos, una revista editada por Ireneo Paz, en la que Juárez era retratado como Huitzilopochtli recibiendo de un semidesnudo Sebastián Lerdo de Tejada los corazones de los hombres muertos o ejecutados por rebelión. En otra caricatura menos salvaje de Casarín, Juárez era representado como Juan Diego, arrodillado frente a la visión, no de Nuestra Señora de Guadalupe, sino de la silla presidencial.4
En su Revista histórica y política (1821-1882), Ignacio Manuel Altamirano cuestionaba la legalidad de la decisión de Juárez de prorrogar su mandato en 1865 y argumentaba que, hasta que su investidura fue confirmada por el Congreso el 25 de diciembre de 1867, había ejercido únicamente un poder de facto, y no uno de jure. Además, desde 1867 en adelante, había gobernado mediante una coalición de gobernadores de los estados que nombraban diputados para el Congreso que, a su vez, eran partidarios incondicionales del gobierno. Altamirano condenaba a Juárez, sobre todo, por su falta de magnanimidad y su implacable resolución de aferrarse a la Presidencia, fuera cual fuera el costo en vidas humanas, resolución que lo llevó a depender de Ignacio Mejía, el secretario de Guerra que, para 1870, era “el alma entonces del gobierno”. En relación con su persona, Altamirano describía a Juárez como un hombre “… de talento mediano y de instrucción escasa e imperfecta”, si bien dotado de “un juicio reflexivo y sólido” y una “voluntad de granito” que nada lograba disturbar. Concluía:
Era implacable y hasta mezquino en sus odios personales, influyendo éstos más en su espíritu que sus odios políticos. Perdonaba al enemigo de sus ideas, al que simplemente había combatido su bandera y distinguió a veces a reaccionarios y condecoró hasta a bandidos […] y elevó a traidores a la patria con tal de que no lo hubiesen atacado, y prescribió y persiguió tenazmente o mandó fusilar a liberales sin mancha, a patriotas esclarecidos, si habían tenido la desgracia de no serle adictos personalmente o de ofenderlo de algún modo.
En todo esto, Altamirano expresaba el quemante resentimiento de esos intelectuales liberales, políticos y militares que, pese a los servicios prestados durante la Intervención Francesa, con frecuencia haciendo alarde de valentía, fueron rigurosamente excluidos del poder durante la República Restaurada.5
Fue Justo Sierra, desde 1905 secretario de Educación Pública, quien escribió la más convincente defensa de los logros de Benito Juárez. En una carta escrita en 1903 a José Yves Limantour, el ministro de Hacienda, ya comentaba que “… hablar mal de Juárez como Bulnes hace, no parece sino un pretexto para entonar estupendos himnos en honor del presidente”, y añadía que, aunque las virtudes de Díaz eran incuestionables, él mismo se sentía sofocado por su deseo de “… fabricar la estatua del presidente con el país moral y político y social reducido a polvo”. Esa sensación de opresión sin duda se intensificó cuando, en agosto de ese año, se sintió obligado a solicitar una audiencia con Díaz en el Palacio Nacional, para leerle al presidente la conclusión de México. Su evolución social (1901-1903), titulada “Historia política. La era actual”, en la que declaraba que, mediante la voluntad de la ciudadanía activa, Díaz había sido investido de “una magistratura vitalicia de hecho”, una autoridad que podía ser llamada “dictadura social”, “cesarismo espontáneo”.6 En cambio, Sierra escribió Juárez. Su obra y su tiempo (1906), con una obvia euforia, pues se inspiró en las memorias de los años adolescentes que había pasado en la ciudad de México en la década de 1860. Memorias, hay que añadir, que fueron filtradas por el conocimiento y el juicio que había adquirido durante treinta años como periodista político, diputado del Congreso y juez de la Suprema Corte. Después de aclarar que no había emprendido investigación alguna ni consultado documentos, explicaba su propósito con estas simples palabras:
Lo que he querido es hacer ver lo que he visto, hacer entrever lo que he entrevisto, no poner delante de quienes lean los anteojos que para ello me han servido.
En efecto, Sierra creó lo que probablemente es, todavía, el mejor ejemplo de historia romántica y narrativa que haya sido escrito por un mexicano; una obra magistral, en la que no buscó solamente defender a Juárez, sino exaltar y revivir los logros de toda una generación de estadistas liberales, generales e intelectuales.7
Para empezar, justificando el desorden y la guerra civil a que dio lugar la Reforma, Sierra pintaba un cuadro sombrío de México después de la Independencia, con las masas populares hundidas en la pobreza y la embriaguez de la ignorancia y la superstición, el clero ambicioso de poder y riquezas, el ejército como una guardia pretoriana que controlaba la Presidencia, y los gobernadores de los estados empleando milicias locales para mantener sus feudos regionales. En contraste, alababa la heroica dedicación y autosacrificio de los líderes liberales, como Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez y Benito Juárez, “los hombres que tienen como cualidad suprema el carácter, la inquebrantable voluntad”, esos hombres que, si bien representaban una minoría en el país, “tuvieron que derrumbar creencias, preocupaciones, hábitos, supersticiones, falsas doctrinas”. Fue una generación que emprendió una tarea titánica, la de lograr la “transformación social” de México, mediante la “supresión de las clases privilegiadas por la ley (el clero y el ejército); la desamortización de la propiedad territorial; la educación laica del pueblo mexicano”.
Citando lo que llamaba “una pseudo-observación”, según la cual Juárez “espiaba a los hombres de valer para levantarlos, gastarlos y abandonarlos ya inutilizados”, Sierra argüía que había sido únicamente la fuerza de las circunstancias, en esos años trágicos, la que había desgastado el poder y la reputación de tantos ilustres liberales, y no la malevolencia del Presidente. Y, en efecto, muchos murieron en emboscadas, o ejecutados por bandidos reaccionarios.8
Dado que Juárez estuvo en Oaxaca durante la mayor parte de la Reforma, Sierra redirigió su atención a las Guerra de Tres Años, en que le confiere un papel destacado a Santos Degollado por sus incansables esfuerzos para reunir nuevos ejércitos después de repetidas derrotas, bautizándolo como “el Cristo de la Reforma”, ya que había sido tan ferviente católico como liberal. Al mismo tiempo, enjuició a Melchor Ocampo como jacobino, haciéndolo responsable de convencer a Juárez de la necesidad de acabar con la influencia política de la Iglesia. Pero, si bien admitía que Ocampo y Lerdo de Tejada eran los principales responsables del borrador de las Leyes de Reforma de 1859, mismas que dictaban la separación de la Iglesia y el Estado, Sierra insistía en que, puesto que esas leyes se habían emitido como decreto presidencial, “todos los esfuerzos se sumaron en la autoridad de Juárez; Juárez fue el autor de la Reforma”. Además, declaraba que esas leyes lograban que se completara la Independencia, pues, al excluir al clero de la política, transformaban a la sociedad mexicana.9
El clímax de la narración de Sierra se centra en los eventos de 1861, el año en que él mismo, siendo un avispado muchacho de catorce años, llegó a la capital, después de haber visto en el camino a Jesús González Ortega, el victorioso general liberal, a caballo y vestido “en traje gris de charro mexicano, sobriamente bordado de plata”. En esos días, González Ortega era “el hombre más popular de la República”. Para entonces, tanto Melchor Ocampo como Santos Degollado habían sido asesinados, y Miguel Lerdo de Tejada había fallecido de muerte natural. Cuando Juárez entró en la ciudad de México, como admitía Sierra, fue recibido con mucho menos entusiasmo del que se había dispensado a González Ortega, pues se lo despreciaba por ser indígena, y “con su impasible rostro oscuro, su mirada rarísima vez endulzada […] era un enigma para muchos”.10 Sierra presentaba un fascinante esbozo del gabinete inicial de ese año, puesto que, además de González Ortega como ministro de Guerra, incluía a Francisco Zarco como secretario de Relaciones Exteriores y a Guillermo Prieto, un poeta que “cantaba la mañana de la libertad o como un profeta o como un trovador de los vivacs reformistas”, a la cabeza de la Secretaría de Hacienda. Por su parte, Ignacio Ramírez, el secretario de Justicia y Educación Pública, declaraba que “vuestro deber es destruir el principio religioso cristiano o católico, para que, emancipada, la sociedad ande”. Él era el “Mefistófeles de la Reforma”, y, para los católicos, “era un Satanás”, implacable, sarcástico e insolente. Más tarde, Prieto le comentó a Sierra que, cuando Ramírez escuchó que los trabajadores de la casa de moneda se habían negado a destruir los recipientes consagrados que se habían confiscado de las iglesias, como cálices y custodias, inmediatamente abordó un carruaje, entró en el edificio y, sin decir palabra, tomó un pesado martillo de hierro y comenzó a despedazarlos.11
Precisamente el primer día que el joven Sierra llegó a la ciudad de México, en julio de 1861, se apresuró a asistir a un debate en el Congreso, y escuchó a Ignacio Manuel Altamirano dirigir una apasionada diatriba en contra del proyecto de una ley de amnistía, que incluso habría llegado a cubrir a los asesinos de Ocampo y Degollado. Para el precoz provinciano, que ya había devorado la Historia de los girondinos, de Lamartine, la ocasión parecía una recreación de escenas de la Convención Francesa. Estaba sorprendido de ver cómo el joven indígena oriundo de Tixtla, con “el cuerpo pequeño, el color rojo cobrizo de los aztecas”, era capaz de dominar a la asamblea, pronunciando “frases acuñadas como medallas de bronce […] llenas de vehemencia y de pasión”. Concluía contando que “cuando Altamirano se sentó después de cerca de una hora de hablar, la ovación fue inmensa, el proyecto de amnistía había muerto”. No es de extrañarse, pues, que cuando Sierra reflexionaba sobre aquel año, exclamara nostálgicamente: “¡Oh tiempos! Cuánto desorden, cuánta algarabía, cuántos discursos, cuántos miedos […] pero cuán divertidos eran. Cómo vibrábamos.” Para resumir, había sido una época radicalmente distinta de las marmóreas solemnidades que Sierra tenía que soportar en los últimos años del régimen de Díaz. 12
Volviendo a la condición anárquica de México en 1861, Sierra comentaba que el país no era un auténtico Estado, pues los gobernadores y caciques regionales se rebelaban ante la autoridad del Presidente y sus ministros. Para ofrecer garantías, el Congreso suspendía cada cierto tiempo la Constitución y le concedía al gobierno “facultades extraordinarias”, que en realidad no significaban mucho:
El gobierno ejercía la dictadura, pero una dictadura, si sensata, neutralizada por otras cien dictaduras; gobernadores y ex-caudillos, comandantes, comandantes militares y jefes de bandas, todos “dictaturaban”; el señor Juárez clamaba en la intimidad, delante de uno de sus amigos preferidos (el general Mejía, que me lo ha referido): “El gobierno está en una situación desesperante, tiene en las manos todas las facultades y no logra hacerse obedecer en ninguna parte”.
En julio de 1861, se discutió en el Congreso una moción que pedía la renuncia de Juárez y su reemplazo por González Ortega, misma que fue rechazada únicamente por 52 votos contra 51. Para entonces, concluía Sierra: “El país estaba en anarquía; los estados a punto de romper el vínculo federal, en realidad flojísimo ya.” Incluso añadía: “Tengo la convicción de que la intervención francesa salvó la República de naufragar en la anarquía, en el separatismo, en el caos.” De manera que, cuando en 1863 Juárez escapó hacia el norte, no pudo hacer otra cosa más que sobrevivir hasta que las fuerzas galas destruyeron los cacicazgos de Manuel Doblado, González Ortega y Santiago Vidaurri, dejando al Presidente “apoyado en la legalidad, su fiel Antígona, piadosa y desolada.” 13
Sierra finalizaba su narración con los hechos de 1863. Contrató a Carlos Pereyra para escribir dos capítulos de relleno sobre el Imperio de Maximiliano y su caída; y luego, a manera de conclusión, tomó de su Evolución política la sección dedicada a la República Restaurada, y añadió el texto de su panegírico a Juárez, pronunciado el 18 de julio de 1906. Ya antes había insertado una historia que le había contado el general Mejía, ministro de Guerra de 1865 a 1876, la cual relataba que en 1861 Juárez, casi con lágrimas en los ojos, se lamentaba de que “no es posible gobernar en estas condiciones, nadie obedece, a nadie puedo obligar a obedecer”. En cambio, en 1867, al llegar a la ciudad de México, Juárez se reunió a solas con Mejía en el Palacio Nacional y le dijo: “Ahora sí va usted a hacerse obedecer, se lo prometo.” En este contexto, vale la pena recordar que Sierra afirmaba: “Realmente México no fue gobernado hasta que lo gobernó Juárez en el periodo que siguió al Imperio.” 14 En efecto, si bien Sierra obviamente se deleitaba en recrear el revuelo político de 1861, cuando los intelectuales figuraban como ministros del gabinete y los debates en el Congreso decidían la suerte de los gobiernos, emitía un juicio justo al afirmar que en esa época México necesitaba desesperadamente un gobierno central fuerte. Pero, debido a las presiones de tiempo o de puestos más altos, o quizá por rechazo innato, no describía para nada la manera en que Juárez y su gabinete recrearon el Estado mexicano durante la República Restaurada.
Engarzadas en el majestuoso flujo del relato de Sierra, encontramos numerosas reflexiones sobre el carácter del Presidente zapoteco. En protesta contra el falso rumor de los conservadores, que afirmaba que Juárez era simplemente “un indio inepto; su único mérito consistía en saberse inmovilizar, era el mérito de un poste, del dios-término”, explicaba las razones por las que el Presidente le concedía una gran libertad de acción a sus ministros:
Lo que tenía el señor Juárez era una desconfianza recelosa y tímida de su inteligencia, era éste un vicio, un pliegue psicológico, permítasenos la frase, adquirido por el niño que a los doce años no sabía castellano y, ya hombre, casi se encontró al principio de sus estudios; entró en ellos vacilante, indeciso: así fue siempre en asuntos intelectuales, y sólo al fin de su vida la inmensa experiencia acumulada le dio confianza en su razón.
Al mismo tiempo, Sierra confesaba que Juárez era implacable en sus juicios y, aparentemente, falto de empatía humanitaria, especialmente desde que había desarrollado “el sentimiento de recelo y desconfianza con que veía todo lo que amenazaba su poder…” Sin embargo, Sierra finalizaba alabando al Presidente por su juicio político, su claridad expresiva y su conciencia de la magnitud de la tarea que había aceptado, y agregaba:
La impasibilidad de su fisonomía y su silencio habitual lo hacían parecer de obsidiana más que de hueso y carne; ésa era una máscara. Allí dentro palpitaba un alma apasionada, entera, toda tramada de energía, de reflejos luminosos de un altísimo ideal de redención social, de patria […] y de razón, de razón sobre todo, de razón que se traducía en juicio ponderado, en equilibrio mental estabilísimo y firme.
En cuanto su correspondencia se publicara, vaticinaba Sierra, todo el alcance de la dedicación y la capacidad de análisis político de Juárez serían revelados al mundo. Haciendo eco de una loa anterior, concluía que: “La fe de Juárez le hacía entrever el día en que la nación, dueña de sí misma, realizaría en paz su destino.” 15
III
En su oración fúnebre en honor de Ignacio Manuel Altamirano, leída el 21 de febrero de 1893, Justo Sierra saludaba la memoria de “este indígena quien, como Demóstenes, había luchado contra la Intervención Francesa como ‘un hoplita’ y cuya vida había representado una protesta contra ‘esta atrofia sistemática del alma indígena’”. Citando a Thomas Carlyle en On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History (1841), si bien de manera libre, evocaba: “La indecible significación divina, llena de esplendor, de maravilla y de terror, que yace en el fondo del escritor heroico.” Tanto en pláticas como a través de sus escritos, Altamirano había predicado la religión de la patria y promovido los cultos de Hidalgo y Morelos. Pero, si Sierra citaba con tanta facilidad la celebración de los héroes de Carlyle, ¿hay algún indicio que sugiera que aplicó a Juárez la lectura de Scotsman, en “The Hero as King”? A pesar de su arcaico título, Carlyle se concentraba en esos “conductores de hombres” que durante la era moderna habían actuado como “misioneros del orden”, empleando sus poderes heroicos para dirigir sus revoluciones y reafirmar el principio de autoridad contra la amenaza de la anarquía. Comparaba a Oliverio Cromwell y Napoleón Bonaparte, y saludaba al primero como “el profeta inarticulado; un profeta que no podía hablar”, pero que, gracias a que se había enraizado en el movimiento puritano, era capaz de expresar su significación verdadera, especialmente por habitar en “el Imperio del Silencio”. Por contraste, Napoleón fue poco más que un charlatán que condujo la Revolución, sólo para después traicionar sus principios, mientras que su Imperio fue una mera mascarada desprovista de significado real. Cuando Sierra enmarcaba su retrato de Juárez, ¿tenía en mente la imagen de Cromwell que pintó Carlyle? Después de todo, describió al emperador Maximiliano como poseedor de muchas de las características de Carlos i de Inglaterra.16 Enfatizó una y otra vez el habitual silencio de Juárez y tradujo su carácter indígena en la firmeza como cualidad, una cualidad relacionada con México y con su historia. Más aún, en 1867 Juárez se convirtió, de hecho, en “un misionero del orden”, que reprimió la incipiente anarquía de su país con mano de hierro, si bien al precio de acabar sus días, lo mismo que Cromwell, como un virtual dictador, en gran medida dependiente del ejército que él mismo había ayudado a crear.
En suma, Justo Sierra modeló intuitivamente su narrativa, tanto para magnificar a toda una generación de estadistas liberales, como para demostrar que Juárez percibió de manera inexorable e instrumentó la lógica interna de la Reforma, la cual consistía en crear un Estado mexicano que fuera realmente el dueño de su propio territorio y guía de su población. ~
LO MÁS LEÍDO
Traducción de Una Pérez Ruiz