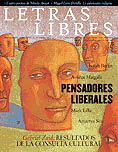Las crónicas originales, como los buenos relatos, también comienzan en un lugar definido. El autor, si busca su suerte y se mantiene atento a los detalles, avista algún hecho único, incluso un incidente trivial pero singular, y a partir de ese momento empieza a trazar un mapa que se despliega a medida que la crónica –y con ella el mundo que la circunda– sigue su curso. El género reclama aventureros probados, cazadores con tino infalible a la hora de apuntar y reducir a la anhelada presa: la mueca insolente que delata el carácter de una ciudad y sus habitantes; el sitio nodal donde se inicia un recorrido que podría extenderse hasta cubrir el orbe entero; la descripción del primer contacto con un ujier impertérrito y chinesco, un personaje en apariencia insignificante pero indispensable para adentrarse en el primer círculo del poder. En su carrera contra el tiempo, la crónica de garbo logra erigir un mundo de múltiples e inesperadas ramificaciones –si es que el cazador está decidido a dar en el blanco.
De entrada me declaro inapto para provocar semejantes vendavales, incapaz de mantener el aliento necesario para evitar un desastroso naufragio en las encrespadas aguas del periodismo. A diferencia del memorable Napoleón de Notting Hill y su eficaz incursión en la política londinense, cualquier intromisión personal en el género de la crónica devendría en un ejercicio fútil y ciertamente ridículo. Renuncio por lo tanto a proclamarme cronista de Londres, la ciudad absoluta por excelencia, una especie de mujer barbuda –quediría Juan Villoro– dispuesta a todo y a ofrecer prácticamente de todo: la quietud budista de sus parques; la vertiginosa espiral de violencia urbana que de forma invariable irrumpe en la noche de Picadilly; la exquisitez arquitectónica de las zonas residenciales de tiempos de la reina Victoria; el inframundo suburbano que los ingleses todavía llaman, con delicadeza de épocas pasadas, East London. Una ciudad tan extendida hacia los cuatro puntos cardinales que, a decir de uno de sus más prestigiados biógrafos, el novelista Peter Ackroyd, impone a sus habitantes ciertas restricciones geográficas, como por ejemplo pasarse la vida entera deambulando en el mismo barrio, entre la misma gente, visitando los mismos pubs, cafés y librerías.
En todo caso, una crónica londinense podría iniciar en un lugar definido: los esplendores de Chelsea y Kensington (aunque después de las magníficas crónicas de Cabrera Infante incluidas en El libro de las ciudades no queda mucho que decir sobre el tema más que torpes balbuceos); la magnificencia de la nueva Tate Gallery y el fiasco del Domo del Milenio, tan imponente como inútil, que casi le cuesta el puesto a Tony Blair; la belleza indescriptible de Hampstead y del bosque que lleva su nombre, un barrio situado en las alturas de una arbolada colina que cumple las veces de faro marítimo y que ilumina la oscuridad de Londres incluso en los días soleados. Un dato que ningún aspirante a cronista puede pasar por alto: Londres es una ciudad llena de historia, el paraíso de los historiadores de las mentalidades y de la vida privada. En Hampstead está la casa del poeta John Keats, hoy convertida en museo y donde regularmente se organizan coloquios y recitales de poesía. Mi personal aversión por el movimiento romántico y sus lamentables derivados –ya perdí la cuenta de las enemistades que me he ganado a lo largo de los años por sostener semejantes opiniones– resultó aun más fuerte que mi espíritu de excursionista: la casa del prócer me pareció más bien un lugar insulso, el sitio idóneo para escuchar los lamentos que los poetas locales presentan como poesía contemporánea.
En mi intento por seguir fielmente el canon del género, una crónica sobre Londres también podría arrancar no precisamente en un lugar definido, pero sí con la alusión a ciertas expresiones típicas que engloban, en unas cuantas letras, una parte considerable del universo cultural londinense. "Cockney", por ejemplo, expresión peyorativa que designa una jerga particular, así como cierto rango social. Me disgusta la presunción del discurso sociológico; acaso me resta decir que "cockney" proviene del latín coquina (con lo cual tal vez en el pasado el oficio de cocinero garantizaba al practicante un salario de miseria); más no puedo decir porque la lingüística, como la crónica, no es lo mío.
Para fortuna o desventura del aspirante a cronista, una crónica londinense podría igualmente comenzar con la narración de algún hecho preciso. El reciente ataque a los cuarteles del M16 –el servicio de inteligencia más afamado del mundo– en pleno corazón de Londres, perpetrado con un lanzagranadas que cualquier mortal puede comprar por unas cuantas libras en el mercado negro; o bien la detallada evocación del inicio de los bombardeos alemanes en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pasados sesenta años exactos del siniestro que puso en jaque la existencia misma de la ciudad y del centro neurálgico del último de los imperios.
Los intentos de escribir una seudocrónica se agotan, sobre todo si el autor no es un corredor de fondo. Por lo tanto, ha llegado el momento de mandar al diablo este fallido intento. De Londres, y esto es esencial en términos estrictamente personales, solamente puedo decir que mi ingenuidad me llevó a creer que tras dejar la Ciudad de México podría deshacerme de mi teléfono celular, servicio que considero, dicho sea de paso, sumamente práctico y útil. Mi primer error consistió en pensar que no volvería a escuchar el "Nokia Tune" durante una buena temporada. En esta ciudad, los celulares suenan hasta en los sueños, al menos en los míos, y no hay transeúnte que pueda atender una simple pregunta –del tipo "¿cómo llego a Russell Square?"– mientras conversa por su teléfono portátil, cosa que sucede las 24 horas del día. En Londres, ciudad absoluta, ese viejo adagio que reza "preguntando se llega a Roma" resulta inoperante a menos que la pregunta en cuestión se haga desde un celular, esperando desde luego que al otro lado de la línea (en este caso la señal) alguien esté dispuesto a contestar. Dicho lo cual, puedo afirmar que mi lección fundamental como aprendiz de cronista fue la siguiente: la inocencia es enemiga de la crónica. Mi segundo error todavía está por llegar: comprar un teléfono celular en lugar de un buen paraguas, dos artefactos indispensables para sobrevivir en esta isla. ~
(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.