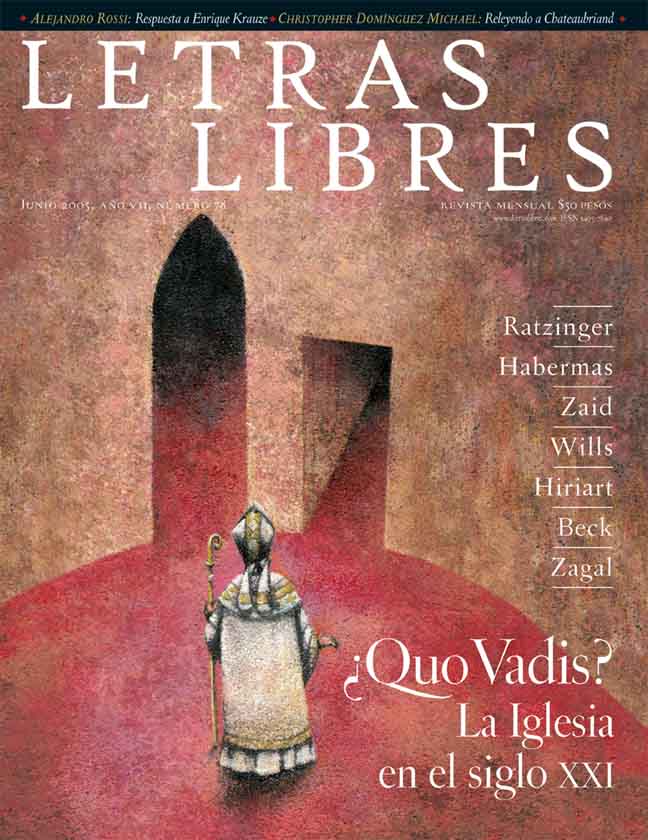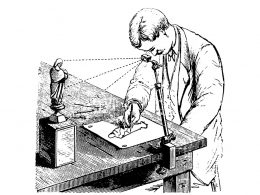Cuando tenía veinte años, el único
espíritu libre del que tenía noticia era Shelley,
Shelley, que escribió opúsculos en defensa
del ateísmo, del amor libre, de la emancipación
de las mujeres, de la abolición de riqueza y clase,
y poemas sobre la gloria del amor romántico,
Shelley, quien, después supe (tal vez
demasiado tarde), se volvió a casar con Harriet,
entonces embarazada de su segundo hijo,
y que unos meses después huyó con Mary,
ella también embarazada, llevándose con ellos
a Claire, la hermanastra de Mary,
tal vez también su amante,
y vivieron en ese malaise à trois
—un “oasis de exiliados” según Shelley—
junto al fantasma de Harriet,
quien se suicidó en el río Serpentino,
y de Fanny, la media hermana de Mary,
también suicida, tal vez por amor no
correspondido de Shelley, y con las sombras
de adorados pero desatendidos niños
concebidos incidentalmente
en la búsqueda de Eros —Ianthe y Charles,
los de Harriet, proscritos para Shelley
y entregados a padres adoptivos; Clara,
la de Mary, muerta al año; y su Willmouse,
favorito de Shelley, muerto a los tres; Elena,
la bebé de Nápoles, casi seguramente
también de Shelley, a quien él “adoptó”
y después abandonó, muerta al año y medio;
Allegra, la hija que Claire tuvo con Byron
y a la cual éste mandó al convento
en Bagnacavallo a los cuatro, muerta a los cinco—
y en esos días, antes que yo supiera
nada de esto, creí seguir a Shelley,
quien creyó que seguía al deseo radiante. –
© 2004 Galway Kinnell. Primero publicado en The New Yorker.