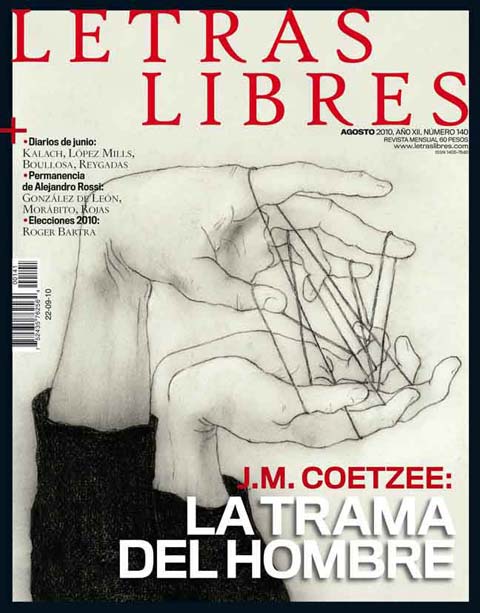Entre los mexicas, el principal rito después de los sacrificios humanos era la comida antropófaga. Lo mismo en las fuentes indígenas que en las españolas están ausentes las descripciones detalladas de este festín, y sus representaciones en los códices prehispánicos se reducen por lo general a imágenes de jarros de los que emergen una cabeza, un brazo y una pierna. Algunos autores sostienen que se consumía todo el cuerpo del sacrificado, con excepción de entrañas, pies y manos. Otros relatan que el autor del sacrificio conservaba las piernas por ser las partes más apreciadas. Otros más registran que a las clases dominantes les pertenecía el derecho de alimentarse de manos y muslos, mientras que los demás grupos sociales debían conformarse con el resto del cuerpo.
En todo caso, hay una coincidencia acerca de la racionalidad esencial detrás de la antropofagia: se comía a los sacrificados porque constituían una encarnación divina. Su cuerpo inmolado era vivificante y, de acuerdo con Michel Graulich (Le sacrifice humain chez les Aztèques), permitía “participar del sacrificio, asimilar estrechamente a la víctima”, ese “difunto divinizado”. En La parte maldita Georges Bataille refiere que el sentido de todo sacrificio, aun de los manifestados mediante los ritos más crueles, es “arrancar del orden real, de la pobreza de las cosas” al objeto del sacrificio para devolverlo al orden divino y restaurar así la intimidad perdida entre el sujeto y el mundo. El rito antropofágico sería entonces una profundización de esa búsqueda mediante una ejecución literal –la deglución de la víctima– de la intención de suprimir la distancia entre lo sagrado y lo profano.
Son varios los historiadores y antropólogos que, como Christian Duverger, han afirmado que el consumo de carne humana no se daba solo en contextos sagrados, sino que era una práctica común en la vida cotidiana de los pueblos prehispánicos. Yólotl González Torres habla de experiencias antropófagas exclusivamente culinarias, como la de los chinantecos, quienes compraban esclavos con el fin de celebrar dos veces al año un banquete de carne humana y guajolote. El canibalismo también se practicaba como medio de venganza y castigo. Es el caso de Mixtepec, lugar donde se solía devorar a los ladrones de bienes importantes. Bernardino de Sahagún, por su parte, menciona la costumbre prehispánica de emboscar enemigos para devorarlos con chile. Este ingrediente, escribe Graulich, constituía un signo de diferenciación entre el canibalismo gastronómico y el ritual. Mientras que las víctimas sagradas eran hervidas en un jarro y sazonadas con sal, las víctimas ejecutadas con otros fines eran condimentadas con chile –gesto que marcaba un contacto simbólico, pero directo, con el fuego. Díaz del Castillo relata el sacrificio cotidiano de “tres o cuatro o cinco indios” en Cempoala, a los cuales los sacerdotes, después de ofrecer los corazones a sus ídolos, “cortábanles las piernas y los brazos y muslos, y los comían como vaca que se trae de las carnicerías”. Y si bien el autor de la Historia verdadera de la conquista de la nueva España dice haber escuchado que los restos del sacrificio se vendían “por menudo en los tianguez”, existen dudas sustanciales acerca de la veracidad histórica de este tipo de transacciones.
La antropofagia fue motivo de significativos sobresaltos en la conciencia europea. El estupor de los conquistadores ante los rituales mexicas se debió no solo a la extrañeza frente a lo totalmente inédito, sino a la constatación de homologías entre las costumbres españolas y las prácticas aztecas. Díaz del Castillo repara una y otra vez en las sorprendentes similitudes entre la religión mexica y el catolicismo: sacerdotes vestidos como frailes dominicos, la existencia de una especie de “convento” habitado por mujeres o el uso ritual del incienso. Dejó sin explicitar, sin embargo, las analogías más escalofriantes: la equivalencia simbólica entre los sacrificios humanos y la misa, las comidas caníbales y la Eucaristía. Mediante la omisión, el antiguo soldado de Cortés, anota Stephen Greenblatt, estaba tratando de mantener una diferencia absoluta entre los dos mundos. Para Bartolomé de las Casas, las enigmáticas afinidades apuntaban en otra dirección. Indicaban que en la religión mexica se anunciaban los misterios del cristianismo, el cual se convertiría en una continuación natural del sentimiento religioso indígena. Motolinía hasta llamó “comunión” al rito de consumir bolas de maíz mezcladas con carne de corazones humanos mientras un grupo de niños cantaba y tocaba tambores para transformar el alimento en la carne de Tezcatlipoca. En El salvaje artificial Roger Bartra recuerda una historia de los Naufragios de Cabeza de Vaca capaz de producir conmociones similares. Cuando se quedan sin comida tanto los nativos como los sobrevivientes de la fallida expedición de Pánfilo de Narváez, quienes sucumbieron a la tentación del canibalismo fueron los españoles, y no los indios, quienes aterrorizados presenciaron el espectáculo.
La historiadora australiana Inga Clendinnen juzga que los relatos de Cortés y Díaz del Castillo acerca de la transformación temprana y total de las prácticas religiosas mexicanas fueron “casi seguramente una mentira”. Subraya la pasmosa acomodación de Cortés al canibalismo de sus aliados, los tlaxcaltecas. El propio Cortés consigna en sus Cartas de relación que durante el sitio de Tenochtitlan los tlaxcaltecas comían fuera del contexto ritual los cuerpos de los mexicas muertos en combate: “los de Tascaltecal… les mostraban [a los mexicas] los de su ciudad hechos pedazos, diciéndoles que los habían de cenar aquella noche y almorzar otro día, como de hecho lo hacían”.
Catalin Avramescu, autor de An intellectual history of cannibalism, recuerda que, ante la mirada europea, los mexicas aparecían como los indígenas americanos más civilizados y los más brutalmente feroces. La inquietante dualidad de la cultura azteca –que sigue siendo la nuestra: Huichilobos y Quetzalcóatl, diría Vasconcelos– se convirtió en el elemento central de polémicas sobre los conceptos de “barbarie” y “civilización” en el orbe imperial hispánico. La más importante giró en torno a la justificación del dominio español en el Nuevo Mundo. Para Juan Ginés de Sepúlveda, los indios eran “esclavos naturales” a causa de su forma bestial de vida. La subyugación de los indios por la corona española estaba legitimada por su incapacidad para gobernarse a sí mismos. Para De las Casas, en cambio, los indígenas eran seres dotados de razón y el maltrato que estaban sufriendo a manos de los españoles hacía de la colonización una empresa ilegal y un acto de injusticia.
Los relatos sobre los caníbales americanos también tuvieron, fuera del ámbito hispánico, consecuencias en la concepción de los europeos sobre su propia cultura. En su ensayo “Sobre caníbales”, Montaigne compara los excesos de la civilización occidental con la forma de vida de los antropófagos brasileños. En su balance, los europeos carecen de razones para sentirse superiores a los caníbales. Hay más barbarie en la costumbre de quemar a alguien vivo en nombre de la piedad y la religión que en comer el cuerpo de alguien muerto.
En la medida en que avanzó la colonización europea, el canibalismo como realidad histórica desapareció. Ocuparon su lugar diversas encarnaciones simbólicas de la antropofagia como metáfora. El hombre devorador de otros hombres –apunta Carlos Jáuregui, autor de Canibalia, ambiciosa suma de la antropofagia como dispositivo cultural en América Latina– empezó a tener que ver “más con el pensar y el imaginar que con el comer”. Esa ruta llevaría, en el siglo XX, al Manifiesto antropófago, de Oswald de Andrade, cúspide de la auto-conciencia antropofágica latinoamericana:
Solo la antropofagia nos une: Socialmente, económicamente, filosóficamente.
Única ley del mundo. Expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos. De todas las religiones. De todos los tratados de paz.
[…]
Queremos la revolución Caraíba. Mayor que la Revolución Francesa. La unificación de todas las rebeliones eficaces en la dirección del hombre. Sin nosotros Europa no tendría siquiera su pobre declaración de los derechos del hombre.
[…]
Antes de que los portugueses descubrieran el Brasil, el Brasil ya había descubierto la felicidad. ~
es ensayista.