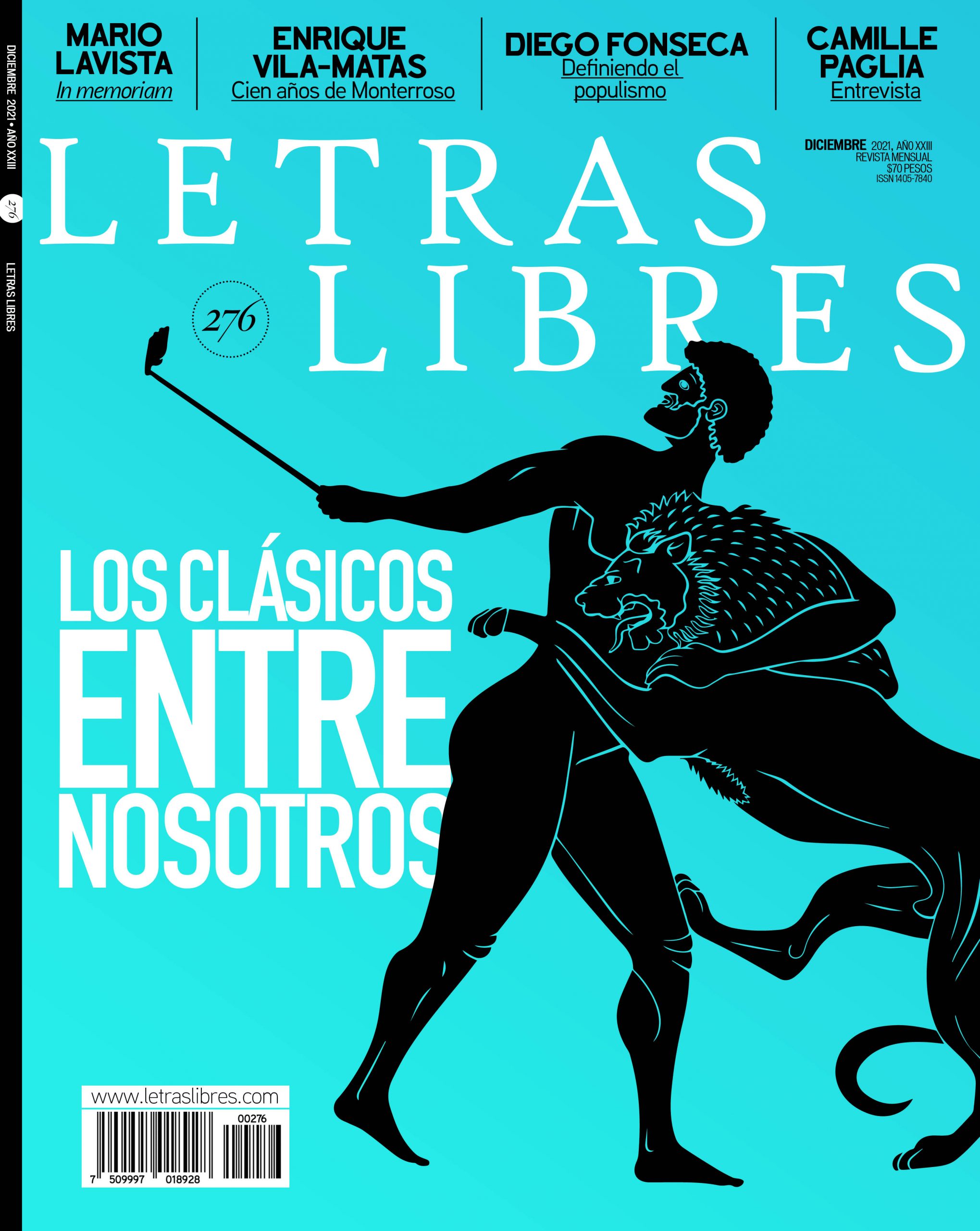En los últimos treinta años el populismo regresó a América Latina, a la vuelta del siglo comenzó a cosechar adeptos en Europa, y –cuando las almas blandas nos regocijábamos por una presidencia novedosa como la de Barack Obama– apareció Donald Trump en Estados Unidos. Taquicardia global.
Como si se hubieran cansado de todo, millones de personas han (re)descubierto –la Historia se repite, todos saben eso– que son capaces de herir al establishment votando a personajes impensados. Outsiders en algunos casos, viejos hombres de partido o miembros de las élites. Todos hermanados por una conexión íntima y fervorosa con los deseos de votantes airados, dispuestos a aceptar una retórica unívoca, de izquierda o de derecha, que apela a El Pueblo.
Los consensos para conformar a millones de individuos son trabajosos y nunca dejan conformes a todos. La idea de que algo falla puede calar pronto en sociedades en crisis que han intentado creer una y otra vez a sus dirigentes solo para encontrarse con que, a menudo, las respuestas son insatisfactorias. En esas instancias –en todas las instancias– el trabajo es arduo: le cabe a la democracia, siempre, hacer el esfuerzo de justificarse. El atractivo del autoritarismo es eterno. La fuerza, parece, es intuitiva.
El populismo no es un fenómeno reciente en las democracias representativas. Desde fines del siglo XIX, líderes populistas han conseguido sintonizar con el descontento popular hablándole a la frustración, el deseo insatisfecho, la ansiedad y la expectativa generalizada de revancha contra la clase política por la cual votaron en el pasado. Atraídos por el discurso populista, millones de ciudadanos se han vuelto en contra de los partidos que dijeron defender sus ideales, de los funcionarios responsables de darles respuestas y de los presidentes que olvidaron sus promesas o fueron incapaces de asegurarlas.
El siglo XXI ha abierto sus puertas y brazos a Amado Líder. Un estudio de The Guardian y Team Populism –un grupo que realiza análisis del lenguaje– mostró que el número de líderes populistas se duplicó en cuarenta países desde el año 2000. Las marcas y rasgos del discurso populista han sido adoptados gradualmente por un número significativo de los ciento cuarenta presidentes y primeros ministros incluidos en la muestra. A la cabeza de la lista hay tres latinoamericanos: los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro y el boliviano Evo Morales. El turco Recep Tayyip Erdoğan es el primer europeo.
Comprender el populismo se ha convertido en una misión tan fascinante como hallar vida en Marte. No solo por su recurrencia, parecida a la de nuestros tropiezos amorosos –sabemos que no debemos ir ahí, porque hemos estado ya y salimos escaldados, pero vamos igual–, sino por la laxitud de su frontera semántica y la porosidad de la superficie política que abarca.
Conceptualmente, el populismo es una anguila escurridiza. Un chicle, masa fresca. El filósofo político holandés Cas Mudde define al movimiento populista como “una respuesta democrática antiliberal al liberalismo antidemocrático”, así como las dictaduras y golpes militares serían las reacciones antidemocráticas y antiliberales. Es un rechazo del pluralismo, dice Jan-Werner Müller en ¿Qué es el populismo?; “una palabra de goma”, escribe Pierre Rosanvallon en El siglo del populismo:
Término paradójico, también, pues tiene casi siempre una connotación peyorativa y negativa pese a derivar de aquello que funda positivamente la vida democrática. Es, a la vez, una palabra encubridora, pues adosa una etiqueta única a todo un conjunto de mutaciones políticas contemporáneas cuya complejidad y resortes profundos deberíamos poder distinguir. ¿Es correcto, por ejemplo, usar una misma expresión para calificar la Venezuela de [Hugo] Chávez, la Hungría de [Viktor] Orbán y las Filipinas de [Rodrigo] Duterte, para no mencionar la figura de Trump? ¿Tiene sentido colocar en una misma cesta a los españoles de [Unidas] Podemos, la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon y los partidarios de Marine Le Pen, Matteo Salvini o Nigel Farage?
Las dudas de Rosanvallon revelan que el populismo ni siquiera se expresa siempre del mismo modo. Diferentes contextos producen diferentes populismos. Los hay duros o polarizados, así como ligeros. Factores políticos, sociales, económicos y culturales afectan su emergencia y tipología. Quizá ni debiéramos llamarlo así, pero ¿entonces, qué? ¿Demagogia? ¿Y luego distinguimos distintas formas de demagogia: autoritaria, soft, de derecha, neoliberal, de izquierda, tecnócrata, socialdemócrata, nacionalista…? Es un término complicado, claro. Varias de las personas con las que hablé durante estos años tenían resistencias a emplearlo, y muchas correctamente diferenciaban entre “actos” populistas y comportamientos más integrales. Pero está claro que no es lo mismo Lula que Trump o Boris Johnson que Cristina Fernández de Kirchner o Chávez y Bukele o amlo y Trump –no, wait… “A mí me da un poco de no sé qué cuando dicen ‘populismo’, me incomoda”, me dice desde Madrid por WhatsApp el escritor Martín Caparrós, y sigue:
Es como una palabra fácil que se usa como arma arrojadiza para descalificar a cualquiera que no nos parezca bien. Y me incomoda más cuando la denominación puede incluir tanto a Trump como a Evo y Bolsonaro y Chávez: no es operativa. No termina de designar nada en la medida en que designa demasiadas cosas y no similares entre sí. El que dice “tal es populista” se para en un banquito, extiende la mano y descalifica. Y cuando veo esa descalificación, me dan ganas de ser populista, pero luego se me pasa.
La teórica política inglesa Margaret Canovan asumió la complejidad de la definición, rindiéndose llanamente a la dimensión del problema: no se pueden reducir todos los casos de populismo, decía, a una definición sola o a una sola esencia, común a todos los usos del término. “Si uno debe creer a los zoólogos, este mundo aparece muy distinto para los miembros de las diferentes especies animales”, escribe en “‘People’, politicians and populism”. “Las flores ocultan patrones y marcadores que solo son visibles para los insectos; los perros habitan un mundo que apesta con aromas seductores […] Algo bastante similar también ocurre con los animales políticos.”
Todo movimiento populista presenta, en mayor o menor grado, un conjunto de condiciones. Es indispensable poseer un caudillo carismático –Amado Líder– que, más allá de pertenecer a un partido tradicional o provenir de la periferia política, construya su feligresía como un movimiento, dando así suficiente margen para que coexistan activistas con agendas específicas y hasta competitivas, y asimismo para elegir qué ideas privilegiar y cuáles subalternizar. Il condottiero reestructura la relación de las personas con los representantes desvalijando el aparato político, pues Amado Líder ordena la vida pública alrededor de su voluntad, demandando atención permanente con tanta frecuencia y fruición que termina concentrando toda la energía sobre sí mismo para luego proyectarla a la sociedad como un vergel milagrero.
(( Todo autócrata dice enarbolar un ideal superior y demanda obediencia, encuadramiento. No hacia una cosmovisión del mundo: hacia él. Los autócratas rara vez desenvuelven un proyecto, pues el proyecto son las ocurrencias de sus gónadas. El proyecto es Amado Líder.))
El populismo surge en tiempos de crisis representativa de parlamentos y gobiernos, con las referencias políticas tradicionales agotadas o bajo un descrédito superlativo. Los partidos son incapaces de contener el disgusto social. La sociedad es proclive a fracturarse alrededor de asuntos que –en otras circunstancias– habrían sido resueltos a través de compromisos y consensos. Amado Líder medra en esas brechas con un discurso beligerante que atribuye los grandes problemas nacionales a la acción de las élites políticas y económicas, a la globalización y a los extranjeros, en muchas ocasiones con razón. Para Amado Líder, todos ellos se han enriquecido o acumularon poder aprovechándose de la decente clase trabajadora que él defiende.
Atención: ricos y pobres importan, y mucho. Las sociedades con enormes brechas de desigualdad son proclives a encontrar soluciones populistas: si esas brechas existen es porque nadie ha sido capaz de reducirlas a niveles tolerables para el conjunto de los ciudadanos. La acumulación de fracasos de la oferta política tradicional es una invitación al hartazgo. No toma tiempo para que una sociedad fastidiada decida patear el tablero y erigir a Amado Líder como el factótum de su revancha. Cuanto más musculosas las clases medias, menores los riesgos de exaltación del caudillo extemporáneo. Las clases medias son humedales que regulan la temperatura política y evitan la inundación de la furia. Pero no es una verdad grabada en piedra: si los clasemedieros observan que los ricos viven en otro universo y encuentran obsceno o delirante ese estado de cosas, también pueden sumarse a la revuelta. No hay vacuna que erradique; solo tratamiento.
El caudillo no busca acuerdos, sino la exacerbación de los ánimos para presentar los problemas en términos apocalípticos, y ofrecerse como su único salvador. Lo hará, por supuesto, con vehemencia, incendiando la llanura. El lenguaje es crucial para el populismo, pues además de constituir una forma de gobernar y de hacer política, es un aparato retórico vivo. Amado Líder debe crear una realidad paralela a aquella que se percibe naturalmente, seleccionando con pinzas de relojero hechos e ideas de la vida cotidiana que descontextualiza y organiza en un nuevo marco conceptual donde él mismo define los términos en que esa realidad debe ser diagnosticada y abordada.
El populismo niega la evidencia empírica, por lo que rechaza el discurso experto, la legitimidad del periodismo y el método científico. Todo puede ser puesto en duda porque la realidad es asunto de opinión, de relatos en competencia y nunca de hechos. Amado Líder crea un mundo a su medida e inyecta verdades alternativas apoyadas presuntamente en el sentido común y la experiencia ordinaria de las personas, editando así elementos de la real realidad e introduciéndolos en relatos no necesariamente verdaderos pero sí verosímiles. Todo es objeto de fabricación, manipulación e invención y lo que no coincida con la visión de Amado Líder será señalado con el dedo: fake news. La única verdad es la realidad, decía Juan Domingo Perón: la que él dictaba.
Amparado por su condición de creador de ese mundo alternativo, nuestro caudillo ejecutará como dios y señor. El mandamás populista demandará tomar decisiones privilegiando su relación directa –apostólica– con El Pueblo, copando o minando los sistemas de representación. La morosidad, muchas veces la estulticia y en ocasiones su inoperatividad le servirán de excusa para evitar a las legislaturas y gobernar a golpe de decretos y órdenes ejecutivas. Las presidencias que perseguían acuerdos de gobernabilidad serán acusadas de ineficientes, reemplazadas ahora por un poder ejecutivo que se presentará como pragmático y transformador.
El régimen exigirá la lealtad incondicional de todos los funcionarios, incluidos jueces, militares, legisladores y burócratas del Estado. El discurso independiente de los medios será censurado o perseguido, se atribuirá a la intelectualidad un valor negativo, y la ciencia acabará controlada y reemplazada por el conocimiento mundano –y soberano– del hombre común. La oposición que no se ajuste a los nuevos designios perderá su condición de adversario para verse convertida en enemigo. Un fiero nacionalismo, verticalista, quizás étnico y muy probablemente nativista, colocará en el casillero de los traidores a la patria, bastardos ilegítimos, a quienes duden.
Amado Líder defenderá el regreso a un mundo ideal donde la nación refulgía: la mitificación del pasado será el nuevo futuro; el presente, un éxodo duro pero iluminador hacia el destino manifiesto. La nación perdida o discapacitada por la acción de las élites y de sus cómplices deberá actualizarse. El caudillo moldea su armadura sobre el yunque de valores tradicionales, que entran en inmediato proceso de recuperación, una fantasía axiológica que define qué fue y qué debe volver a ser la patria. Los procesos de construcción de la nación –incluidos los de los nacionalismos ultras, como el fascismo– emplean el sistema educativo para glorificar un pasado mítico, elevando los logros de sus héroes y oscureciendo cualquier perspectiva histórica que contradiga esos méritos.
El populismo es una forma de gobernar y organizar la representatividad política y la sociedad, no un sistema de creencias. En la práctica, busca reemplazar los sistemas de balances de la democracia con mecanismos en apariencia más directos de gestión gubernamental. Esos mecanismos pueden incluir referendos masivos y otras formas de democracia participativa, pero sobre todo descansan en la relación directa con Amado Líder, quien descarta o burla la acción de organismos de representación y control. En los regímenes populistas hay una ampliación del presidencialismo a través de la democracia plebiscitaria, que debilita y somete a los demás poderes del Estado. La experiencia muestra que, en efecto, puede haber mecanismos más directos de representación, pero no con el propósito que expresan nominalmente; su objetivo inconfeso es la transferencia de poder hacia líderes personalistas más o menos autoritarios.
Así sea un mecanismo de gestión, el populismo no carece de ideología, pues toda acción política es un esfuerzo concertado para organizar acciones alrededor de un conjunto de ideas, jamás un constructo natural o mágico. John B. Judis, en The populist explosion, distingue dos grandes vertientes. El populismo de izquierda, que expresa un antagonismo vertical, con las clases medias y los más pobres procurando desplazar a élites que concentran una buena porción de la riqueza. Su plan es reemplazar el sistema político por hegemonías controladas por Amado Líder y su movimiento y transformar el sistema económico en alguna tropicalización bizarra de estatismo rentista escasamente competitivo y malamente redistributivo.
El populismo de derecha, en tanto, se monta en nombre de la ciudadanía contra el establishment, al que acusan de hacer mimos a alguna minoría ajena al estilo de vida de la mayor parte de los habitantes de la nación. En las últimas décadas, esas minorías han incluido en distintas regiones del mundo a los inmigrantes latinos y subsaharianos, al movimiento Black Lives Matter, a los refugiados sirios y afganos, a los musulmanes e incluso al feminismo. Victimizados, los populistas de derecha sostienen que esos grupos buscan subvertir un orden que consideran dado y estable y reemplazarlo con un plan disruptivo de la identidad nacional, concebida como una herencia inmutable transmitida desde la fundación de la patria.
Y un detalle adicional, igualmente importante: no hay sociedad inmune a la demagogia, al veneno autoritario y a la contaminación perversa de los autócratas populistas. Escribía en 2018 Matthew Goodwin, coautor de National populism. The revolt against liberal democracy:
Cuando comencé a trabajar en el [nacionalismo populista] a fines de la década de 1990, una especie de ley no escrita decía que había cuatro democracias que nunca sucumbirían. Eran Suecia y los Países Bajos, porque eran históricamente liberales, el Reino Unido por sus sólidas instituciones políticas y su cultura cívica, y Alemania, por el estigma dejado por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.
Pero avance rápido solo veinte años, y cada uno de esos países ha experimentado una gran rebelión populista. Pim Fortuyn y luego Geert Wilders en los Países Bajos. Los demócratas de Suecia, que recientemente alcanzaron una nueva cuota récord de votos. Alternativa para Alemania, AFD, que tiene más de noventa escaños en el Bundestag y en quince de los dieciséis parlamentos estatales. Y en el Reino Unido, Nigel Farage y el UKIP forzaron un referéndum sobre la membresía británica en la UE que votó a favor del Brexit. A veces olvidamos lo rápido que pueden ocurrir cambios radicales en la política.
El relativo amorfismo del sentir populista permite que casi cualquier generalización sobre el movimiento pueda ser derrotada con un contraejemplo. Esa laxitud –junto a su existencia real, política– demanda lidiar con el término provistos de la actitud de un entomólogo curioso. Es difícil colocarle fronteras, incluso un centro. Es un animal vivo, una quimera de colores variados en cada país. Una especie diversa. “No podemos deshacernos de él”, dice Canovan en Populism, y aunque habla de la maleabilidad del concepto parece que hablase de su vivencia. El sentido común de la idea de Canovan es ineludible: el término es tan difícil de manejar como difícil encontrarle una solución política.
Tres grandes campos ideológicos, recuerda Canovan, componen la tradición política de Occidente –conservadores, socialistas y liberales–, pero debe reconocerse hoy un cuarto término, que no alude a un sistema coherente de ideas como en las otras vertientes del espectro, y cuyo concepto clave no convive fácilmente con los de “nación”, “clase” e “individuo” que constituyen el ethos de ese trío histórico. Ese concepto clave es el de “pueblo”, una idea cuya realidad es siempre abstracta, y sus límites, difusos. Un segmento mítico de la población general, diría Mudde, una “comunidad imaginaria”.
‘El Pueblo’ es empleado para designar un abanico de agentes. Los clásicos griegos y romanos concebían un triple uso para la figura: ‘pueblo’ designaba a los miembros del polity aristotélico; a la gente común; y a la nación en términos culturales. Hoy, El Pueblo es una entidad tan políticamente inasible que puede ser materia política –y sobre todo, una comunidad moral– aun en estado gaseoso.
Hay un punto central en el valor de El Pueblo como actor político o simple actor de reparto: su incidencia, real o presunta. En la concepción de participación popular acuñada por Jean-Jacques Rousseau en El contrato social, la participación activa del pueblo constituye a El Pueblo como tal. Es real, su participación en el diseño del poder es efectiva, no testimonial. En el populismo esa acción es secundaria: el pueblo es un actor político reconocible solo si milita por y para el caudillo. En el primer caso, las personas deben actuar para hacer oír su voz, mientras que en el segundo Amado Líder interpreta una “sustancia simbólica” de lo que es el pueblo y moviliza a las masas, pero con la salvedad de que no las quiere activamente movilizadas ni siempre.
“Hay una interesante contradicción ahí”, me dijo Martín Caparrós un martes de agosto de 2021. “En nombre del gobierno de El Pueblo, lo que se les ocurre es el gobierno de sí mismos.” Amplía en Ñamérica, su recorrido por el continente americano:
[…] curiosamente, aquellos movimientos se basaron –se basan– en una desconanza extrema por el pueblo. Sus jefes creen que sus pueblos no pueden gobernarse y que debe haber un líder que los guíe, que los lleve. Y que ese hombre fuerte –muy pocas veces una mujer fuerte– es alguien excepcional que debe mantenerse al frente; no un representante sino un conductor, un redentor, una figura más o menos sobrehumana. Alguien que no está ahí porque es como todos los demás sino porque es distinto de todos los demás, un elegido, un carismático. Alguien que, por su existencia, sirve para consolidar el principio de autoridad, de diferencia. Por eso sus líderes, tan decisivos, terminan por caer en la tentación de sí mismos: “Es ese momento en que miran alrededor, miles de cabecitas allá abajo, y piensan pobres, qué sería de todos ellos si no estuviera yo. O, incluso: qué habría sido de todos ellos si yo no hubiese estado. O, si acaso: qué será de todos ellos cuando yo ya no esté. O quizá piensen ay, qué duro ser el único que. O tal vez, quién sabe: ¿por qué será que solo yo lo puedo? Lo cierto es que, piensen lo que piensen, creen que el estado –de las cosas, de los cambios, de su ¿revolución?– es ellos y que sin ellos nada. Entonces, se contradicen en lo más hondo y ceden –gozosamente ceden– a la tentación de sí mismos”, escribí hace unos años por puro ignorante: porque no había leído a una de sus teóricas de base, la peronista belga Chantal Mouffe, que lo recomendaba: “Para crear una voluntad colectiva a partir de demandas heterogéneas se necesita un personaje que pueda representar la unidad. Así, es evidente que no puede haber movimiento populista sin líder.” La idea de que las personas comparten un movimiento porque quieren lo mismo debe ser anticuada; lo importante es compartir un jefe o una jefa que puedan darte esa impresión –y creen esa unidad que nada más justifica.
La dependencia de la voz del caudillo es y debe ser absoluta. No funcionaría de otro modo: Amado Líder decide qué significa ser El Pueblo, quiénes lo componen y, sobre todo, quiénes quedan fuera, ya que el populismo es un ejercicio jerárquico de exclusión, no una construcción horizontal e incluyente. El Pueblo es una figura totémica, un dios luminoso que flota siempre en el discurso del poder populista. En El Pueblo –en dios– radica la verdad, reserva de bondad y sabiduría. La extraordinaria gnosis telúrica. El absoluto.
Pero El Pueblo es una entidad política abstracta, sólo seres concretos pue- den darle forma. Solo existe en tanto que es hijo de la imaginación humana. Dado que Amado Líder posee la potestad de definir su sentido y sus límites –de hacerlo existir– es él, en definitiva, quien asume todas las funciones posibles para dar vida a la masa organizada; es el apóstol que construyó el credo, el sumo sacerdote que lo institucionaliza y el mesías que debe realizar la salvación. Si solo Amado Líder entiende a El Pueblo, entonces solo Amado Líder es capaz de hablar con dios. Todavía más: si solo él puede definir a El Pueblo –es decir, a ese ente divino fuente de toda verdad y amor– no puede ser otro que Amado Líder el verdadero dios. No hay religión sin dios, ni dios sin hombres que lo creen. No hay populismo sin Amado Líder. Robespierre tenía claro el fin del razonamiento: El Pueblo era él.
Amado Líder refiere a esa vaga figura de El Pueblo al que dice representar, en su lucha contra el mal: contra las élites y sus normas e instituciones; contra la organización económica y la distribución y ejercicio del poder que han impuesto injustamente. Pero como El Pueblo no existe, como no es un actor político real sino una abstracción –como la sociedad civil, la patria o la nación, pues no hay sujeto colectivo concreto–, cualquiera puede apropiarse del término y definirlo. Por eso al imaginario voluble de lo que constituye a El Pueblo pueden reclamarlo, en sentido laxo, Adolf Hitler, Andrés Manuel López Obrador, Marine Le Pen y Joe Biden, Neymar o una actriz de telenovelas. “No existe un pueblo que habla sino alguien –algunos, muchos, una minoría o una mayoría– que utiliza el nombre del pueblo para bien o para mal, o lo emplea ‘en vano’ o lo banaliza”, escribe José María Perceval en El populismo: cómo las multitudes han sido temidas, manipuladas y seducidas.
Y este personaje o grupo que habla en nombre del pueblo tiene intereses como tal colectivo, no como pueblo evidentemente, a menos que creamos en el dios bíblico y su pueblo elegido, base de todos los fundamentalismos y nacionalismos radicales. La débil línea invisible que separa la necesaria agrupación de los humanos y su utilización por gestores concretos de esa misma agrupación es la base del populismo. ~
Fragmento editado de Amado Líder. El universo político detrás de un caudillo populista, ya en circulación bajo el sello HarperCollins México.