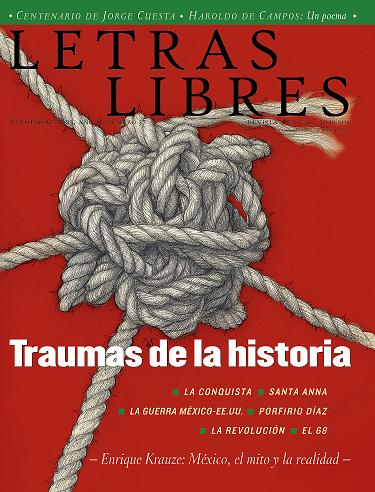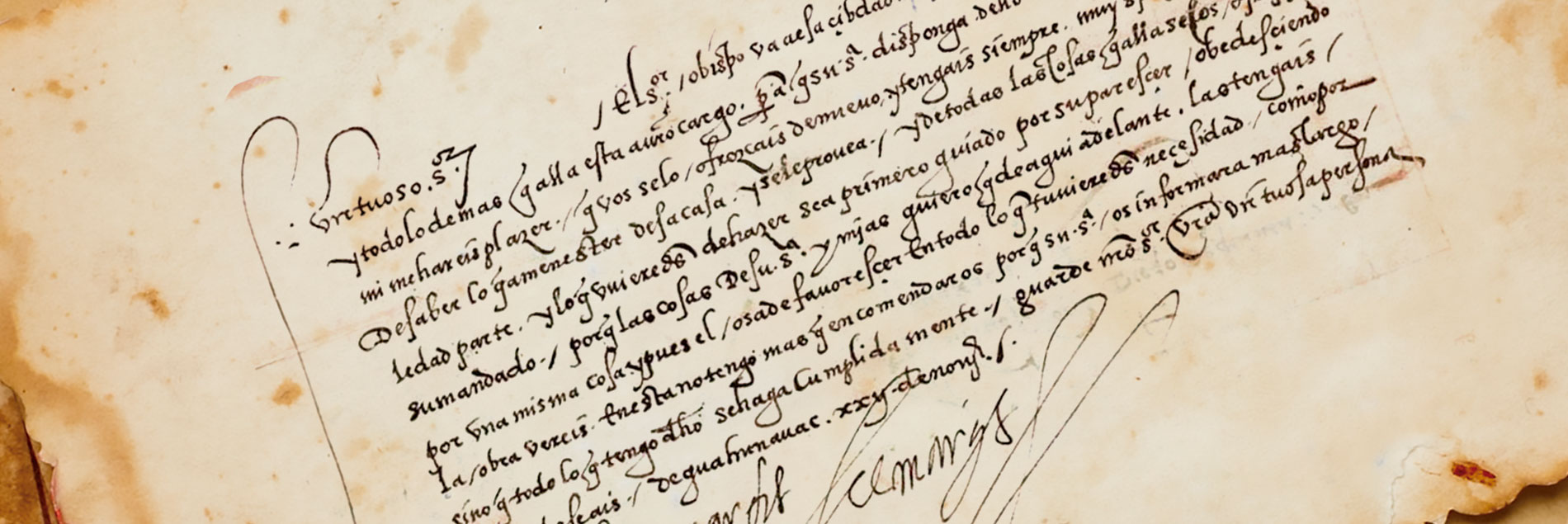En una odisea que se extendió durante más de cuarenta años, Celia Cruz escuchó el rugido de las multitudes desde Nueva York hasta Tokio, desde la ciudad de México hasta París. Se presentaba frente a ellas en celebración gozosa de aquellas cosas que siempre van más allá de la política: la música, el baile, las palabras de coqueteo y pasión humana, y la esperanza de que en una solitaria noche de sábado, al extremo contrario de un salón lleno de gente, alguien podría, de hecho, corresponder tu amor. Las multitudes siempre comprendían lo que Celia decía. Y rugían: por ella, y por lo que les estaba diciendo. Esto es, rugían por la vida.
En ocasiones era una rubia. A veces su pelo era color lavanda. O de un rojo deslumbrante. El color era parte del mensaje, y expresaba que aun en la soledad más profunda siempre puedes probar algo nuevo, incluso como broma traviesa, como un chiste. Ella siempre usó imponentes tacones altos, sin correas que los sujetaran, y nunca vaciló en su andar mientras se apoderaba del escenario. También eran parte del mensaje, y expresaban que aun en los años maduros de una mujer —querida mía— puede haber mensajes de audaz sexualidad. Podías tener la vida que querías, y los obstáculos no importarían. El público escuchaba. Y rugía. Y ella gritaría aquella palabra que era como su bendición: “¡Azúcar!”
Era la palabra del producto de su Cuba perdida. La palabra que significaba dulzura. Que significaba memoria. Que significaba desafío. “¡Azúcar!”, le gritaba Celia Cruz a los estadounidenses y mexicanos y españoles y franceses. Y los más modernos le gritaban en respuesta: “¡Azúcar!”
Pero Celia nunca logró volver al sitio del hogar, a la isla que la formó, al lugar del azúcar.
En el verano de 1960, con Fidel Castro en la cima del poder en La Habana y exhibiendo su mano ideológica, Celia Cruz hizo un viaje a México con la gran orquesta cubana La Sonora Matancera, de la cual ella era la vocalista principal. Ni ella ni la orquesta regresaron jamás. Ella se encaminó a Miami y luego a Nueva York, para asentarse en Nueva Jersey con su flamante marido, el trompetista Pedro Knight. No había palmeras en el nuevo lugar, ni mar azul celeste, ni vida vibrante en las calles de los barrios viejos. Era libre, sí. Pero también había ingresado a ese país frío que es el exilio.
Celia Cruz no estaba sola en esa experiencia. El funesto siglo XX produjo demasiados exilados. Después de 1933, huyeron de los nazis. Después de 1939, huyeron de España para evitar el arresto de la policía secreta de Franco. Se fueron antes de que los torturadores de Stalin pudieran llevarlos a la prisión de Lubyanka, o a los gélidos castigos del archipiélago Gulag. Huyeron de Varsovia y de Praga. Más tarde, se fueron de Vietnam y de Camboya en lanchas.
Los exilados no eran lo mismo que los inmigrantes. No querían vidas nuevas. Querían seguridad para ese momento, y la posibilidad de un retorno. Cada exilado cree que el refugio es temporal. Escritores alemanes como Thomas Mann y Bertolt Brecht esperaron en California la caída de Hitler, y cuando los nazis fueron destruidos volvieron a casa. Un número exiguo de republicanos españoles exilados volvieron a casa tras la muerte de Franco. Solzhenitsyn volvió a casa a la Rusia que siguió al colapso de la Unión Soviética. En los primeros años, Celia Cruz —como cientos de miles de otros cubanos que habían dejado la Cuba de Castro— creyó que estaría ausente por algunos años y que después regresaría.
“Nunca me imaginé que todavía estaría aquí ahora”, me dijo una noche en la década de los setenta, entre bambalinas, en un concierto de las Fania All-Stars en el Madison Square Garden. Se encogió de hombros y sonrió con tristeza. “Imagínate. Él todavía está allá, y yo todavía estoy aquí.”
Se refería a Castro cuando decía “él”, por supuesto, y su tristeza provenía de saber que Castro estaría rondando durante mucho tiempo más, quizá por el resto de la vida de ella. Quizá nunca volvería a caminar por el barrio habanero de Santa Juárez, donde nació el 21 de octubre de 1925. Quizá nunca volvería a ver las escuelas de su juventud, o a tomarse tacitas de café diminutas en los bares de las esquinas, o a escuchar música en la tarde proviniendo de cien radios. Ni volvería a caminar de nuevo al amanecer a lo largo del Malecón, cuando el cielo caribeño esta rebosante de color.
“Extraño muchas cosas”, dijo aquella noche en Nueva York. “Siempre las voy a extrañar. Pero sé que algún día voy a verlas otra vez. Eso me ayuda a vivir.”
La mayoría de los exilados creen en ese retorno último, en el fin del periodo de separación de sus hogares.
Incontables irlandeses murieron en Nueva York con la esperanza de la liberación final respecto de los ingleses. Muchos judíos de la diáspora —o por lo menos sus hijos— estaban seguros de que volverían a Jerusalén tan pronto, casi, como un año después.
Algunas nostalgias son productos inevitables de la política y la violencia y de las certezas de otras personas. Una vez en Tánger visité a una vieja familia árabe que aún conservaba las llaves de la casa familiar en Granada, abandonada durante la expulsión por parte de la armada española en 1492. “Algún día” y “eventualmente” son palabras cruciales en el lenguaje del exilio. Eran parte del lenguaje privado de Celia Cruz, y las dicen todavía unos hombres viejos sentados en las bancas de la Calle Ocho en Miami.
“El único momento que es difícil”, dijo aquella noche, “es cuando me despierto en la mañana. Me siento en casa. Por un momentito. Y después ya no”.
Cuando su madre estaba agonizando en La Habana, Celia Cruz no pudo visitarla por última vez, para decirle todas las cosas no dichas, ni pudo nunca llevarle flores a su tumba. Nunca pudo regresar a La Habana con Tito Puente y Johnny Pacheco y Willie Colón, a llenar un estadio con alegría, a cantar “Quimbará” o “Yerberito moderno” o cualquiera de las otras cientos de canciones. Nunca más se presentaría como la Reina de la Salsa en el país cuya música era el motor de esa música. Ni se aparecería en esos tacones imposiblemente altos. Ni desplegaría esa sonrisa sorprendente. Ni saldría a moverse con su calor y gracia invencibles. Ni le gritaría a una muchedumbre rugiente: “¡Azúcar!”
Al final, el exilio es siempre un país frío. Nunca es un buen lugar para morir, especialmente para una reina. ~
(1935-2020) fue un periodista, novelista, ensayista, editor y educador estadounidense.