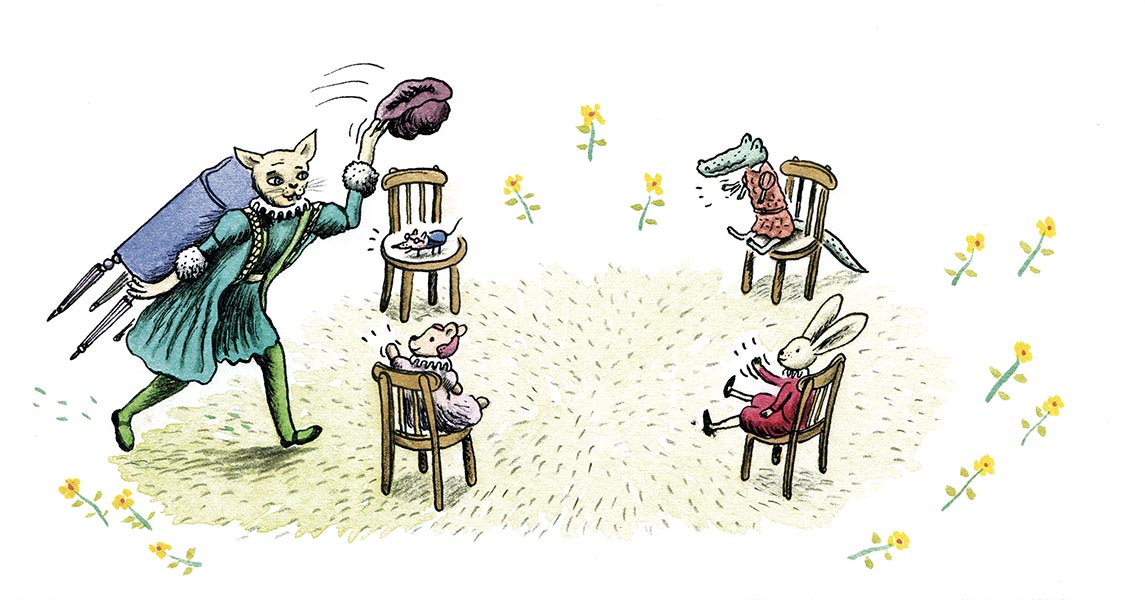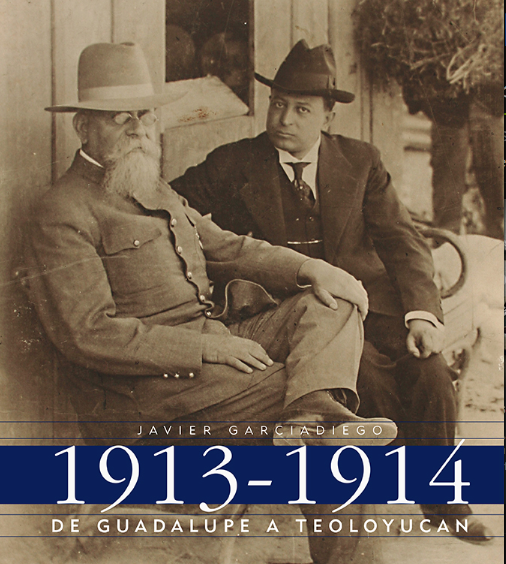Una de las sorpresas que ofreció la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue el homenaje que se le rindió a la literatura infantil británica. J. K. Rowling leyó un fragmento de Peter Pan y personajes conocidos como la Reina de Corazones, de Alicia en el País de las Maravillas, o el Capitán Garfio, entre otros, hicieron acto de presencia ante un público aparentemente alejado de los libros que representaban. Al mismo tiempo decenas de Mary Poppins descendían de los aires con sus paraguas abiertos mientras se escuchaba la música de Mike Oldfield.
No es extraño que Reino Unido recordara en un evento que iba a ver medio planeta algo importante para su cultura: es el país que más y mejores creadores de historias para niños ha producido, y donde muchos de los autores que escriben para niños lo hacen desde una perspectiva literaria y con una empatía hacia el mundo infantil singulares.
Resultó inmejorable que fuera J. K. Rowling la encargada de representar a los autores más populares de la literatura para niños. No está de más recordar que la saga Harry Potter fue escrita en condiciones de penuria personal y, lo más interesante, rechazada por más de quince editoriales. Ella había mandado su manuscrito a editoriales dedicadas a publicar libros para niños, y a ninguna le había interesado. De hecho, los editores que finalmente publicaron la novela estaban alejados de etiquetas como “infantil” o “escolar”. La locura que, con el paso de los años, se desató entre los niños es conocida por todos: lectores ávidos de nuevos libros, multitudes esperando a las puertas de las librerías, colas para tener un ejemplar firmado por la autora y, lo más importante, niños creciendo mientras lo hacían los protagonistas de sus libros.

Con Harry Potter el deseo de leer, de compartir y tener libros se convirtió en un acontecimiento que contagió incluso a muchos adultos que hacía años no leían nada. El fenómeno Harry Potter, sin embargo, no nos sorprendió a quienes nos dedicamos al estudio y la creación de literatura infantil: en todos los tiempos y lugares, los niños se han apropiado de los libros que les interesaban, de las historias que los cautivaban. Estos libros, estas historias, no son las moralizantes ni llenas de valores que históricamente han surgido de la mano de la pedagogía y su conocido “instruir deleitando”. Son historias en las que se perciben conflictos políticos o sociales, referencias a la realidad trágica y a menudo cruel de las relaciones humanas. No importa si se presentan bajo la forma de un cuento de hadas a la lumbre del hogar, de las aventuras de un náufrago como Robinson Crusoe o de las historias debidas a Swift, Verne o Dickens, entre otros, que habían escrito sus libros originalmente para un público adulto. Lo que los niños valoraban y valoran aún hoy es la capacidad de los escritores para crear personajes, situaciones y aventuras en las que está presente un imaginario siempre inesperado y dispuesto a responder muchas preguntas, incluso las que no han formulado todavía.
Sobre la importancia de la literatura infantil debo decir que lo más significativo es encontrar en la literatura un espacio de liberación y hasta de subversión. El placer de encontrar en un libro deseos que no se pueden desarrollar en la realidad es uno de los descubrimientos más reveladores en la vida de un niño. Y esto comienza incluso antes de aprender a leer. Descubrir el sonido de su nombre, reconocerlo posteriormente en un conjunto de letras. Y que esas letras sean portadoras de un mundo inimaginado. Para el niño, pasar del código escrito al ficticio o simbólico es un proceso que marca un antes y un después. La realidad se extiende y se multiplica: el mundo aparece de diversas formas con la palabra escrita. Eudora Welty, la gran novelista estadounidense, recuerda en sus memorias la decepción que sintió cuando descubrió que los libros estaban escritos por personas y que no eran “maravillas de la naturaleza que brotaban como la hierba”.
El lenguaje comienza a ser una herramienta que ayuda a los niños a organizar su propia experiencia y a compartirla con los adultos que les rodean. Enseguida aparecen los juegos de palabras, las rimas sencillas, los trabalenguas, la formulita elemental. El adulto que ofrezca a los niños esta experiencia única y temprana se verá recompensado con un vínculo afectivo especial. El gusto por la repetición, el momento compartido y la carga imaginaria de la palabra inauguran un espacio lleno de promesas, como cuando un adulto le canta al bebé que tiene en las piernas:
Al paso, al paso, al paso.
Al trote, al trote, al trote.
¡Galope, galope, galope!

Ese galope, una vez comenzado, es imparable. Pronto los niños desean escuchar cuentos antes de dormir. Historias que abran las puertas del imaginario. Buscan, con sus propios medios y a través de la palabra, salir del pequeño mundo de rutinas y frustración que es su cotidiano. Han encontrado la llave. La misma llave que tenía la protagonista de El jardín secreto –la novela de Frances H. Burnett– y que abre la puerta a un espacio lleno de símbolos acerca de la vida y la naturaleza. El lenguaje aparece como una manera de intervenir en lo real mediante el imaginario. A veces basta una simple adivinanza para descubrirle a un niño el humor, el disparate, la trasgresión.
–¿Qué cosa tiene cuatro patas y no puede andar?
–Una mesa.
Luego llega el “había una vez”, esa sencilla manera de contar la complejidad del mundo, y los niños rápidamente aprenden a distinguir el lenguaje coloquial del lenguaje literario. El libro es una realidad física, un delicado objeto lleno de promesas en cuyas páginas hay un jardín secreto. Y la llave es la palabra que pronto desean descifrar. Cada relato les ayuda a renovar la facultad de imaginar mundos. Y el libro les brinda el sentimiento de que lo que nace de los textos, de los libros, no nace solo una vez para luego desaparecer, sino que puede renacer en cualquier momento, porque basta con abrir sus páginas. Bien lo ha señalado Félix de Azúa: “imaginar mundos quiere decir habitarlos y, por lo tanto, imaginar posibles modos de habitar el mundo”.
Al poco tiempo, estas maneras de entrar en otros imaginarios crean una conexión con preguntas propias de la vida y configuran un íntimo diálogo entre lectores y libros. Basta leer Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, para darse cuenta de qué manera la psique de los niños se ve influida por estos mundos maravillosos. Las emociones humanas están interpretadas en cada historia. Es fácil para los niños reconocer e identificarse con los buenos, con el héroe mil veces repetido que les da las primeras metáforas de la vida, como nos lo recuerda Joseph Campbell: los que se aventuran al viaje y regresan transformados en lo que podrían ser; los que fracasan y perecen; los que rechazan el viaje y se quedan sin cambios. Luego están los aliados en el camino, el retorno, la crisis después del viaje, la alegría de la vida, el triunfo del más débil, el amor, la felicidad. Aparecen en este mundo maravilloso las cuestiones fundamentales del ser humano: la soledad, la duda, el amor, la confianza, la nostalgia, el abandono, la tragedia, la amistad. Como dice Gustavo Martín Garzo en Una casa de palabras: “Lo maravilloso, al contrario de lo que suele decirse, no nos aparta del mundo, sino que hace de ese mundo el reino de la posibilidad.”

A través del mundo simbólico, los niños comienzan a establecer un diálogo con la cultura, y en ese diálogo plantean preguntas, se muestran activos y creativos. Las veladas con libros pasan a ser momentos para desbloquear el imaginario. De repente un libro es especialmente amado, un hallazgo que deja una huella: desean escuchar la historia, leerla una y otra vez. Una singular y tranquilizadora afición que los adultos que les leen en voz alta no siempre comprenden, pero aceptan como prueba de amor. Porque intuyen, al igual que fue para ellos, un espacio donde organizar el caos de la vida con relatos que, narrativamente, son más verosímiles que la realidad cotidiana. Para el adulto es también un momento de calma y asombro. Al pasar las páginas con los niños, al escuchar sus comentarios y dialogar, los adultos están también advirtiendo un mundo de emociones transmitido de una generación a otra.
El catedrático de literatura inglesa Derek Attridge afirma “que experimentamos las obras literarias no tanto como objetos sino como acontecimientos, y como acontecimientos que pueden ser repetidos una y otra vez y que, sin embargo, nunca parecen ser exactamente iguales”. La infancia es una época en la que lo real y lo ficticio no colisionan sino que se alimentan mutuamente. En la reciente Feria del Libro de Frankfurt el escritor brasileño Luiz Ruffato presentó un conmovedor discurso de apertura donde destacó el poder transformador de la literatura. Se puso como ejemplo a sí mismo: hijo de una lavandera y de un vendedor de palomitas de maíz semianalfabeto, la literatura cambió de manera radical su vida.
La literatura es muchas veces una forma de organizar y reunir fragmentos de un cierto caos. Las historias de calidad permiten a los niños salirse de lo real cotidiano para comprenderlo mejor, para controlarlo y superarlo. Las historias les despiertan el ansia de descifrar e inventar el mundo. Y aparece un pacto mayor: el del escritor con el lector. Con ese pacto, ambos arman y desarman el mundo, para aceptar y disentir. Se trata de un vínculo, de una relación comunicativa de gran complejidad, pues es un adulto el que escribe y se dirige a los niños. El escritor, el buen escritor, siempre agita al lector y lo modifica. No importa el lugar, el momento y el estilo. La escritora brasileña Marina Colasanti nos confirma que “los seres humanos, en su esencia más profunda, cambian muy poco. Para alcanzarlos en cualquier época, e independientemente de la edad que tengan, basta que el escritor alcance su esencia”.
Los niños reconocen de inmediato esa esencia –da igual si el libro lleva o no la etiqueta “infantil”– y se apropian de los autores que ponen en entredicho el mundo real, inclusive si se sirven del ridículo para lograr su cometido. Los libros sugieren que hay otras formas de ver la vida, y se burlan de ideas vigentes apelando al niño imaginativo y rebelde. La literatura infantil de calidad lucha contra la idea de que el mundo del niño es cándido y simple, y da cabida a temores, angustias, deseos insatisfechos, pulsiones íntimas como celos, sueños de hacerse mayor o volver a ser pequeño. Pulsiones que ni son aceptadas por el mundo adulto ni, en la mayoría de los casos, los niños son capaces de analizar y mucho menos exteriorizar.
Este “paraíso” que es la infancia, como en alguna ocasión ha sido denominado, se caracterizaría por una constante tensión entre lo permitido y lo prohibido, entre el mundo del deseo y el de la realidad. Y aparece entonces la literatura, en un momento particularmente importante en la formación de la personalidad del niño. Le enseña un mundo de sentimientos encontrados que comparten todos los niños mientras crecen y abandonan, paulatinamente, el papel de niño salvaje. Frente a un modelo de literatura didáctica o moralizante, que propone ejemplaridad, determinados autores toman partido por los niños y no temen ridiculizar el mundo adulto. Recordemos que en la novela de Peter Pan los padres no salen muy bien parados. En Mary Poppins los papás no pueden hacerse cargo de la casa sin ayuda de la niñera. Pippi Calzaslargas vive de forma independiente. En los libros de Tolkien y en muchos cuentos de hadas, niños corrientes pueden representar un papel heroico contra el mal. Lo que le importa a Roald Dahl es siempre el niño, generalmente hábil, inteligente y atrevido, y no tanto los adultos, quienes en variadas ocasiones terminan mal: “vivimos en un mundo cruel. Los niños deben luchar para llegar a sus fines. Las tías aplastadas son una fantástica compensación”, dice el autor de James y el melocotón gigante. Escritores como Maurice Sendak o Dr. Seuss tienen en cuenta los impulsos violentos típicos de la infancia y los presentan de una forma que los niños reconocen e identifican.
La literatura puede servir también de puente entre los adultos –padres y maestros– y el niño para hablar de las cosas que no se pueden decir, que no se deben hacer y permitiendo un distanciamiento, en ocasiones lúdico. El joven lector puede identificarse con historias que le aportan una cierta tranquilidad que los adultos no pueden transmitirle, pues en ocasiones son estos mismos adultos el origen de los conflictos. Las historias invitan a la conversación entre generaciones, a la duda, a la pregunta, incluso a la complicidad. Es raro que los adultos olviden sus primeras lecturas, ese momento de encuentro con el imaginario. No importa si la realidad exterior fue inconstante, feliz o injusta, las primeras lecturas habrán de permanecer como un recuerdo singular. En su libro Inside picture books, Ellen Handler Spitz recuerda conversaciones con adultos y sus lecturas de infancia. Ella misma habla de esa experiencia al recordar la voz de su madre, extrañamente amable y melodiosa, el pasar de las páginas, el olor del libro, el momento de calma para el cual no importaba si el día había sido agitado, la capacidad de transportarse por el tiempo y el espacio, el calor de la ocasión.
No es extraño que muchos de los libros que ahora llamamos “infantiles” fueran prohibidos en las escuelas. La “madrastra pedagógica” –como muy bien la definió Felicidad Orquín, en un artículo del mismo nombre, y como ridiculizó Daniel Pennac, en Como una novela– es el principal obstáculo de una literatura de calidad para niños. De una literatura libre y franca. Los escritos destinados a los niños, esos que ya solo se encuentran en los libros de historia de la literatura infantil, debían instruir y preparar moralmente a los pequeños. Todavía hoy muchos mediadores, escritores y editores buscan “valores” sin darse cuenta de que esas obras pasarán rápidamente al olvido. Libros que no darán ningún “apetito” a los niños por seguir leyendo. Sin embargo, quienes en el siglo xxi leen Tom Sawyer siguen encontrando diversión en ese niño “malo” cuyas aventuras fueron prohibidas en su tiempo. Alicia en el País de las Maravillas tampoco fue entendida por un buen número de adultos que se toparon con la historia de una niña activa, valiente, impaciente y, no en pocos momentos, crítica. Todavía en la actualidad, muchos discursos sobre Alicia se dirigen a la figura de Lewis Carroll en lugar de centrarse en su maravillosa obra. Pero no olvidemos que fueron los niños los únicos que le dijeron al emperador que iba desnudo, y ellos siempre han elegido sus propias lecturas. Sin duda prefieren libros que les llevan a la ensoñación, la desobediencia, la réplica, o a identificar sentimientos íntimos que los mayores no comprenden. Les fascina la capacidad de los escritores para crear situaciones, personajes y aventuras donde lo imaginario se perfila como una manera de responder a las dudas e inquietudes, y donde situaciones complejas son contadas de manera simple.
De no menor importancia es el diálogo que cada obra establece con sus predecesoras en la tradición literaria. Siempre, lo sabemos, un texto dialoga con otros y ese diálogo es lo que hace reencontrarnos con la esencia de lo humano en cada uno de nosotros. Roald Dahl dialoga con Lewis Carroll, Harry Potter con los cuentos fantásticos y los relatos mitológicos, Max y Moritz con Struwwelpeter, Edward Gorey con Edward Lear, Tomi Ungerer con los cuentos de hadas. Los niños participan de una herencia cultural que les conecta con la literatura sin adjetivos. Y es el adulto el que interviene en este diálogo. Leyendo antes de ir a dormir, proponiendo lecturas que, aparentemente, ponen a un lado cierto tipo de aburrimiento, pero están brindando una temprana experiencia cultural y ofreciendo un tipo de actitud y de comportamiento que acompañará a los niños a lo largo de su vida. Muchos de los libros que hoy día leen los niños fueron escritos hace muchos años: la carga imaginaria de la palabra, su poder para evocar placer y el descubrimiento siguen intactos a pesar del tiempo, el espacio, el género, la clase social y la edad.
Tuvo razón el escritor y pedagogo Gianni Rodari, que tanto hizo por la literatura infantil, cuando dijo: “pongamos libros al servicio de los niños, no niños al servicio de los libros”. ~
(Madrid, 1965) es profesora, traductora y crítica literaria, se especializa en literatura infantil y juvenil. Algunos de sus libros son Historia portátil de la literatura infantil (Anaya, 2001)