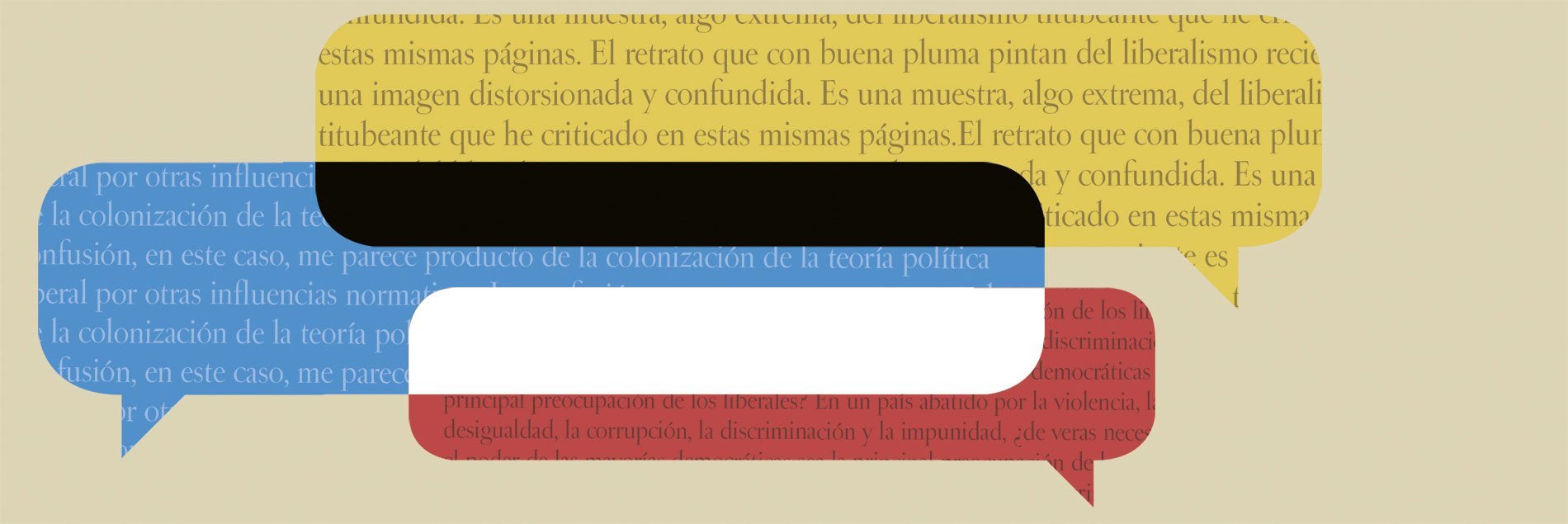En los últimos meses he seguido el intercambio entre Carlos Bravo Regidor, Juan Espíndola Mata y José Antonio Aguilar Rivera sobre las características del liberalismo mexicano y su relevancia actual para el país. Por un lado, Bravo y Espíndola señalan que el consenso liberal de la transición a la democracia (de finales del siglo XX) se concentró en crear instituciones que garantizaran la igualdad en el acceso al poder político. Para ello, se diseñaron procesos electorales democráticos que redistribuyeron ese poder antes concentrado en el PRI. La omisión de este liberalismo de la transición fue haber dejado de lado otro tipo de redistribución: la de recursos materiales. Eso podría explicar la derrota electoral de dicho liberalismo, por lo que, para volver a ser relevante en México, debe necesariamente incluir consideraciones redistributivas. Para Aguilar, Bravo y Espíndola se equivocan al exigir que el liberalismo incorpore a su “credo” estas consideraciones porque al hacerlo abandonaría dos de sus principios: el respeto a la propiedad privada y la libertad de elección. La posición liberal, concluye, debe limitarse a garantizar la igualdad legal en el acceso a los bienes, servicios e instituciones políticas.
En el fondo de este intercambio hay una disputa sobre el concepto de igualdad de oportunidades. Los resultados que las personas obtienen en la vida dependen de tres factores: su esfuerzo, las circunstancias de las que parten (las cuales influyen en cuánto se esfuerzan) y el azar. Con igualdad de oportunidades, dos personas que hagan el mismo esfuerzo serán recompensadas de igual forma aunque sus condiciones de origen sean distintas (John Roemer, Equality of opportunity, 1998). Debido a lo difícil que es medir el esfuerzo, Dirk van der Gaer propone otra definición para la igualdad de oportunidades: todos podríamos anhelar el mismo resultado sin que importe la vida que tuvieron nuestros padres ni la que pudieron darnos. (Al respecto, los economistas nunca hablamos de mérito porque hay maneras muy distintas de valorarlo; en cambio, hablamos de “grado de esfuerzo”, una acción observable, al menos en teoría.) De manera general, las circunstancias de origen hacen referencia a todo aquello que está fuera del control de las personas pero que ejerce una influencia: importa si tus padres no terminaron la carrera tanto como su ocupación; importa si creciste en una casa rentada, si tu familia tenía coche –y si era del año–, si tus papás tenían tarjeta de crédito (en términos técnicos, se llaman características económicas del hogar de origen); importa tu color de piel y si eres hombre o mujer,
((En la actualidad, los datos solo capturan el género de manera dicotómica y tradicional.
))
si había agua potable en tu casa, si el hospital más cercano estaba a media hora (el acceso a servicios públicos), la capacidad que tuvieron tus padres de dedicar tiempo a tu crianza, si podías jugar futbol en la calle con tus vecinos (el orden institucional) y hasta tus genes.
((Los genes importan, pero no son más determinantes que el entorno, como sostuvo Macario Schettino en “Son los genes”, El Financiero, 16 de octubre de 2018.
))
La igualdad de oportunidades se consigue al desvincular las circunstancias de origen de los logros de las personas, lo que implica maximizar su capacidad de agencia y autodeterminación. Nadie es responsable de sus circunstancias iniciales: hay que eliminar su influencia para que solo de nuestras decisiones dependa lo que conseguimos. De ahí que la igualdad de oportunidades sea un principio fundamental para el liberalismo. Los economistas concebimos dos formas de alcanzarla: la primera, garantizar desde el nacimiento el acceso igualitario a las oportunidades o compensar a quienes partieron de circunstancias desfavorables para que sus condiciones de vida reflejen su esfuerzo (por medio de cuotas para las minorías y transferencias monetarias a las personas discapacitadas, por ejemplo). El escenario de la plena igualdad de oportunidades es imposible y no necesariamente deseable (quizá sería una exageración que te indemnizáramos porque tus padres no te inculcaron algunos buenos hábitos como irte a dormir temprano). Por ello, la sociedad debe definir qué circunstancias iniciales no deben distorsionar los resultados que obtienen las personas.
La discusión entre Aguilar, Espíndola y Bravo se inscribe justo en esa disyuntiva. Para los segundos se deben impedir las consecuencias de toda circunstancia que restrinja la agencia de las personas (una visión maximalista de la igualdad de oportunidades), mientras que para Aguilar solo importa el trato del Estado a los individuos (es decir, una visión minimalista). Esa diferencia en la definición de igualdad de oportunidades relevante para el liberalismo es lo que lleva a Aguilar a descalificar la propuesta de Bravo y Espíndola.
Hay, en otras palabras, una desigualdad de resultados justa y aceptable para liberales como Aguilar: si el Estado nos concede a todos los mismos derechos, entonces no importa que uno gane más que otro, que tenga mayor nivel educativo o goce de mejor salud. Esas desigualdades, piensa, solo son producto del grado de esfuerzo de cada uno. De ahí que, en ese escenario, cualquier redistribución subvertiría ideas fundamentales del principio de igualdad de oportunidades, como el mérito. El autor enfatiza el punto con una cita larga de Sartori en donde el politólogo habla de la “dicotomía” entre igualdad de oportunidades y de resultados, la primera es “liberadora” mientras que la segunda es opresora. Esa dicotomía es errónea porque no repara en que los resultados se encuentran determinados en buena medida por las condiciones materiales de origen (las oportunidades), y dichas condiciones iniciales son a su vez los resultados que pudieron conseguir las generaciones previas, y así en una larga cadena de desigualdad intergeneracional.
Se puede pensar, a manera de ejemplo, en los efectos que tienen las condiciones socioeconómicas de la infancia temprana en la trayectoria educativa. Un cuerpo cada vez más grande de investigaciones económicas muestra que quienes crecieron en hogares donde los padres tenían más tiempo y recursos económicos para estimular su aprendizaje antes de cumplir los cinco años, obtienen mejores calificaciones y alcanzan niveles educativos más altos (los niños que crecen en hogares más pobres escuchan en promedio treinta millones de palabras menos que los hijos de personas con mayor solvencia económica). En suma, lo que pudieron conseguir los padres se traduce en las oportunidades disponibles para sus hijos. Así, la dicotomía de Sartori, que Aguilar reproduce acríticamente, es falsa, y esconde la transmisión de desigualdades entre una generación y la siguiente. Aguilar puede decir que su liberalismo no está interesado en redistribuir resultados, pero sí en igualar oportunidades porque su corriente es ciega a los mecanismos que generan dichas oportunidades (y en ese sentido, ignorante de la evidencia empírica que sigue acumulándose). Ese liberalismo no tiene nada que decir respecto a los procesos de estratificación en una sociedad como la mexicana. Que esta sea la visión del “consenso liberal postransición” dice mucho sobre su incapacidad para entender la situación económica del país.
(( En México, al menos el 40% de la desigualdad observada en activos del hogar resulta de desigualdades en las condiciones socioeconómicas de origen, siendo la principal los activos disponibles en el hogar (Monroy-Gómez-Franco, Vélez-Grajales y Yalonetzky, 2018).
))
(En el mismo sentido fallan los liberales que se oponen al impuesto a la herencia, como Isaac Katz, “Impuesto a las herencias”, El Economista, 6 de septiembre de 2015, y Arturo Damm Arnal, “Impuesto a la herencia. Primer comentario”, El Heraldo de México, 9 de agosto de 2018.)
Vale la pena advertir que aun cuando se logre la igualdad de oportunidades ello de ninguna forma garantiza que entre los resultados de vida no se encuentre la destitución material. En tanto que seguirían dependiendo del grado de esfuerzo y el azar, los resultados serían desiguales y, en particular, seguirían ocurriendo casos extremos de destitución. Un liberalismo que solo se concentre en las oportunidades, aun cuando atienda y remedie un conjunto amplio de circunstancias iniciales, es un liberalismo cómodo con la existencia de la pobreza y la destitución extrema, aunque esté a la izquierda del liberalismo mexicano de la transición.
Si se quiere una sociedad en donde no exista la pobreza, es necesario incluir un piso mínimo de derechos sociales cuyo acceso efectivo para toda la población sea garantizado por el Estado. Esta es la posición que adoptan Bravo y Espíndola, la que incorporan al credo liberal mexicano para que este responda de mejor manera a la demanda redistributiva que el triunfo electoral de Morena dejó en claro que existe en la población mexicana. Esta posición no solo exige desligar el origen y los resultados, también implica acotar el rango posible de esos resultados, es decir, eliminar la destitución material. En ese sentido la posición de los autores es similar a la que sostengo en el ensayo que publiqué en El futuro es hoy. Ideas radicales para México (Humberto Beck y Rafael Lemus [eds.], 2018).
Es comprensible que Bravo y Espíndola no elaboren sobre el tipo de políticas públicas que permitirían alcanzar esas metas –el objetivo de su texto es otro–, sin embargo, las características de esas medidas influyen en el carácter que cobra el liberalismo igualitario. Se puede decir que esas decisiones deben tomarse caso por caso y buscando la opción más eficiente en términos de costos (es decir, siguiendo un criterio técnico, en apariencia neutral). Pero la decisión de privilegiar un criterio sobre otro es, en realidad, ideológica, pues prioriza ciertos elementos a partir de las preferencias de quien diseñe la política pública. Mi preferencia por sistemas públicos financiados mediante un sistema tributario altamente progresivo y que tase por igual el trabajo y el capital se debe a que una medida de estos rasgos consigue garantizar la igualdad de oportunidades, establecer un piso mínimo y mermar el impacto intergeneracional de la desigualdad de resultados. En cambio, un sistema financiado con impuestos indirectos (como el iva) no lo hace. Aunque me queda claro que, entre los economistas mexicanos, esa clase de políticas está lejos de ser llamada liberal.
En suma, y por todo lo anterior, el intercambio entre Aguilar, Bravo y Espíndola refleja que el consenso liberal de la transición no solo entiende mal cómo se reproduce la desigualdad, sino que además no está interesado en entenderlo. Que esa sea la posición liberal más visible habla de lo desconectada que esta se encuentra de la realidad mexicana. Y hace todavía más urgentes las alternativas como las de Bravo y Espíndola, más progresistas y conscientes del país en que habitan. ~
es estudiante del doctorado en economía del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Recientemente publicó “Por un México con igualdad de oportunidades” en El futuro es hoy. Ideas radicales para transformar a México (Biblioteca Nueva, 2018).