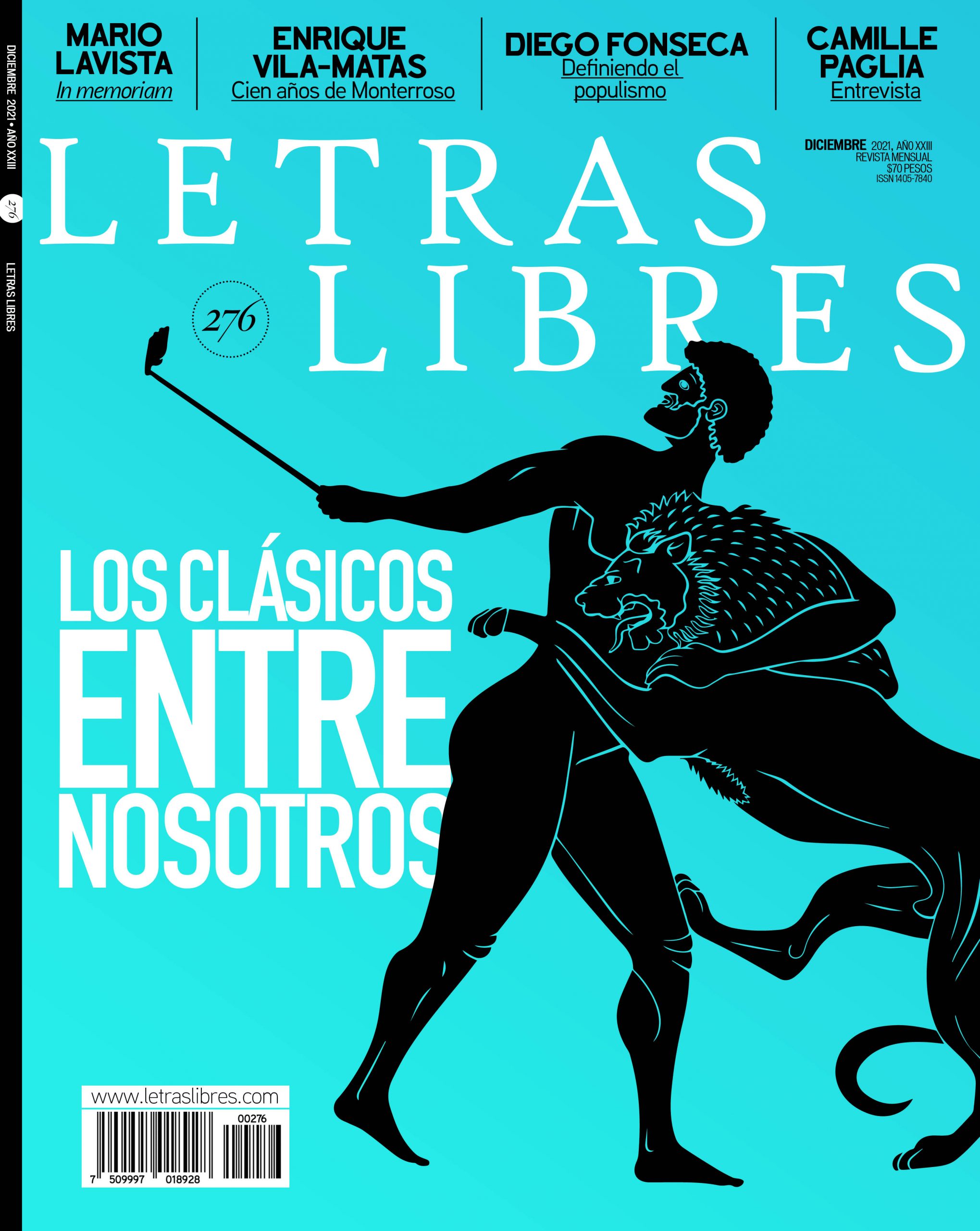En 1886, al publicar Le roman russe, Eugène Melchior de Vogüé (1848-1910) constató que la aparición de F. M. Dostoievski en Occidente estaba cambiando a la literatura europea.
{{ Eugène Melchior de Vogüé, Le roman russe, París, Plon, 1906; L’Âge d’Homme publicó en 1971 una nueva edición con un estudio de Maksim Gorki como agregado.}}
No parecía este vizconde francés nacido en Niza, entonces posesión del reino de Cerdeña, la persona indicada para registrar el sismo. Fue un espíritu retraído y prudente, escritor con fama de aficionado y buen narrador de viajes con particular sensibilidad para la arquitectura, conocido en español desde hace unos años por la edición de “El Monte Athos”, junto a la réplica de Nikolái Strájov.
{{Vogüé & Nikolái Strájov, Dos viajes al Monte Athos, edición de Selma Ancira y traducciones de David Stacey y S. Ancira, Barcelona, Acantilado, 2007.}}
Conocedor de Rusia (en sus Souvenirs et visions narra sus viajes por la siempre estratégica Crimea y por la recién industrializada estepa del Donets)
{{ Vogüé, Souvenirs et visions, París, Plon, 1887}}
y de su lengua, agregado a la misión francesa en San Petersburgo en 1877, Vogüé se casó, en la capilla del Palacio de Invierno, con la hija del general Annenkov, ayuda de campo de Alejandro II. El zar fue testigo de honor en aquellas nupcias y de su asesinato por los terroristas, en 1881, el diplomático tuvo pronta noticia, porque despachaba a pocas cuadras de donde los hechos tuvieron lugar.
Si en “El Monte Athos”, publicado en 1876 como parte de Syrie, Palestine, Mont Athos. Voyage aux pays du passé, Vogüé presenta una imagen descarnada del antiguo clero griego, reducido casi a la mendicidad, en contraste con la vitalidad mesiánica de los ortodoxos rusos, su Journal: Paris, Saint-Pétersbourg, 1877-1883 (1932) es una bitácora diplomática de escaso interés literario, centrada en la guerra ruso-turca, aunque incluye el único encuentro del diplomático con Dostoievski, ocurrido en enero de 1880. Admirador de Iván Turguéniev (quien en privado comparaba a Dostoievski con el marqués de Sade),
{{ René Girard, Dostoïevski du double à l’unité, París, Gérard Monfort, 1962, p. 176}}
como todos los europeos cultivados, Vogüé le daba poca importancia a quien ese año culminaría con la publicación de Los hermanos Karamázov, un año antes de su muerte, con las siguientes líneas:
Discusión con Dostoievski. Curioso tipo de ruso obstinado, creyéndose más profundo que toda Europa porque él vive más atribulado. Combinación de Medviéd [oso] y d’ioj [erizo]. Infatuación que permite medir a qué extremos llegará el espíritu eslavo en su siguiente movimiento sobre sí mismo. “Tenemos el genio de todos los pueblos y además, el genio ruso”, dice Dostoievski, “de tal manera que nosotros podemos comprenderlos y ustedes no pueden hacerlo”.
((Vogüé, Journal: Paris, Saint-Pétersbourg, 1877-1883, edición de Félix de Vogüé, París, Grasset, 1932, p. 164.))
Pero ese “movimiento” de los eslavos “sobre sí mismos” dejaría pensando a Vogüé, quien, una vez concluida su carrera diplomática, reuniría en Le roman russe sus artículos sobre Aleksandr Pushkin, Nikolái Gógol, Turguéniev, Dostoievski y Lev Tolstói, publicados previamente en la Revue des Deux Mondes. Bien documentado sobre “la larga y muy oscura infancia” de la literatura rusa y siempre servicial con el lector, Vogüé normaría, por lo menos durante medio siglo, el canon de ideas sobre aquella novela recién llegada a los lectores occidentales. Destaca que, en un país despótico donde la filosofía, la elocuencia, la historia, la cátedra y la abogacía se encontraban inhibidas, eran la poesía y la novela las restantes formas de “expresión natural” accesibles para los rusos. Acorde, más o menos, con la doctrina de Hippolyte Taine, resaltaba que, muertos Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert y Victor Hugo, todavía ausente Émile Zola del horizonte, era natural que a una literatura extranjera le tocase llenar la apetencia “realista” del público, donde la lectura de novelas, aún despreciada, empezaba a ser del gusto crítico.
Orgulloso de conocer “la lengua poética más hermosa de Europa” y reservada como tal a un puño de iniciados, no se traga Vogüé –admirador de Pushkin– la excepcionalidad que los rusos ya otorgaban al autor de Evgueni Oneguin (1825-1832), ratificada, de alguna manera, por el célebre pleito que, en torno a su correcta o imposible traducción, escenificaron Edmund Wilson y Vladimir Nabokov. En Le roman russe, Pushkin, ese “eslavo con las ideas claras de un ateniense”
{{Vogüé, Le roman russe, op. cit., p. 38.}}
y altivo por llevar sangre negra en las venas, no deja de ser la estrella rusa de la galaxia romántica, astro localizado por Vogüé en vecindad con Lord Byron y Alphonse de Lamartine.
A Vogüé le es imposible, en cambio, reconocer el genio de Gógol, autor fantástico emparentado a E. T. A. Hoffmann o asociado al género épico por Tarás Bulba (1832-1834). Esa era la opinión general hasta que el propio Dostoievski se reconoció en Gógol, labor fundacional completada después de 1916 por los formalistas rusos. Pero algo detecta Vogüé, gran intuitivo, sobre todo en Almas muertas (1842),de Gógol,en el camino hacia Dostoievski. Y a estas alturas, la preferencia de los franceses del Segundo Imperio y de los primeros años de la Tercera República por Turguéniev se explica con naturalidad. Amigo de Flaubert, de presencia habitual en París, liberal en compañía de Aleksandr Herzen y expositor del alma rusa para su comprensión en Occidente, el gigantón pasaba por un gran escritor que despejaba las tinieblas de lo bizantino y de lo hegeliano, esto último resultado de la influencia del crítico Visarión Belinski (1811-1848), cuya importancia, como muchos otros aspectos del todo desconocidos en Francia, aparece por primera vez en Le roman russe.
Y a la comprensión de Turguéniev, emparentado por Vogüé con Jean-Jacques Rousseau y George Sand, se sigue la del conde Tolstói, quien para el viajero francés es una suerte harto reconocible de genio nacional, hijo espiritual del año 1812, el de la derrota de Napoleón por el general invierno. Tras leer Guerra y Paz y Anna Karénina, Vogüé encuentra en Tolstói al gran realista que toda literatura decimonónica se preciaba de tener, considerándolo, aunque demasiado detallista a ratos e ingenuo en su cristianismo en otras ocasiones, como el gran sintetizador de la ternura europeizante de Turguéniev y de la desesperanza eslavófila de Dostoievski.
Tan temprano como 1826, la Histoire de l’empire de Russie, de N. M. Karamzin, había sido traducida al francés, nos informa Vogüé en el apéndice bibliográfico inusual en una colección de artículos como la suya, mientras que la traducción de La hija del capitán, de Pushkin, aparecería en 1853, firmada por Louis Viardot, esposo de la mezzosoprano y compositora Pauline Viardot-García, amante de Turguéniev. A medio siglo, también, aparecieron las versiones de Pushkin y Turguéniev de Prosper Mérimée, aunque estas quedasen rápidamente desprestigiadas por el mal ruso de su autor, el amigo de Stendhal y confidente de la emperatriz Eugenia de Montijo, solo recordado por haber inspirado el libreto de la Carmen, de Georges Bizet.
{{Paul Léon, Mérimée et son temps, París, PUF, 1962, pp. 398-399; René Marchand, Paralèlles littéraires franco-russes, carta de Alfonso Reyes y prólogo de Robert G. Escarpit, Ciudad de México, Escuela Normal Superior, 1949, p. 16.}}
Casi todo Gógol estaba en francés hacia 1860, reporta Vogüé, incluido Oblómov (1859), de Iván Goncharov, junto a otras de autores menores como Alekséi Písemski y Aleksandr Griboyédov. En cuanto a Tolstói, ya en pleno furor, sus principales novelas se habían traducido cuando apareció Le roman russe.
Dostoievski podía leerse en francés en 1881, el año de su muerte, gracias a la versión de Humbert de Humillados y ofendidos (1861), mientras que Victor Derély (1840-1904) tradujo Recuerdos de la casa de los muertos (1861-1862), Crimen y castigo (1866), Los demonios (1871-1872), El idiota (1887) y Los hermanos Karamázov (1879-1880). Para Vogüé este es el único traductor plenamente calificado de Dostoievski al francés. La que nosotros conocemos como Memorias del subsuelo la tradujo otra persona como L’esprit souterrain, también en 1886, y esa fue la versión que leyó André Gide. Junto al diplomático ruso, cabe mencionar a dos mujeres entre las adelantadas dostoievskianas: Emilia Pardo Bazán (1851-1921) y Constance Garnett (1861-1946). En 1887, doña Emilia, la novelista despreciada por Clarín y Marcelino Menéndez Pelayo, por su “muy femenina” avidez por las novedades, dio en el Ateneo de Madrid unas claridosas lecturas sobre “La revolución y la novela en Rusia” que le valieron la calumnia.
{{ “Años después, el diplomático, historiador y crítico mexicano Francisco de Icaza y el famoso Fray Candil, Emilio Bobadilla –cuando ya habían leído, con años de retraso, a Vogüé y se habían escandalizado lo suficiente ante la candidatura de Emilia Pardo Bazán a la Real Academia Española–, la acusaron abiertamente de plagio. No había tal plagio, y sí mucha mala fe por parte de ellos. Es cierto, como dijo el hispanista ruso Boris de Tannenberg, que asistió a aquellas conferencias, que ‘había hecho suyas, merced a su talento de exposición, las ideas de M. de Vogüé sobre la novela rusa’. Sin embargo, cuando lo hizo, lo citó amplia y expresamente, y disintió de él en aspectos de calado como el referido a la función moral y política del arte” (Isabel Burdiel, Emilia Pardo Bazán, Madrid, Taurus, 2019, pp. 272-273).}}
Y desde Inglaterra, Garnett, esposa del editor y crítico Edward Garnett, hizo de su matrimonio un triángulo completado por el exiliado anarquista Serguéi Stepniak, para permitirse, después de un primer viaje solitario a Rusia en 1894, inundar la lengua inglesa con sus traducciones, destacadamente las de Dostoievski.
{{Helen Smith, An uncommon reader. A life of Edward Garnett, mentor and editor of literary genius, Nueva York, Farrar, Straus & Giroux, 2017.}}
Las de Garnett, como las de Derély, permanecieron décadas en el mercado.
Vayamos a “La religion de la souffrance”, como se titula el capítulo v de Le roman russe, dedicado a Dostoievski, “el verdadero escita que va a revolucionar todos nuestros hábitos intelectuales”, según comienza su estudio Vogüé. Curiosamente, el crítico, así como relaciona a Tolstói con el Aduanero Rousseau (1844-1910), encuentra en Dostoievski a un semejante de Jean-François Millet (1814-1875), porque de los rusos lo impacta la veracidad de su realismo.
La palabra “realismo”, por cierto, había sido postulada por Champfleury hacia 1850 para defender al pintor Gustave Courbet y, al menos en Francia, pasó de la crítica de arte a la literaria en esas décadas. Por realismo, así, se entendía la capacidad de observación, pero sobre todo de observación moral, y por ello el “verismo” italiano es un término más apropiado para entender lo que a un Vogüé (y hasta a Gide) le impactaba de la novela rusa: su entrega a la verdad como revelación en la acepción religiosa de la palabra. A ello Vogüé agregaba otra palabra, “psicología”, rescatada por Friedrich Nietzsche y asociada “científicamente”, por otros pensadores, como instrumento para el conocimiento del alma humana.
La vida de Dostoievski, bastante exacta en términos generales pese a los trazos gruesos utilizados en Le roman russe para contarla, no es otra que esa búsqueda de la verdad gracias a las privaciones materiales y a los sufrimientos padecidos por el ruso (muerte del padre por asesinato, simulacro de fusilamiento, destierro en Siberia, epilepsia), bastante conocidos de los interesados, no solo por los Recuerdos de la casa de los muertos, sino porque ya circulaba la edición de Orestes Miller de la Correspondance dostoievskiana.
Una de las características de la crítica literaria del siglo XIX es que los críticos se veían obligados a contar de principio a fin tanto los dramas como las novelas, porque la circulación de los libros era lenta, su precio alto y, para muchos lectores de revistas o periódicos, la reseña podía ser un cabal sustituto de la lectura de la obra original. Por ello, Vogüé narra de qué van las narraciones dostoievskianas, asombrado, insisto, por la precisión de su realismo e indiferente al prevenir al lector del desenlace. En un momento, avispado ante el más que probable fastidio de su público por tanta citación, Vogüé se detiene y dice:
Podría citar otras partes pero, al dudar, dejo de hacerlo. Es el más bello elogio que se puede hacer de una novela. La estructura es sólida, los materiales simples, aun cuando hayan sido bien sacrificados para lograr la impresión de conjunto y un fragmento aislado pierde todo su valor; no significa otra cosa que una piedra sustraída a un templo griego, donde toda la belleza reside en las líneas generales. Es el don innato de los grandes novelistas rusos; las páginas de sus libros se acumulan sin ser pesadas, gotas de agua cayendo lentas y penetrantes sin que se note el hueco que van dejando, porque uno se encuentra perdido en un profundo lago, sumergido por una pesada melancolía.
((Vogüé, Le roman russe, op. cit., p. 215.))
Dostoievski, desde Pobres gentes (1844), está entero, escribe Vogüé. El novelista, a través de sus líneas, no se extiende, profundiza como un organista en medio de la tormenta, donde las notas invisibles se imponen al estruendo de la naturaleza. Nos ha dicho poco todavía el autor cuando, gracias a él, todo lo sabemos por una “ciencia cierta”. Y un par de personajes nos son tan familiares como nuestros hermanos. El eterno marido, tenida desde hace un siglo por una de las obras maestras de Dostoievski, en cambio, no le gusta mucho a Vogüé: le falta sentido del humor, dice, no sabe hacer sonreír al espíritu porque lo suyo es la fineza filosófica.
((Ibid., p. 217.))
Vogüé, enseguida, detalla las actividades revolucionarias del joven Dostoievski en el círculo de Mijaíl Petrashevski y su aprensión por la policía zarista, así como el simulacro de fusilamiento en la fortaleza de Pedro y Pablo, farsa montada para que un oportuno y repentino perdón del zar llevase a los agitadores al arrepentimiento, como pasó, en efecto, con el novelista. Ello ocurrió el 22 de diciembre de 1849 y la pena les fue conmutada por cinco años de trabajos forzados en Omsk, Siberia.
Tras documentarse con los Recuerdos de la casa de los muertos, Vogüé tiene lista su “religión del sufrimiento” para aplicarla a Crimen y castigo: si el sufrimiento es una virtud propiciatoria en que las maldiciones del destino se convierten en una madre amorosa y severa, este camino hacia la redención traerá consigo la figura compensatoria del Anticristo, indispensable para el Dostoievski de la madurez. En Le roman russe se asocia, con precipitación pero fatalmente, a la “religión” de Dostoievski con la eslavofilia. Situado equívocamente en la Contrailustración y como seguidor de Joseph de Maistre, a Vogüé –no en balde conocedor de Rusia– no le satisface plenamente la eslavofilia, dostoievskiana o no, a la que considera “una religión patriótica muy respetable” aunque “llena de misterios y sin dogmas precisos” porque “el error de los eslavófilos es haberse nutrido, durante veinticinco años, de montañas de papel solo para razonar un sentimiento”.
((Ibid., p. 243.))
Entre 1865 y 1871, ese conocido período turbulento en la vida de Dostoievski, serán compuestas Crimen y castigo, El idiota y Los demonios. Es notable la preferencia de Vogüé por las aventuras de Rodión Raskólnikov, a través de las cuales el ruso se deshace definitivamente de las influencias de Hoffmann, Edgar Poe y Charles Baudelaire, apenas “mistificadores” en comparación con Dostoievski, nos dice Vogüé. En Crimen y castigo, afirma y así quedará, tenemos a la Biblia del cristianismo ruso, que no del nihilismo, porque, en su opinión, la novela lo acaba por rebatir: el sufrimiento en común, la “compasión” (como la entendía el obispo Bossuet, nos aclara el francés), es capaz de resolver todas las miserias del hombre. Ese “misticismo” –así lo considera el autor de Le roman russe– se extiende al casto amor entre el estudiante homicida y Sonia, la prostituta, en el cual no deja de ver “un dejo de sadismo”.
((Ibid., p. 251.))
Es inevitable la alerta moral en el católico francés Vogüé y no solo en él: los abismos del alma humana a los cuales invita Dostoievski bien podrían, dada la popularidad de Crimen y castigo, desatar al “demonio de la imitación” en lectores jóvenes, afiebrados e incautos. Pero Vogüé cree que la redención mediante el pecado, la apuesta de Dostoievski, se impondrá. Y, pareciéndole Crimen y castigo de una economía diamantina, las dimensiones de El idiota, Los demonios y no se diga de Los hermanos Karamázov, en cambio, le parecen intolerables al antiguo diplomático. En esta última novela, “el lector es asaltado por una multitud de sombras chinescas que relampaguean a lo largo del relato; gigantescos niños astutos, verborreicos y entrometidos, ocupados en una inquisición perpetua en el alma de uno y otro”, dispuestos a desollarse como lo harían, supone Vogüé, los pieles rojas. A veces hablan como Hamlet, a veces se limitan a la nota roja. Notablemente, subraya el crítico, hay más ensoñaciones nocturnas en Dostoievski que en toda la literatura clásica francesa.
((Ibid., p. 255))
En cuanto a Dostoievski, Le roman russe concluye con observaciones, para nosotros, manidas, pero solo si olvidamos que Vogüé fue de los primeros en destacar esos tópicos: El idiota es el elogio del simple de espíritu tan cercano a la santidad entre los ortodoxos o Los demonios, la respuesta a Turguéniev y a su Padres e hijos (1862). Para alguien como Vogüé, familiar por matrimonio de la aristocracia zarista y al tanto del desarrollo del terrorismo populista, Los demonios eran “una profecía y una explicación”. La fuerza de los terroristas, se consolaba Vogüé, no estaba en sus “teorías apocalípticas”, sino en el carácter alucinado de sus adeptos.
((Ibid., p. 263.))
Tras recordar la ingenuidad sobre las cosas de Europa que le trasmitió el propio Dostoievski en aquel encuentro de 1880 y haciendo espeso aquello solo entonces digno de un párrafo en su diario, el francés define al novelista como el hombre más atormentado que hubiese visto y lo despide como él había retratado a su raza en Crimen y castigo: “El hombre ruso es un hombre vasto, vasto como su tierra, terriblemente inclinado a todo lo que es fantástico y desordenado; es una gran maldición poseer esa inmensidad sin poseer un genio particular.” Pero pronto, se corrige Vogüé: “maestro de la psicología contemporánea”, Dostoievski, hecho de una manera distinta a nosotros (los franceses, se entiende, que todavía entonces calificaban como medida de la humanidad), ha revelado un mundo nuevo, con hombres, quienes, para bien y para mal, son más fuertes para desear y sufrir.
{{ Ibid., p. 268.}}
Pasamos entonces al último capítulo, donde Tolstói opera como un correctivo.
El éxito de Le roman russe, obra de un periodista que solo entonces se convertiría en una pluma popular y prestigiosa, al tratar temas muy distintos con seriedad y creciente dominio de la apetencia del público (reseñó, por ejemplo, la traducción francesa de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en abril de 1884), motivó una enérgica respuesta de Jules Lemaître (1853-1914), un crítico nacionalista y, por ello, estrecho de miras, quien entonces gozaba de gran predicamento. En “De l’influence récente des littératures du Nord”, Lemaître se burla del furor que causan en Francia las literaturas extranjeras, sobre todo esa “nordomanía” adicta a los rusos y a Henrik Ibsen, principales blancos de su resentimiento, junto a madame George Eliot, como si la literatura francesa, argüía, no tuviera a sus Sand y a sus Dumas hijo. De Vogüé y de su Dostoievski en particular, le irrita su vindicación del inmoral nihilismo y no encuentra ninguna novedad en la santa prostituta de Crimen y castigo, ya invocada por Hugo y los románticos posteriores: para él, Sonia es una imitación de Marguerite Gautier, la mujer perdida de La dama de las camelias (1848). Descree Lemaître, por principio, de la lectura de traducciones; compara a Dostoievski con Flaubert, dejando al primero como un vulgar y patético declamador.
{{Jules Lemaître, “De l’influence récente des littératures du Nord” y “Eugène Melchior de Vogüé” en Les contemporains. Études et portraits littéraires, París, Lecène, 1885-1889, pp. 223-270 y 323-332.}}
No otra cosa pensará en el siguiente siglo, con argumentos de mayor peso –esencialmente los de ser ruso–, Nabokov, profesor en Cornell.
Lemaître, debe decirse, coincide en el arranque con Vogüé: es la ausencia temporal de grandes figuras de la novela francesa la que provoca esa avidez exótica. Pero la respuesta del autor de Les contemporains –donde se recopiló la antinordomanía de Lemaître en 1889– expresa la habitual pichicatería nacionalista. Con el fondo antirromántico y antigermánico (y antieslavo en consecuencia), propio de la Acción Francesa, de Charles Maurras, de la cual Lemaître fue uno de los fundadores, el crítico insistirá contra Vogüé, pintándolo en sus retratos literarios como un inocente que fue a descubrir el Evangelio entre los rusos, degradado a ser el Chateaubriand de su tiempo. Pocos años después, Maurras mismo bajará al vizconde bretón del iconostasio, culpando al romanticismo entero de la disolución republicana, padecida, según él, por Francia.
Ignoro cuál fue la respuesta inmediata, si la hubo, de Vogüé a Lemaître, pero una década después nuestro buen vizconde seguía en la brega. En la Revue des Deux Mondes, como siempre, el “nuevo Chateaubriand” rescataba “el Renacimiento latino” en la obra del italiano Gabriel d’Annunzio, con lo cual completaba la modernidad “nórdica” con las igualmente bienvenidas “literaturas del sur”.
{{ Vogüé, “La Renaissance latine: Gabriel d’Annunzio: poèmes et romans”, en Revue des Deux Mondes, tomo 127, París, 1895, pp. 187-206.}}
Y no solo eso, la vida le alcanzó para introducir a Maksim Gorki entre los lectores franceses, festejándose a sí mismo, con todo derecho, por Le roman russe y haciendo hincapié en que la invasión eslava era “la revancha de 1812. Ellos no incendiarán París porque nosotros no requerimos de ayuda para cumplir con esa necesidad [se refería sin duda a la Comuna de 1871]. Los rusos nos ahogarán con la tinta de las imprentas”.
((Jean Bonamour, “Eugène Melchior de Vogüé et l’accueil de Gor’kij en France, 1900-1905”, Cahiers du Monde Russe et Soviétique, París, 1998, pp. 13-23.))
Como pocos libros en la historia de la crítica literaria, Le roman russe no solo presentó una imagen bastante persuasiva de una nueva literatura, recolectada de primera mano por un comparatista no por fortuito menos talentoso, un verdadero cosmopolita visto con recelo en su propio partido, el del clericalismo de la Tercera República. Entre los exégetas que difundieron universalmente a Dostoievski estuvo, en primera línea, Gide, con “Dostoïevski d’après sa correspondance” (1908) y la conferencia dada en el teatro du Vieux-Colombier, el 24 de diciembre de 1921, para celebrar el primer centenario. Vinieron más tarde seis estudios publicados a lo largo de 1923, que terminaron por ser un Dostoïevski. Articles et causeries (1948), traducido a las lenguas ahítas de leer al ya entonces Premio Nobel. Pero casi todo lo que en Vogüé está en agraz, Gide lo desarrolla.
Necesitado de una versión “atea” de su propio cristianismo, el protestante Gide, quien se había batido, además, en defensa de la homosexualidad, estaba en la mira de los católicos, amigos y enemigos, que con halagos y amenazas lo emplazaban al arrepentimiento y al silencio. Contra los Paul Claudel, los Jacques Maritain o el especialmente agresivo militante de la Acción Francesa Henri Massis, Gide se parapeta en Dostoievski, donde las raíces no están en el suelo: lo irracional en el ruso no se debe al alma eslava sino a la profundidad de su inmersión en lo humano. Es la universalidad de una religión donde solo en apariencia se revive el antiguo combate maniqueo, pero, al contrario, a través del Diablo, una nueva visión de Cristo (“desesperanzada”, diría nuestro José Revueltas, otro que bebió de Crimen y castigo) extiende el dominio del bien e impone un cristianismo ajeno a lo católico. Gide, ignorante y mucho de la iglesia ortodoxa, logra su propósito de ser, también, un escandaloso antirromano.
Gide, desde luego, profundiza donde Vogüé es ligero u omiso pero, a la vez, cuando se aleja temerariamente de Le roman rusee, dice tonterías, como al mencionar “el budismo” de Dostoievski, asunto del cual ni Gide ni el novelista tenían la menor idea. Al hermanar a Dostoievski con Nietzsche (como lo deseó el filósofo), Gide indica otro camino: lo abyecto solo se depura gracias al Evangelio y en ese camino pecaminoso, adivinado previamente por él en William Blake, encontrará la salvación paradójica en la cual nunca dejó de creer como individuo. Las lecturas religiosas del novelista de Los demonios, sin duda, de Vladímir Soloviov y Nikolái Berdiáyev a Paul Evdokimov, corregirán, y mucho, al Dostoievski reformado del antiguo esteta. Pero ese es otro asunto.
“El abismo que Dostoievski nos deja entrever queda inexplicado e inexplicable”, concluye Gide, con su habitual falsa modestia.
{{ André Gide, Dostoïevski [1923] en Essais critiques, edición de Pierre Masson, París, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1999, p. 600.}}
Pero al cumplirse doscientos años del nacimiento de F. M. Dostoievski no está de más recordar a Eugène Melchior de Vogüé, quien se preguntó por qué en la capital de los modernos todo el mundo estaba leyendo Crimen y castigo. De manera sorprendente, el oportuno vizconde no atribuye la eslavofilia de los franceses a la decadencia de Occidente sino a la curiosidad de un público cada vez más ávido de todo lo humano. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile