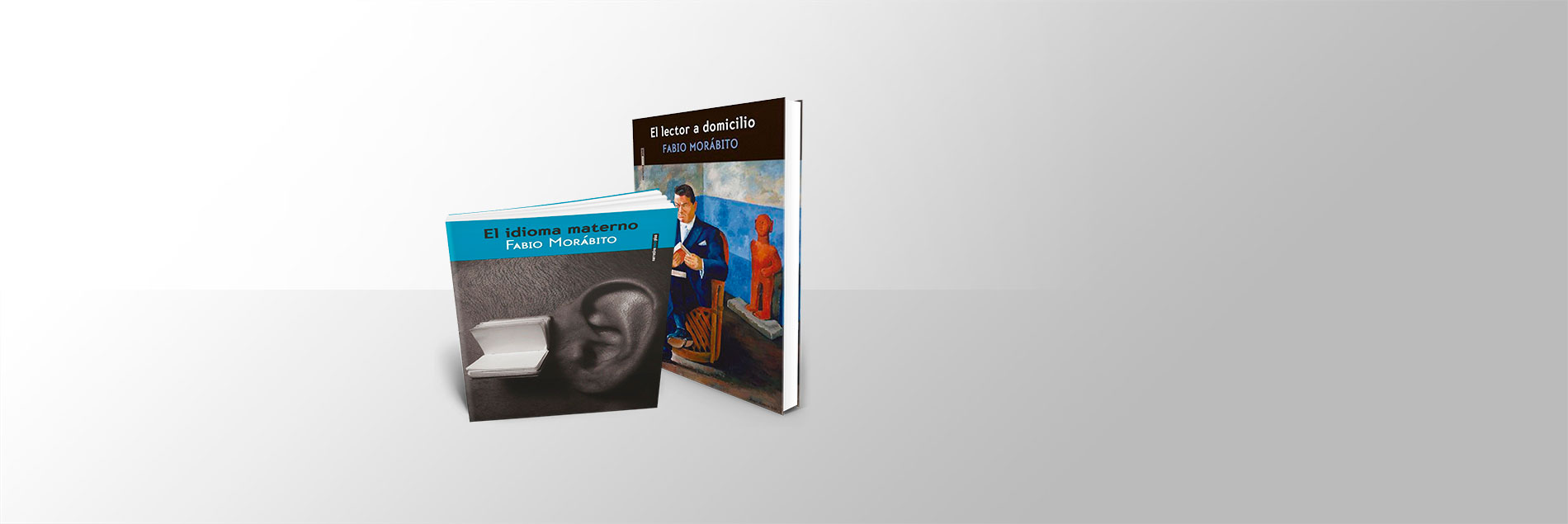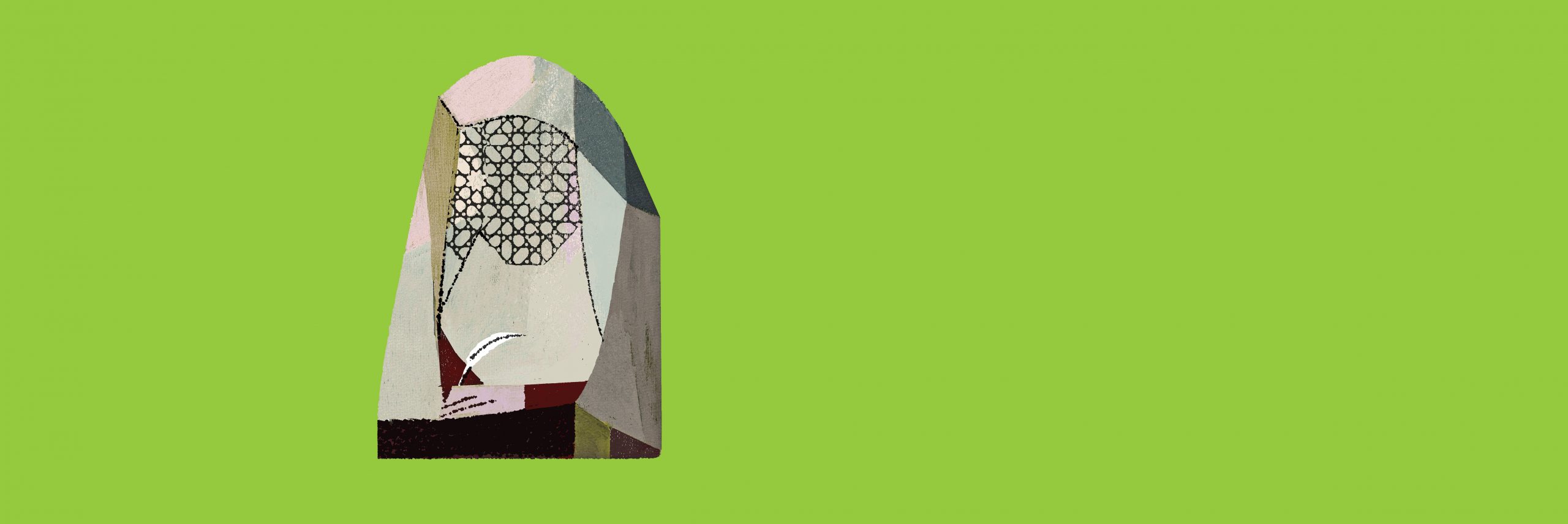Fabio Morábito
El idioma materno
Ciudad de México, Sexto Piso, 2014, 178 pp.
El lector a domicilio
Ciudad de México, Sexto Piso, 2018, 162 pp.
Desde hace tiempo considero que Fabio Morábito (Alejandría, 1955) es el más joven en el pináculo donde habitan los cinco o seis escritores más importantes de México, como poeta, traductor, ensayista y narrador de cuentos y novelas. En un momento cuando nuestra lírica aún se debatía en el falso dilema Paz/Sabines, Morábito ofreció, con Lotes baldíos (1985), sencillez sin sentimentalismo y cierta curiosidad presocrática (o de esquimal ante la otredad), ajena a la intoxicación metafórica de aquellos años, ansiedad de perfección que ascendió hasta el contundente intimismo de Alguien de lava (2002). En Delante de un prado una vaca (2011), al orfebre ya lo noté cansado de cargar su caja de herramientas remozando y puliendo esa vida doméstica que me llevó a llamarlo, hace ya quince años, “un nuevo poeta del hogar”. Esa fatiga, propia del escritor de hábitos fijos –me lo imagino dado que Morábito prefiere la asiduidad de la tertulia a los peligros de la amistad– deja ver algo más interesante: su problemática querella entre la poesía y la prosa.
A los cuatro notables libros de ensayos que le conozco –El viaje y la enfermedad (1984), Los pastores sin ovejas (1995), el prólogo a sus calvinistas Cuentos populares mexicanos (2014) y El idioma materno– se han ido sumando colecciones de cuentos cuya creciente entereza y gracejo nos hacen creer que su poesía es un ejercicio de calentamiento para emprender, diría Paul Valéry, la marcha de la prosa, misma que ya nos ofrece un par de novelas: Emilio, los chistes y la muerte (2009) y El lector a domicilio. Sin embargo, esta última novela trastoca un tanto esa “zona” Morábito –para decirlo con Beatriz Sarlo– donde poesía, prosa y reflexión parecen compartir, bucólicas, un mismo estadio de evolución en el que los asuntos del verso se desdoblan en la novela y los encontramos duplicados adrede en el ensayo y en el cuento porque, en más de un sentido, los de Madres y perros (2016), por ejemplo, son variaciones de apuntes ensayísticos enunciados, si atendemos a su publicación, en El idioma materno.
Esa unidad de propósito es aparente al ocultar el combate interior que hace aún más interesante a Morábito. Antes de especular sobre ese pleito, debo decir que su mundo doméstico, del cual no se aleja ni cuando habla del dios Pan, de Kafka o de Homero y los troyanos, es idiosincrático y su otra virtud es, por ventura, la extraterritorialidad. Resulta notorio –y por ello escribió El idioma materno, en donde abunda sobre el don de lenguas (o no) y cuenta su perplejidad al escuchar a su mujer hablar en una tercera lengua para él desconocida– que, habiendo llegado, italiano, de adolescente a su tierra de adopción, su obra puede transcurrir en cualquier parte, aunque a veces sobren las toponimias no solo mexicanas sino chilangas. Emilio, los chistes y la muerte, desde luego, es una novela concebible únicamente en el universo católico-apostólico-romano y El lector a domicilio ocurre en una Ciudad de la Eterna Primavera que es la Cuernavaca sometida por el crimen.
Y sin embargo, el protagonista –Eduardo, un joven que habiendo cometido un delito menor lo purga dando lecturas a domicilio a ancianos, excéntricos y discapacitados– no encarna, precisamente, una situación muy mexicana, lo cual es un alivio. Si el telón de fondo es ese México abominable donde una ciudad vacacional, por falta de uso turístico, va dejando sin agua a sus múltiples albercas (arabismo solo utilizado en México), tenemos una metáfora más poderosa, por sutil, de un país azotado por las guerras narcas que las que saltan, casi disparadas desde una ametralladora, en la abundante narcoliteratura. Esta última, por fuerza patibularia, se halla todavía enloquecida en su competencia por hacer más real la realidad, algo que logran con mayor eficacia los artilugios mediáticos al alcance de cualquier hijo de vecino. Aquel gesto de finura es de las cosas que solo puede ofrecer Morábito, no en balde eximio traductor de Eugenio Montale, cuya sutileza le hizo titular Huesos de sepia al más conocido de sus libros.
El lector a domicilio no me interesó tanto, en cuanto novela, como Emilio, los chistes y la muerte, aunque observé a un Morábito en la línea de algunos narradores del nuevo milenio, esforzándose en tramas que se alejen del siglo XX. Pero mi preocupación era otra: seguir al poeta, perdido o camuflado, en la marcha de la prosa, advertido por lo que él dice en El idioma materno: “El cuentista y el novelista siempre saben un poco más de lo que están escribiendo; el poeta solo sabe de lo que escribe, el verso que lo tiene ocupado, y más allá de él no sabe nada; así, cada nuevo verso lo toma por sorpresa. Todo poema está fincado sobre la sorpresa de quien lo escribe y, en consecuencia, sobre su nula voluntad de construir algo, que se reafirma a cada paso que da, antes de concebir el siguiente, y por eso carece de expectativas. La prosa, en cambio, es industriosa” (p. 51).
No sé si estoy de acuerdo con ese poeta en eterno trance de asombro que describe Morábito porque sospecho que es una declaración apodíctica no solo ajena a su propia poética sino difícil de generalizarse. Creo que de tomar el teléfono y leerles en este momento, en afán preguntón, esas líneas a mis amigos poetas, algunos –creyentes en la filosofía de la composición– no las suscribirían. Pero la voy a tomar por buena y verdadera para efectos de mi reseña de El lector a domicilio porque el tema de la novela, para mí, no es el hombre banal –personaje insulso porque así lo decidió Morábito al concebir a alguien ruso y decimonónico como protagonista– ni sus simpáticos o desagradables clientes, sino algo más interesante: la disputa entre la poesía y la prosa que ha sufrido el autor a lo largo de su convincente tarea.
Ofrezco tres ejemplos. Primero: las personas que Eduardo visita se quejan, en su mayoría, de que el lector a domicilio no pone atención en lo que lee –generalmente novelas variopintas que incluyen traducciones de Truman Capote y Daphne du Maurier– porque realiza su trabajo a la manera de un autómata. Y, en los casos en los que se concentra, solo se preocupa por su entonación para seducir a una dama paralítica y para entretener a débiles mentales, ventrílocuos o falsos sordos.
Es decir, Eduardo lee prosa como se supone que Morábito (o su voz ensayística en El idioma materno) escribe poesía: concentrado en la línea que está siendo leída, como si fuese un verso, ignorando el siguiente, negando la totalidad novelesca. Segundo: la minusválida Margo Benítez descubre el mecanismo de Eduardo (hijo de un buen lector aunque él no lo sea hasta que se involucra con la poesía) y le dice: “Me hice la ilusión de que saldrías de la burbuja en la que vives, Eduardo, y de que empezarías a leer de otro modo, como me leíste el poema el otro día, pero me equivoqué” (p. 80). Tercero: teniendo entre sus clientes a una familia con papá, mamá y abuela sordos, Eduardo descubre que sus hijos no lo son pero al vivir en el mundo eterno de la sordera lo introyectan por completo y el lector a domicilio los cura –al grado de que terminan inscritos en una escuela convencional– leyéndoles poesía. De este modo, en el certamen entre la prosa y el verso, de nuevo escenificado a través de la obra de Morábito y concentrado en El lector a domicilio, gana la poesía, es decir, la pretendida sorpresa contra la “industriosa” naturaleza de la prosa. Pero no solo eso. La protagonista –ausente– de la novela es una poeta que pasó sin pena ni gloria por la literatura mexicana: Isabel Fraire (1934-2015). Quien quiera saber cómo demonios fue a dar Fraire a la Ciudad de la Eterna Primavera deberá adquirir su ejemplar de El lector a domicilio y así me ayudará, de paso, a pagar una vieja deuda de juego que tengo con Morábito.
Antes de conseguir Kaleidoscopio insomne. Poesía reunida (FCE, 2004) me quedé estupefacto ante lo que Juan García Ponce dijo de Fraire en el prólogo de su Material de lectura (UNAM, 1977): “no hay nada nuevo ni original ni profundo ni inesperado en los poemas de Isabel Fraire. Ella está en el mundo y se deja conducir y a veces lucha contra las fuerzas que pretenden conducirla y siempre resulta derrotada. Pero lo nuevo y original y profundo e inesperado es el poema mismo…” Después de leer esta descalificación de su dizque amigo contuve mi tentación de informarme del chisme –si lo hay– que podría unir a Fraire con Morábito, limitándome, si ello es posible, a la crítica práctica.
Aunque pertenecen, como es obvio, a distintas épocas, une a ambos poetas cierto aire de familia, no por el lirismo amatorio seminerudiano o al gusto de los poetas lectores de Paz de los años setenta, de ella, ni por la extrema politización de su última etapa. En un libro como Poemas en el regazo de la muerte (1977), donde Fraire se encomienda a la protección de E. E. Cummings, William Carlos Williams y Wallace Stevens, la poeta comparte el vecindario con Morábito –el jardín, la unidad habitacional– y cierta sapiencia doméstica, más bromista e ingenua en ella, solemne aunque ciudadana en él, ambos confiados en la simpleza del trazo.
Sin saber si Morábito leyó a Fraire de joven, lo cual es irrelevante para mi propósito, lo mismo que las razones del homenaje, es evidente que los versos de la poeta repetidos por Eduardo como mantra a lo largo de El lector a domicilio (“tu piel, que alimenta mis ojos / y me pone mi nombre como un vestido nuevo / tu piel que es un espejo en donde mi piel se reconoce / y mi mano perdida viene desde mi infancia y llega hasta / el momento presente y me saluda / tu piel, en donde al fin / yo estoy conmigo”) no solo son de los menos afortunados de Fraire –una buena poeta que nunca acabó de despegar– sino que nada tienen que ver, en apariencia, con Morábito.
Queda en manos de los críticos de poesía averiguar la relación entre Fraire y Morábito. Yo conjeturo que esa poeta, como ausencia presente en El lector a domicilio, ilustra la querella que cruza, enriqueciéndola, toda la obra de Morábito. La salvación de los falsos sordos gracias a la lírica en El lector a domicilio ya se anunciaba, por lo menos, en El idioma materno: “Un sordo inventó la escritura, o la escritura es la venganza de los sordos, una artimaña que nos ha hecho desconfiar de la palabra desnuda, la palabra que se oye, y nos hace recelar de nuestro oído” (p. 49).
De los jónicos a Aristóteles, se diría, Morábito da un paso adelante y en El lector a domicilio ofrece tres libros en un solo volumen: una novela contemporánea que muestra (o esconde) un tratado de poética donde la lírica se toma la revancha contra la prosa y una confesión retórica que secreta la sangre por la herida (o por el oído). Esa triple condición –la capacidad de imponerla mediante la sencillez– explica la supremacía de un escritor como él. Al final, reitero, el fallo es a favor del verso contra la prosa tal cual lo había anunciado previamente Fabio Morábito en El idioma materno: “La prosa es tiránica e implacable, pero juega limpio; la poesía es huidiza y engañosa: no concede nada, no promete nada. El último verso de un poema sella algo que un segundo antes no existía. No hay pues poemas truncos. En cambio, toda la prosa, en un sentido, es inconclusa” (p. 52). ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile