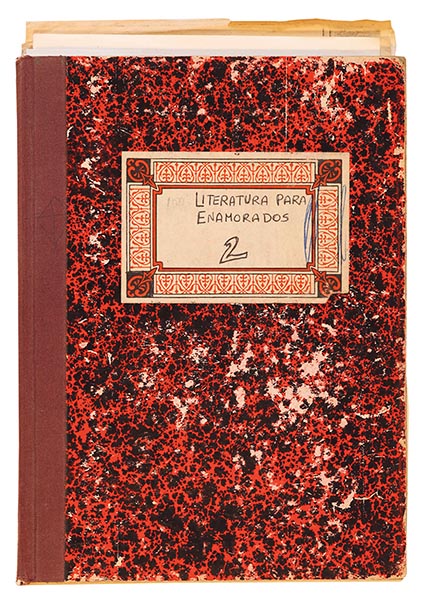Doscientos años después de la caída del régimen constitucional establecido en 1820, el recuerdo de una revolución que asombró al mundo prácticamente se ha desvanecido en la memoria colectiva de los españoles, donde sí resuenan, aunque excluidos de una secuencia histórica bien trabada, el heroísmo de Riego, el egoísmo de Fernando VII o el inmovilismo de la Santa Alianza.
La fuerza de estas imágenes ha opacado la importancia que tuvo este periodo en la configuración de la cultura política española durante décadas. Por ejemplo, relegó el estudio de las razones del desgaste sufrido por la Constitución española de 1812, que pasó de situarse en el centro del debate político europeo a que se dudara por completo de su viabilidad. De igual modo, obvió el análisis del papel desempeñado por el Trienio en la separación definitiva de América y su incapacidad para llegar a un entendimiento entre las partes enfrentadas. En fin, y estrechamente vinculado con el punto anterior, también se olvidó poner el acento en la trascendencia del Trienio como punto final de la relevancia geoestratégica española, de modo que, si a finales de agosto de 1823 el jefe del gobierno francés reconocía al duque de Angulema que “le monde entier a les yeux sur Cadix en ce moment”, una vez derrotado el liberalismo España se vio definitivamente desplazada del centro a la periferia del escenario internacional.
Una revolución que asombró al mundo
Tras haber asombrado como agentes clave en el freno y derrota de la amenaza napoleónica, los españoles fueron expulsados de la senda de la modernidad por la política represiva y reaccionaria impuesta por Fernando VII desde su retorno al poder en 1814, una política que lo llevó a ser representado en Europa como adalid del fanatismo político y religioso, al frente de una sociedad de costumbres atrasadas.
La situación cambió la primavera de 1820, cuando el triunfo de la revolución y el restablecimiento de la Constitución de 1812, finalmente jurada por el rey, devolvieron a España al centro de la agenda política europea. De un lado, el cambio fue celebrado y admirado por quienes luchaban contra el absolutismo en toda Europa, y fueron muchos los que tomaron la pluma para informar, recrear y cantar una revolución que iluminaba y ampliaba el sombrío horizonte definido para las libertades por la Europa de la Restauración. Es más, el entusiasmo no se limitó al mundo de las letras, sino que también inspiró sendas experiencias revolucionarias en Nápoles, Portugal y Piamonte, todas cortadas a la medida del modo de acción español. De otro lado, la mayor parte de los gobiernos europeos, temerosos de una reapertura del proceso revolucionario que tanto había costado cerrar, atacaron desde un principio a la España liberal, cuya legitimidad pusieron en duda mediante la denuncia de que el juramento del rey había sido forzado y la presentación del propio Fernando VII como prisionero de los liberales. Al mismo tiempo, no dejaron de atacar a la Constitución de Cádiz, tachada de jacobina y de falsamente monárquica y católica.
La carga contra el eje de flotación del nuevo régimen dividió inicialmente a las potencias europeas, pues mientras que desde la Santa Alianza se mostraron partidarias de recurrir a la fuerza y cortar de raíz el desafío español, Francia y el Reino Unido promovieron la negociación de un proceso de reforma constitucional que corrigiera algunos postulados del texto gaditano, como el principio de soberanía nacional, y diera un papel político central a la corona. Llegaron a convencer de ello a destacados moderados, como el conde de Toreno y Martínez de la Rosa, implicados en el llamado “plan de cámaras”; sin embargo, la negativa del rey y la propia división de los liberales al respecto dieron progresiva ventaja a los postulados intervencionistas, cuya efectividad fue demostrada la primavera de 1821, cuando un ejército austriaco acabó con el liberalismo italiano.
La balanza terminó de inclinarse a favor de los más intransigentes a partir del verano de 1822, y se confirmó aquel otoño en el congreso de Verona, donde Francia asumió las tesis beligerantes, en tanto que el Reino Unido, el único capaz de frenar el proceso, declaró una neutralidad absoluta que supuso, en la práctica, el abandono del liberalismo español a su suerte.
Una constitución avanzada para un monarca del pasado
La estrategia revolucionaria aplicada en 1820, que apostaba por la recuperación inmediata de un modelo político conocido, colocó a la Constitución de Cádiz en una posición de privilegio y la convirtió en símbolo y bandera de la libertad, lo que limitó la apertura de un debate constitucional durante el Trienio. En un principio muchos liberales eran conscientes de la conveniencia de su reforma, pero la mayoría deseaba esperar a que se cumpliera el plazo de ocho años contemplado por el propio código gaditano. Más tarde, la amenaza de la acción contrarrevolucionaria, cada vez mejor articulada dentro y fuera de España, incorporaría nuevos argumentos a los contrarios a las modificaciones, que apelaron a la unidad y enarbolaron la bandera de “Constitución o muerte” frente al enemigo.
Sin embargo, la práctica política fue dando la razón a quienes habían avanzado que la Constitución española, aunque monárquica por definición, era difícilmente aceptable por un rey europeo, dadas las limitaciones establecidas a su poder por su título IV, que contrastaban con el amplio listado de prerrogativas conferidas a las Cortes por el título III.
A diferencia de lo ocurrido en el primer periodo constitucional, cuando las Cortes monopolizaron la iniciativa política sin apenas oposición por parte de la Regencia, ahora Fernando VII se hallaba en España y, convencido antiliberal, estaba dispuesto a hacer valer los que consideraba sus derechos legítimos. Aunque en el ámbito público su conducta fue más contenida, y solo protagonizó algunos gestos y medidas obstruccionistas, sí que desempeñó un papel determinante en segundo plano, conspirando con los círculos realistas españoles y con los monarcas europeos.
Mal que bien, los liberales pudieron mantener asociada la imagen de la corona al régimen hasta junio de 1823, cuando la negativa del rey a abandonar Sevilla, a punto de ser tomada por los franceses, obligó a las Cortes a destituirlo provisionalmente aplicando el artículo 187 de la Constitución. Aunque Fernando recuperó la corona apenas veinticuatro horas más tarde, la ficción del entendimiento ya había terminado, lo que acentuó el aislamiento y la soledad del régimen liberal.
La imposible conciliación con América
La política americana sufrió un giro evidente con la llegada del liberalismo, que apostó por el diálogo y la negociación. El cambio de planteamiento se mostraba además acorde con la incoherencia de combatir con las armas a aquellos que también estaban luchando por la libertad. Ahora bien, la política del nuevo régimen pecó de un exceso de idealismo, y su confianza en la bondad del marco constitucional gaditano, pensado para los españoles “de ambos hemisferios”, no bastó para alcanzar un acuerdo y mantener unida a la monarquía española.
Aunque se nombraron comisionados por ambas partes, que cruzaron el océano en uno y otro sentido, lo cierto es que todos fueron incapaces de superar un duro obstáculo de partida. Si desde Madrid se negaban a negociar barajando la independencia como alternativa, del lado americano el reconocimiento de la independencia era presentado como punto de partida para la búsqueda de un arreglo, de modo que cualquier encuentro estaba llamado al fracaso.
La rigidez de las posiciones negociadoras malogró la solución transaccional y la posibilidad de firmar tratados favorables para ambas partes. Estos podían haber girado en torno a las propuestas que se llevaron a las Cortes, que contemplaban el mantenimiento de unas relaciones de privilegio de España con los nuevos estados americanos. El verano de 1821 fue un momento clave en este sentido, pues coincidieron varios proyectos que planteaban una salida pactada de inspiración confederal que incluso podía ser compatible con el marco constitucional vigente. Sin embargo, no lograrían superar ni la resistencia del rey, que adoptó una actitud dilatoria a la espera de la deseada restitución de su poder absoluto, ni el lastre que suponía la indisolubilidad de la nación definida por la Constitución.
El atasco negociador, junto al aumento de los problemas del régimen liberal en Europa, se tradujo en la confirmación de la separación de las antiguas provincias americanas sin ningún tipo de acuerdo, condicionando las relaciones hispanoamericanas durante décadas.
La guerra que no acaba: guerra civil e intervención exterior
Coincidentes en la oposición al liberalismo y en la defensa de los derechos absolutos de Fernando VII, los llamados realistas fueron radicalizando su mensaje político conforme avanzó el Trienio, para acabar mostrando su cara más dura e intransigente en 1823. Incapaces de articular una resistencia política al liberalismo, terminaron apostando por el empleo de las armas y desde el otoño de 1822 las partidas se multiplicaron, sobre todo al norte del Ebro. De igual modo, la presión diplomática de las potencias continentales tampoco fue suficiente para derribar al régimen liberal español, de ahí que a partir de enero de 1823 quedara despejado el camino al uso de la fuerza.
La guerra se articulaba, por tanto, como la herramienta principal de los enemigos del liberalismo y lo hacía con una doble naturaleza, la de guerra civil y la de guerra internacional. La primera de ellas sería, en la práctica, la más violenta, dado que las precauciones tomadas por los franceses para evitar una reacción de la población española como la de 1808 atenuaron las consecuencias de la campaña.
El enfrentamiento civil se desarrolló principalmente en la retaguardia francesa, donde las autoridades realistas iban siendo repuestas conforme avanzaban los Cien Mil Hijos de San Luis. Este proceso de restauración política fue empañado por la idea realista de que no bastaba con vencer al enemigo, sino que era preciso reducirlo a su mínima expresión tras un procedimiento de obligada expiación. El resultado fue la repetición de las escenas de castigo a los liberales, que anticipaban la política emprendida luego por el absolutismo restaurado. Se trataba de aplicar la “medicina” contrarrevolucionaria, que seguía unas pautas marcadas de escarmiento y purga que hacían imposible la conciliación y la reintegración del vencido. Todo comenzaba con ataques “espontáneos” a los símbolos liberales, tanto públicos, como la lápida constitucional, como privados, como era el caso de viviendas, cafés y negocios, que eran normalmente saqueados. Se trataba de actos de violencia antiliberal mezclados con un fuerte odio de clase, explicado en la época con expresiones que inculpaban a las “turbas” y “la clase baja del pueblo”.
La reiteración de las venganzas y represalias llegó hasta tal extremo que el propio duque de Angulema acabó por denunciarlas y por tomar medidas para tratar de ponerles freno, si bien su iniciativa, plasmada en las conocidas como ordenanzas de Andújar, no hizo sino desatar una nueva oleada de furia realista en las provincias.
En este contexto de enfrentamiento total, la esperada “liberación” del rey se produjo el primero de octubre de 1823. Un día antes había firmado en Cádiz un decreto de perdón y olvido, pero no tardó en anularlo y en mostrar su respaldo a la voluntad punitiva de la contrarrevolución, confirmando en sus cargos a los que habían ejercido la violencia antiliberal durante toda la campaña militar.
Un legado desvanecido
Caído el régimen liberal, la fuerza del modelo revolucionario español, la mitificación de la Constitución de Cádiz y el recuerdo del Trienio Liberal fueron debilitándose. El jaque dado en 1823 a la libertad por la alianza europea y los realistas españoles resultó decisivo para el relego en la memoria de los españoles de unos años de experimentación y aprendizaje que pagaron el precio de ir contracorriente.
Solo en los últimos años, coincidiendo con el bicentenario de la revolución y de su derrota, se ha revitalizado el estudio del Trienio y se ha trabajado por valorar su contribución al largo proceso de lucha por la libertad y los derechos acometido por los españoles desde principios del siglo XIX. Es por tanto de esperar que su legado pueda por fin recuperar el protagonismo perdido. ~