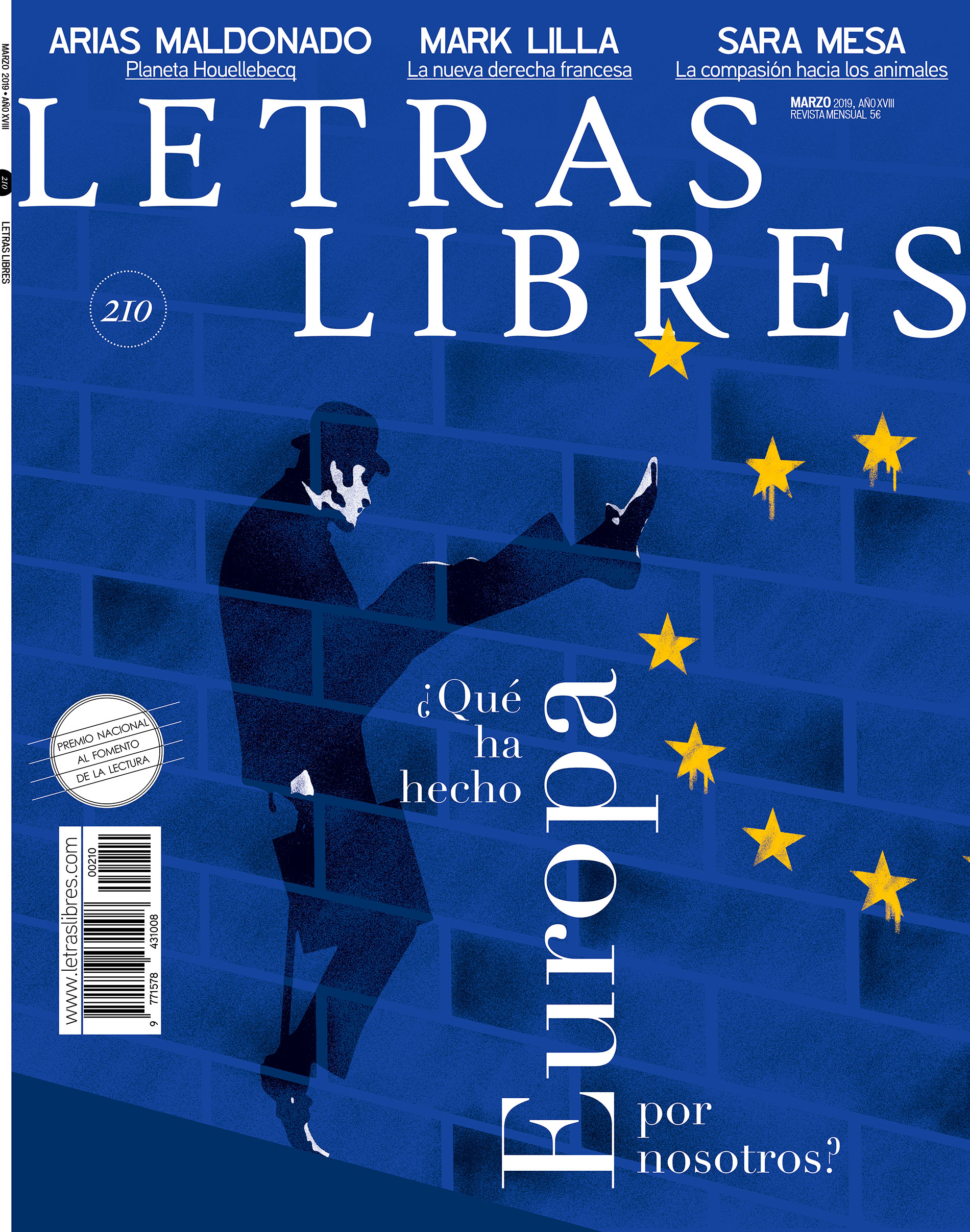Cuando Serotonina llegó a las librerías a primeros de enero, la revuelta de los “chalecos amarillos” había vivido ya su diciembre glorioso: una sucesión de manifestaciones que empujaron al jupiterino Emmanuel Macron a rectificar su agenda reformista ante el imprevisto levantamiento de la Francia rural. Michel Houellebecq, sin embargo, no debió de sorprenderse demasiado: los lectores de su novela comprobaron de inmediato que el alzamiento de las provincias francesas había sido descrito ya en ella. Ha venido así a confirmarse la reputación profética que acompaña al escritor: Plataforma describía un atentado islamista contra turistas occidentales en Tailandia similar al perpetrado en Bali un año después, y Sumisión, que relata cómo una coalición antilepenista lleva al Elíseo a un presidente musulmán, se publicó el día del atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Nada de eso significa que Houellebecq posea dotes adivinatorias; sin embargo, resulta evidente que estamos ante un agudo observador de su realidad social, cuyas corrientes de fondo es capaz de identificar. De manera que sus novelas, que no pertenecen al género del realismo social ni han sido escritas sobre la base de ningún “compromiso”, constituyen un inmejorable retrato de época: como si un sociólogo de la modernidad tardía se sentara a escribir obras de ficción.
Sería un error, naturalmente, identificar la visión que Houellebecq tiene de su época con la época misma. Sus narradores no son la conciencia hegeliana de su tiempo, sino conciencias desgraciadas que exhiben –en el curso de thrillers metafísicos que no parecen serlo– una notable capacidad reflexiva. Y si bien la descripción que Houellebecq hace de sus semejantes no encaja con el resultado de las encuestas sobre satisfacción vital realizadas en los países occidentales, la suya es una visión plausible –aunque inevitablemente parcial– del mundo. Hablamos de la cosmovisión que nos transmiten sus narradores, en primera o más raramente en tercera persona; si bien el narrador no es el autor, hay una indudable continuidad temática y estilística entre los distintos registros de Houellebecq: novelístico, poético, ensayístico. De hecho, tal como ha recordado Juan Francisco Ferré en su reseña de Serotonina, el Houellebecq poeta suele anticipar las inflexiones del Houellebecq novelista. Ya en su primera novela, Ampliación del campo de batalla, expone la índole de su programa artístico a partir de la observación sociológica:
Esta progresiva desaparición de las relaciones humanas plantea ciertos problemas a la novela. […] La forma novelesca no está concebida para retratar la indiferencia, ni la nada; habría que inventar una articulación más anodina, más concisa, más taciturna.
Desaparición de las relaciones humanas: Houellebecq se nos muestra desde el principio como un crítico de la modernidad. Es una crítica “situada”, esto es, realizada desde la posición particular del varón blanco de clase media; el autor no se engaña al respecto ni aspira a que su voz valga por todas las voces posibles. En ese sentido, el protagonista de su última ficción nos suministra un autorretrato que vale para el tipo de subjetividad que Houellebecq pone en escena –a distintas edades– una y otra vez:
Ahora yo era un hombre occidental de edad mediana, al abrigo de la necesidad durante algunos años, sin parientes ni amigos, desprovisto tanto de planes personales como de verdaderos intereses, profundamente decepcionado por su vida profesional anterior, y que había vivido en el ámbito sentimental experiencias diversas cuyo denominador común era su interrupción, desprovisto en el fondo tanto de razones para vivir como para morir.
No obstante, Houellebecq retrata a personajes de muy distinto tipo, unidos todos ellos por su pertenencia común a –según leemos en Las partículas elementales– “una humanidad cansada, agotada, llena de dudas sobre sí misma y sobre su propia historia”. Resulta de aquí, al decir de Carole Sweeney, una “literatura de la desesperación”. Pero si lo es, se encuentra atemperada por el empleo de recursos que encontramos también en pesimistas como Cioran o Bernhard: distancia, exageración, comicidad. Houellebecq mismo es incapaz de tomarse del todo en serio y hace gala de una procaz reflexividad: si en El mapa y el territorio se describe como “una vieja tortuga enferma”, en La posibilidad de una isla parece retratarse a través del protagonista, exitoso cómico que se ve a sí mismo como “un Zaratustra de las clases medias”. Su encarnación cinematográfica en El secuestro de Michel Houellebecq, por lo demás, no puede ser más paródica: nuestro autor se comporta con mansedumbre ante unos delincuentes inofensivos de los que se hace amigo compartiendo una botella de alcohol tras otra.
Que Houellebecq sea un crítico de la modernidad no le convierte en un reaccionario; se trata más bien de un pensador religioso. O, si se prefiere, de alguien que piensa sobre la ausencia de la religión. Su método es inductivo: son los efectos observados de la modernidad en las vidas de los individuos, descritas en sus novelas, los que motivan la pregunta acerca de sus causas. Son efectos devastadores, tal como atestigua la recurrente figura del loser en su obra. Florent-Claude, narrador de Serotonina, expone con claridad el panorama:
Ya nadie será feliz en Occidente, pensaba además, hoy debemos considerar la felicidad como un ensueño antiguo, pura y simplemente no se dan las condiciones históricas. […] y era quizá, para el Occidente anteriormente calificado de judeocristiano, el milenio de más, en el mismo sentido en que se habla del combate de más para un boxeador.
Nada sorprendente en un devoto lector de Schopenhauer, a quien ha dedicado un breve ensayo traducido también a nuestra lengua. Pero si Houellebecq es el cronista de “la escoria del primer mundo”, como ha escrito Jorge Freire, es porque a sus ojos tal escoria posee cualidad de indicio. Y aunque sus descripciones no incluyen prescripciones sobre el modo en que deberíamos vivir, es discernible en ellas un aliento romántico: la nostalgia por un mundo más sencillo donde las relaciones humanas siguen mereciendo tal nombre. En el peor de los casos, esa nostalgia es reemplazada por el vislumbre de un mundo poshumano donde la clonación hace posible una inmortalidad sin recuerdos personales. Houellebecq, sencillamente, no está convencido de que la modernidad haya mejorado nuestra existencia. Es así como entronca con una variopinta tradición contramoderna típicamente francesa que florece con la revolución: De Maistre, Bloy, Huysmans.
Pero Houellebecq no vive la transición del viejo al nuevo orden, sino el triunfo de la modernidad liberal tras la caída del comunismo. Leemos así en La posibilidad de una isla que la moralidad de nuestra época ha puesto “la competencia, la innovación y la energía” donde antes regían “la fidelidad, la bondad y el deber”. Se aprecia aquí la marca del nostálgico: quien de un solo golpe idealiza el pasado y denigra el presente. Para Houellebecq, la “ideología del cambio continuo” reduce la existencia a su dimensión individual. Y al perder el sentido de lo trascendente no solo estamos neutralizando la continuidad entre generaciones, según reza un viejo tema conservador, sino privándonos de consuelo: “En otras épocas el ruido de fondo lo constituía la espera del reino del Señor; hoy lo constituye la espera de la muerte.” En este sentido, Houellebecq es también un pensador del fin de las ideologías, pues fueron las grandes ideologías modernas las que bajaron a la tierra la promesa de la redención. Su fracaso, sugiere el novelista francés, nos deja a los pies de los caballos: sin salvación religiosa ni esperanza secular.
Por eso, los personajes de Houellebecq buscan un refugio. Y entre ellos, destaca aquel que todos parecemos tener más a mano: el amor. En una sociedad inhóspita, sostiene Florent-Claude en Serotonina, “el amor seguía siendo lo único en lo que todavía se podía, quizá, tener fe”. Houellebecq parece suscribir la doctrina platónica sobre la incompletud del alma, citada explícitamente en La posibilidad de una isla, según la cual buscamos con el amor encontrar nuestra otra mitad. Sin embargo, el amor fracasa una y otra vez en las novelas del escritor francés. Al igual que sucede con la felicidad, no se dan las condiciones para su desenvolvimiento: “el amor solo puede nacer en condiciones mentales especiales, que pocas veces se reúnen, y que son de todo punto opuestas a la libertad de costumbres que caracteriza la época moderna”. Houellebecq sugiere que la emancipación moral y sexual alcanzada en el siglo XX ha arruinado los mecanismos del enamoramiento: el vagabundeo sexual inhibe la proyección sentimental en el otro y, mientras tanto, aspiramos a una libertad incompatible con el compromiso. La socióloga Eva Illouz ha presentado conclusiones similares en sus estudios sobre el amor en la modernidad tardía.
Es en ese marco donde deben encuadrarse las críticas de Houellebecq al feminismo, que a su juicio habría impulsado un concepto de la autonomía personal que refuerza el individualismo liberal; el feminismo sería otra fuerza disolvente, otra dificultad añadida al entendimiento intersubjetivo. De ahí viene, también, su feroz crítica al sesentayochismo. Paradójicamente, la sexualidad “liberada” auspiciada por la contracultura encaja como un guante en la estructura del libre mercado: el fin del matrimonio indisoluble conduce a una liberalización del sexo que consagra a este como un sistema de diferenciación tan implacable como el dinero. Si en el viejo régimen monogámico, señala Houellebecq, todos terminan por encontrar un hueco, el desigual reparto del capital erótico produce ahora una marcada desigualdad sexual: hay quienes tienen mucho y quienes no tienen nada. Por añadidura, las aspiraciones igualitarias del 68 no sirven para nada: “Nunca ha habido comunismo sexual”, concluye el Bruno de Las partículas elementales tras charlar con un veterano activista. Así que la belleza es un dato natural, prepolítico, que diferentes regulaciones morales canalizan de distinto modo: hacia el orden de la monogamia forzosa o el desorden de la poligamia voluntaria. Esta última encuentra en el turismo de masas, descrito sin misericordia en Plataforma o Lanzarote, un medio de lo más favorable: dudoso placebo para individuos desorientados.
En Serotonina, por lo demás, aparece el problema de la desigualdad económica. Aunque los protagonistas de Houellebecq siempre han mostrado cierta afición por el mundo provincial y no se han confinado en París, esta novela hace una crítica frontal de la brecha entre campo y ciudad, constatando de paso la avería definitiva del ascensor social bienestarista. Florent-Claude, que ha trabajado en la política agrícola, ha encontrado durante años a “personas dispuestas a morir por la libertad de comercio”. Así, no es de extrañar que Houellebecq, quien en su intercambio epistolar con Bernard-Henri Lévy define al provocador como aquel que calcula el efecto de sus palabras sobre los demás y niega rotundamente serlo él mismo, haya elogiado a Donald Trump: aunque es un sujeto “repulsivo”, puede liberar al mundo del paternalismo norteamericano y dar comienzo a una resoberanización de las naciones occidentales. Houellebecq es aquí bastante francés: le gusta Trump porque en él reconoce a un De Gaulle.
Una soberanía fuerte capaz de hacer el mundo más comprensible a un individuo protegido en el interior de su comunidad nacional: es lo más cerca que ha estado Houellebecq de plantear un programa político. Hasta el momento, su “modestia ideológica” ha producido personajes que oscilan entre la impotencia y la desidia. “¿Qué podemos hacer, todos nosotros, en cualquier circunstancia?”, se pregunta un Florent-Claude que tampoco culpa al mundo: él mismo se ha abandonado. Antes que él, el Bruno de Las partículas elementales veía las cosas de manera parecida:
La culpa no era del todo suya, pensaba; habían vivido en un mundo terrible, un mundo de competición y de lucha, de vanidad y de violencia; no habían vivido en un mundo armonioso. Por otra parte, tampoco habían hecho nada para modificar ese mundo ni habían contribuido a mejorarlo en lo más mínimo.
Otras posibilidades de redención buscan lo mismo que el amor: devolver al individuo la sensación de confort psicológico que desapareció junto al sentimiento religioso. Esa función cumplen las sectas: los elohimitas en La posibilidad de una isla y los azralianos en Lanzarote. Y, naturalmente, el islam. Si en Lanzarote ya nos encontramos con la esposa marroquí de un policía belga que regresa al islam cansada de una vida sexual libertina, Sumisión nos presenta a un solitario académico que trata en vano de recuperar su fe católica a base de visitar un santuario dedicado a la Virgen en la Francia interior. Poco después, en el marco del ascenso político del islamismo, François encuentra en la religión musulmana un sólido orden cuyo sentido le explica un intelectual francés ya convertido:
La idea es asombrosa y simple, jamás expresada hasta entonces con esa fuerza, de que la cumbre de la felicidad humana reside en la sumisión más absoluta. […] Hay una relación entre la sumisión de la mujer al hombre, tal como la describe Historia de O, y la sumisión del hombre a Dios, tal como la entiende el islam.
Una sociedad humana habría de organizarse entonces como una cadena de sumisiones en cuyo vértice está Dios, autoridad trascendente que –como defendía De Maistre– evita a los seres humanos la discusión fatigosa e irresoluble sobre la legitimidad política secular. Ante el desfondamiento del catolicismo, el islam ofrece a François una solución pragmática que le exonera del triste destino de Florent-Claude, a quien ni siquiera la producción artificial de serotonina libra del suicidio. Por eso acierta Mark Lilla al señalar que el François que se acerca al islam no sueña con el harén exótico colonial, sino con eso que los psicólogos llaman “romance familiar”. Vale decir: un hogar; un descanso. Frente al caos del pluralismo, el consuelo de la unidad: reconciliación del individuo con el cuerpo social y, por ese camino, consigo mismo.
Houellebecq sostiene, en fin, que no sabemos lo que hacer con nuestra libertad: tras la excitación asociada al proceso histórico de su conquista, demolido ya el Antiguo Régimen, el sueño de la independencia personal se convierte en la pesadilla del aislamiento. No hay más que ver la penúltima hoja de ruta de Florent-Claude: “utilizando el triturador de basuras, por una parte, y el nuevo servicio de entrega de comidas a domicilio creado por Amazon, por otra, podría alcanzar una autonomía casi perfecta”. Por suerte, Houellebecq sí ha sabido qué hacer con su libertad: escribir absorbentes novelas sobre sus contemporáneos. ~
(Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'Ficción fatal. Ensayo sobre Vértigo' (Taurus, 2024).