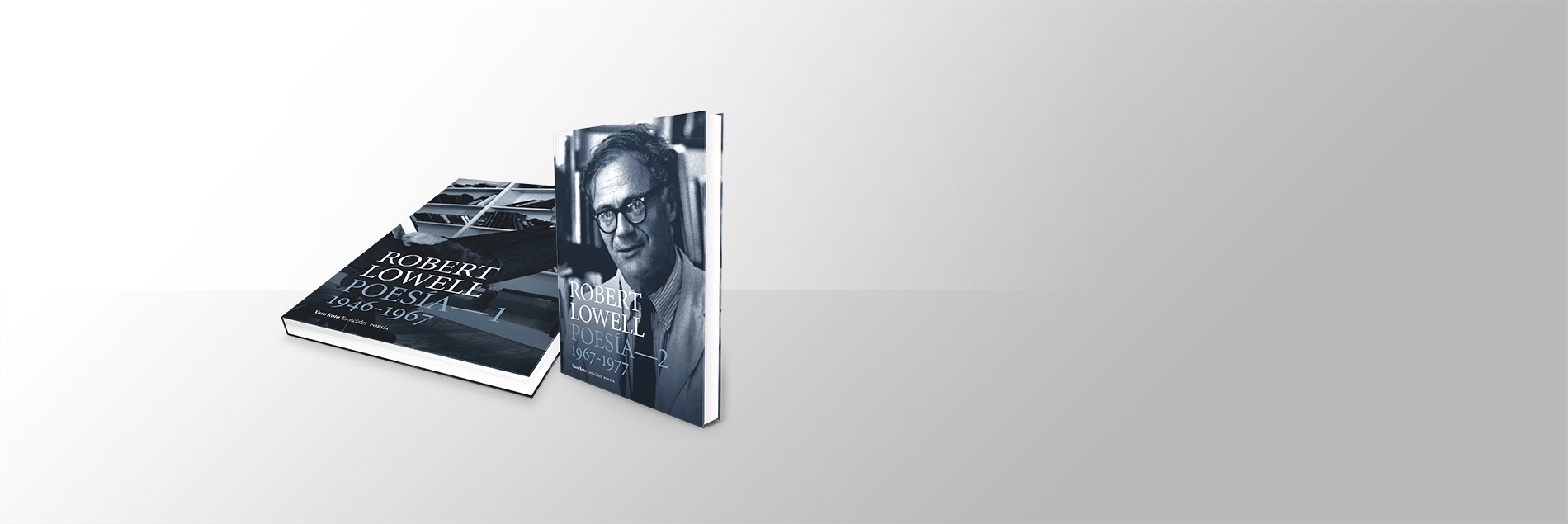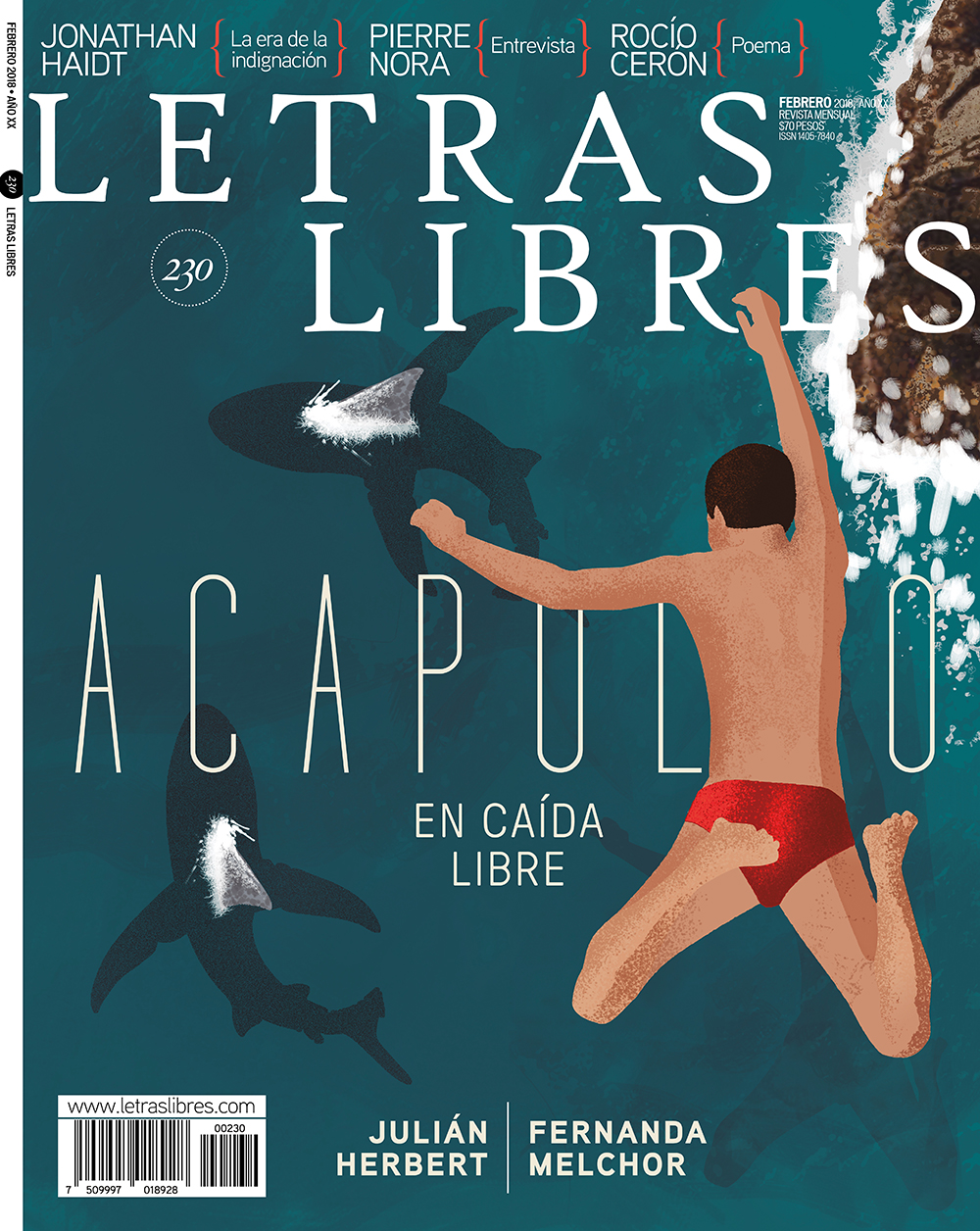Robert Lowell
Poesía completa, 1 (1946-1967)
Traducción de Andrés Catalán y José de María Romero Barea
Madrid, Vaso Roto, 2017, 672 pp.
–
Poesía completa, 2 (1967-1977)
Traducción de Andrés Catalán y José de María Romero Barea
Madrid, Vaso Roto, 2017, 1104 pp.
Con esta edición de su poesía completa, Robert Lowell –uno de los poetas más influyentes y determinantes de la segunda mitad de siglo y padre tutelar de la “poesía confesional” estadounidense– ha pasado, en cuanto al público hispanoparlante se refiere, de la inexistencia a la existencia. Hasta la fecha solo podían leerse en castellano un par de antologías, el último de sus libros –Día a día– publicado por Losada y un volumen de apuntes autobiográficos publicado por la Universidad Diego Portales. Esta impresionante edición en dos volúmenes –más de mil seiscientas páginas en conjunto, con una impecable traducción de Andrés Catalán y José de María Romero Barea y un aparato crítico digno de los clásicos contemporáneos– demuestra que a veces la enfermedad de la onomástica sirve para algo más que para que un político se haga una foto con una viuda. No perdamos la esperanza.
Lowell es definitivamente un viaje de ida y la lectura de su obra de corrido funciona como una biografía soterrada. No me refiero aquí solo a lo estrictamente autobiográfico (Lowell empieza a emplear material autobiográfico desde muy pronto, con Estudios del natural en 1959, su tercer libro), sino por encima de todo en lo que se refiere al estilo. Mucho más que como un viaje histórico, resulta fascinante pensar la vida de los autores como un viaje estilístico, formas que se abandonan, retoman y vuelven a abandonarse, trayectos que van de la precisión a la vaguedad y la sugerencia. Tanto es así que si hubiera que hacer una segunda biografía frente a la de los acontecimientos tal vez no sería mala idea, en el caso de los escritores, poner en paralelo los tonos que han elegido para describir esas ideas y cómo se corresponden con los momentos que les estaba tocando vivir. En la época más luminosa de su vida, en pleno reconocimiento y con la casa arreglada, Dostoievski escribió la más oscura de sus novelas, Los demonios, y sin embargo esperó a estar en la bancarrota económica y sentimental más absoluta para escribir la –a mi juicio– más esperanzadora: El idiota. Resulta temible imaginar los cuerpos descuartizados que estaba viendo Whitman en plena Guerra de Secesión cuando escribía los luminosos versos de Redobles de tambor. Y no olvidemos que La metamorfosis fue escrita por un empleado acomodado al que básicamente no le faltaba nada.
Lowell comienza en su primer libro (El castillo de lord Weary, 1946) con una versificación escueta, precisa y culta, tres rasgos que en buena medida se convertirán ya para siempre en marca de la casa, pero no es hasta Estudios del natural cuando descubre plenamente el objeto poético por antonomasia: él mismo. “91 Revere Street” es el lugar en el que Lowell entra en Lowell. Lo hace, como buen narcisista, inconsciente de que la imagen de la que se ha enamorado y que refleja el lago es la de su propio rostro, pero también con la virulencia oscura del trastorno bipolar que le costó su primer matrimonio. Lowell es, para sus compañeros y también para sí mismo, “Cal”, un mote que aglutina por igual a Calibán y a Calígula: una fuerza creativa, pero también una pulsión oscura e inevitable a la destrucción. Lowell entra en Lowell con el ímpetu del célebre elefante en la cacharrería, es altivo, ambicioso, arrollador, tal vez sea esa la razón de que sus siguientes libros –Por los muertos de la Unión (1964) y Junto al océano (1967)– sean, de rebote, tan delicados y sutiles y no menos extraordinarios que los versos redondos de Estudios del natural. “Sin zapatos ni corbata, a la caza de la deseada / mariposa por aquí y por allá sin éxito / dejé que la nostalgia me ahogara. Estaba harto / de anotar los pasajes más oscuros / y dejé que mi tediosa Biblia diera contra el suelo.” El distanciamiento del catolicismo de Lowell le devuelve, curiosamente, a un mundo más humano.
1973 es para el poeta el año de la publicación de su obra, si no más lograda, al menos más ambiciosa y monumental: Cuaderno, un libro que luego troceó “temáticamente” en una primera parte: Historia en la que (y ya empleando esa estructura de catorce versos que se impuso maniáticamente a partir de entonces) hace una genealogía de personajes históricos girando de forma bipolar entre “el deseo humano de la violencia y el horror moral de la violencia” y una segunda parte estrictamente personal e íntima –Para Lizzie y Harriet– que le costó no pocos disgustos y reprimendas (entre ellas, una célebre de su amiga Elizabeth Bishop) por emplear sin consentimiento cartas y otros textos de su mujer y su hija durante el año de su separación familiar. El delfín, la tercera y más acabada (tal vez por más veraz) pata de esa mesa del último Lowell es el relato del enamoramiento de Caroline Blackwood, un movimiento que tiene una primera fase luminosa y una segunda hermética y definitivamente oscura, como todo en el poeta.
Anna Ajmátova decía que la única forma cabal de medir la sabiduría era analizar el grado de serenidad a la hora de despedirse de la vida. Si es así, Lowell demostró en sus últimos poemas ser indulgente también con sus errores y su decadencia: “Las tortugas envejecen, pero nadan amorosamente / fósiles medio congelados, caballeros errantes / con armaduras salidas de un sueño absurdo.” Lowell abandona en su última etapa la estructura cerrada y a ratos asfixiante de los catorce versos y recupera sus grandes poemas abiertos y precisos: “A veces todo lo que escribo / con el raído arte de mis ojos / parece una instantánea / morbosa, apresurada, estridente / más elevada que la vida / pero paralizada por la realidad.” Y se despide de la vida no solo como uno de los poetas más importantes del siglo, sino también literariamente, regresando a casa, en taxi, con una fotografía de su mujer en la mano. ~