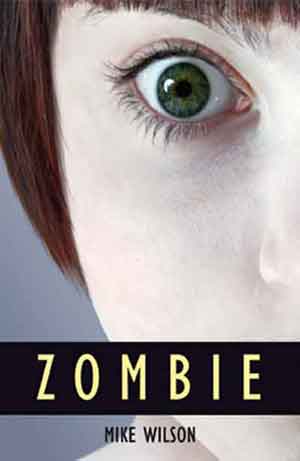Cada vez me queda más claro que lo mejor de la narrativa latinoamericana contemporánea se está gestando lejos del centro y cerca de la periferia. O lo que es igual: el verdadero futuro de la narrativa latinoamericana no se halla en el downtown, allí donde múltiples autores se han dejado convertir en sus propias estatuas ecuestres para producir libros que ganan en pesadez pero no en profundidad, sino en los suburbios, que poco a poco han renunciado a ser simples apéndices metropolitanos para constituir zonas autónomas que por fortuna ya no necesitan seguir las reglas dictadas desde los grandes núcleos editoriales.
Esta metáfora urbanística viene como anillo al dedo al momento de hablar de Mike Wilson (1974), rara avis que ha decidido dar la espalda al bullicio del downtown –léase establishment– literario para encarar la aparente quietud suburbana con una mirada llena de inquietud; y digo y subrayo “aparente” porque en el poderoso díptico suburbano integrado por Zombie (2010) y Rockabilly (2011), segunda y tercera novelas de Wilson, esa paz va revelando un sustrato de violencia contenida que acaba por aflorar de maneras insospechadas y abiertamente perturbadoras.
De nacionalidad argentino-estadounidense y radicado hoy día en Santiago de Chile, donde se desempeña como académico de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica, Wilson hizo su debut en territorio narrativo con El púgil (2008), una novela en la que se sientan las bases de un personalísimo cosmos escritural que permite una colisión fructífera entre la ciencia ficción de ribetes cyberpunk y el cómic avant-garde, la prospectiva apocalíptica y la nostalgia retro, las pesadillas colectivas de la cultura pop y los sueños de la inocencia perdida. Roque Art, el púgil al que alude el título del libro, es heredero de los flâneurs futuristas que cruzan los desiertos posindustriales patentados por Philip K. Dick, J. G. Ballard y William Gibson; acicateado por la voz de su refrigerador, heredero a su vez de las máquinas pensantes encabezadas por el HAL 9000 de 2001: Odisea del espacio, se entrega a una errancia por un Buenos Aires vuelto ruina, meca de la desolación. En este paisaje después de la batalla al que se ha reducido una de las ciudades con mayor presencia en el imaginario latinoamericano me parece advertir una declaración de principios: como los centros urbanos han sido conquistados por la entropía, es hora de mirar hacia –y escribir desde– la periferia.
El asunto es que en la periferia las cosas tampoco marchan del todo bien. Dicho hamletianamente: algo está podrido en los suburbios, y Zombie y Rockabilly lo muestran con nitidez estremecedora. Ambas novelas inician con objetos que caen del cielo para fincar el caos en el extrarradio: misiles nucleares en Zombie, algo jamás identificado en Rockabilly. Ambas novelas son narradas por cuatro voces que devienen un extraño cuarteto de cuerdas o más bien de cables de alta tensión a medida que se desarrolla la historia: James, Andrea, Fischer y Frosty –uno de los personajes memorables de la novela latinoamericana actual– en Zombie; Rockabilly, Suicide Girl, Bones y Babyface en Rockabilly.

Ambas novelas cierran con un broche de fuego que a ciencia cierta no se sabe si resulta ser purificador: en Zombie, Frosty el Chico Desfigurado hace estallar el único misil intacto al cabo de la catástrofe; en Rockabilly, Suicide Girl quema la casa materna en un rapto de piromanía adolescente.
En la estructura profunda de ambas novelas resuena la frase formulada con terrible lucidez en Zombie: “Si hemos creado un monstruo es porque nuestra existencia es monstruosa.” Aunque dedicadas a Frosty, el “cocinero” de meth que trasciende su estatus de distribuidor de droga para arrogarse facultades mesiánicas, esas palabras sirven para invocar a una de las influencias fundamentales en la literatura de Wilson: H. P. Lovecraft. En efecto: además de rendir un merecido e inteligente homenaje al subgénero de muertos vivientes popularizado por George A. Romero, Zombie recupera el pulso lovecraftiano del horror cósmico a través de una escritura muy bien controlada que sin embargo deja resquicios para la manifestación paulatina de Cthulhu, emblema del pandemónium primordial.
Escindidos social y culturalmente entre el suburbio y el bosque que rodea las ruinas de la gran ciudad, los sobrevivientes del holocausto –la palabra toca fibras no en balde históricas– deben enfrentar una amenaza que terminará por rebasarlos: el designio de una deidad que se nutre de la tiniebla humana. Dispuestos a mirar el abismo, los sucesores de El señor de las moscas que habitan Zombie ignoran que el abismo les devolverá nietzscheanamente la mirada. Cthulhu dicta ahora la sentencia de Philip K. Dick en Ubik: “Yo estoy vivo y ustedes están muertos.”
El hedor hamletiano que recorre el suburbio de Zombie subsiste en la periferia urbana de Rockabilly. El cambio que Wilson opera en sus criaturas es quizá sutil pero esencial: los muertos vivientes mutan en una especie de muertos en vida. En Rockabilly no está el apocalipsis de Zombie sino –¿peor aún?– la posibilidad del apocalipsis: toda la novela fluye en una atmósfera ominosa que remite a una tormenta a punto de desatarse. (Wilson es un notable constructor de ámbitos cargados de tensión eléctrica.)
Cthulhu hace nuevo acto de presencia pero transformado al igual que los personajes: si en Zombie es representado mediante tentáculos negros tatuados en los acólitos de Frosty el Mesías Deforme, en Rockabilly es la chica pin up que ocupa o más bien reclama la espalda del mecánico que bautiza el libro. La acción se cifra o converge secretamente en ese tatuaje que cobra insólito protagonismo conforme avanza una madrugada de bordes lovecraftianos bañada por el neón de un Walmart trocado en emblema de una civilización que se niega a sucumbir del todo. Bajo esa luz intermitente y misteriosa, pálido refugio en una noche oscura del alma en la que los demonios del sexo y la crueldad andan sueltos, germina la escritura de Mike Wilson: una planta singular y bienvenida que consigue agrietar el asfalto de la narrativa latinoamericana que nos tocó vivir, o todavía más, padecer. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.