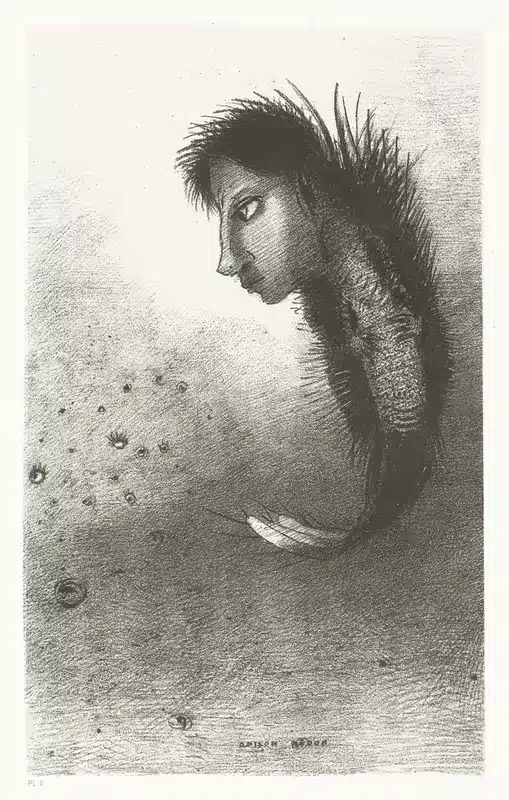Las avenidas de Lima son, por encima de todo, un teatro y un campo de batalla. Un ejemplo: en el taxi, ya acomodado en el caluroso vaivén del pesado tráfico del jirón Lampa, me sorprendo cuando un hombre mete la cabeza por la ventanilla derecha. Es el movimiento de un pez que busca alimento en las aberturas de un arrecife. Mi primera reacción, saltar al extremo opuesto del asiento, obedece al temor de perder el maletín al alcance de sus manos. Pero pronto me doy cuenta de mi error de apreciación: el hombre no tiene manos. Tampoco brazos.
La cabeza del hombre que entonces nos mira sin hablar está mal instalada sobre un tronco sin más proyecciones que las piernas que lo sostienen. Su cuerpo no tiene más volumen. Ni siquiera una voz. Mueve las mangas cortas de su camiseta raída como dos aletas inertes. Para hacerse entender lleva un cartel de cartón colgado al cuello, con un mensaje que alguien le ha apuntado con crayola negra. Una larga oración que ni el chofer ni yo intentamos leer, pero que remata en un pedido de auxilio en grandes letras trazadas en mayúscula.
En mi repliegue, no tengo siquiera el valor de mirarlo a los ojos. Más bien espero a que el hombre se aburra de nosotros y busque ayuda en otra ventanilla abierta, como un niño que espera atento a sus zapatos que el objeto de sus temores se disuelva. Tengo 55 años y siento vergüenza por repetir un recurso tan infantil. Pero no encuentro otra actitud.
Entonces el semáforo se pone en verde y el taxista decide arrancar sin siquiera esperar que el mudo invasor se retire y tome suficiente distancia. Sin embargo, llega a sacar la cabeza con la misma rapidez de un vertebrado acuático. Seguramente otras veces habría quedado atorado en otros autos apurados y ha aprendido a calcular su retirada. Muchos otros choferes y muchos otros pasajeros deben haberse comportado con él igual que nosotros.
En medio de la avenida, el hombre proyecta una imagen que lo convierte en símbolo. Pero no sé de qué. Y yo no hago nada. Mantengo con el taxista un silencio incómodo y sigo mirando mis zapatos. Solo pienso en una imagen: la de un pordiosero sin los brazos necesarios para pedir limosna.
Al llegar por fin al periódico, comparto con los compañeros de trabajo el extraño encuentro. Les confieso mi incapacidad para imaginar la forma en que ese hombre esperaba recibir ayuda. Una compañera redactora más joven que yo me mira con la infinita piedad de quien sabe que puede explicarme algo infinitamente obvio. Me dice: “Tenías que ponerle la moneda en la boca”.
*******
Es uno de esos días de luz bárbara y afilada, de un verano que se repite y se repite. A esa hora, creemos revivir, una y otra vez, la misma mañana. Camino con mi hijo hasta el colegio y al dejarlo en su salón no olvido entregarle su lonchera. Luego recorro las cinco cuadras que separan el colegio de la estación del Metropolitano.
Pasaré la tarjeta por la lectora y formaré en la cola frente a una puerta automática que, en el minuto exacto, como todos los días, se abrirá para permitir el acceso al bus que me llevará a la Estación Central. Recorrerá su camino predeterminado y, al llegar a la estación Benavides, cuando se detenga y los pasajeros retomen su ballet de ir y venir, volveré a encontrarme con la misma mujer, detenida en la estrecha vereda por donde recorre un lado de la Vía Expresa. Va vestida de azul y amarillo fosforescente, acompañada solo por su cilindro, su recogedor y una hoja de palmera que utiliza como escoba. Por treinta segundos me quedo mirando cómo una bolsa negra la cubre hasta la cintura. ¿Qué hace una mujer detenida a un lado del tráfico, ajena a todo, protegida por esa coraza de polipropileno?
Es la pregunta que me rehago cada vez que coincidimos. Trato de retener su imagen un momento, como quien intenta memorizar el título de una canción. Pero luego la olvidaré. Así ha sucedido siempre, atrapado en este bucle de tiempo.
Un día demoro algunos minutos más en el colegio de mi hijo viéndolo jugar en el patio con sus compañeros. Juega ignorando que vive los días más dichosos de la vida que le espera. Nos despedimos, no olvido nunca entregarle la lonchera y retomo el camino; sin embargo, algo en el engranaje del día se ha roto, porque al llegar a la estación veo pasar el Metropolitano frente a mí, como si se burlara de mi tardanza. El siguiente bus demorará cinco minutos, tiempo suficiente para que el día se revele distinto, para que el azar intervenga y altere con matices la rutina: serán otras las personas que suban y bajen, habrá cambiado el ritmo del tráfico, otros pequeños cambios parecen replantear la realidad.
Vuelvo a encontrar en la estación de la avenida Benavides a la mujer. O lo que queda de ella: ya no se detiene de pie frente al tráfico cubierta con una bolsa hasta la cintura. Ahora ha flexionado las rodillas y, al lado de su cilindro y su escoba, la bolsa la ha devorado por completo, confundiéndola con su equipo de limpieza. De pronto, puede verse cómo un líquido tímido brota abriéndose paso sobre la vereda para morir en la pista negra.
La suya es la estrategia del camuflaje: en una ciudad sin baños públicos y sumida en la repetición, una mujer ha decidido ser libre. Aunque para ello deba convertirse, por unos minutos, en basura.