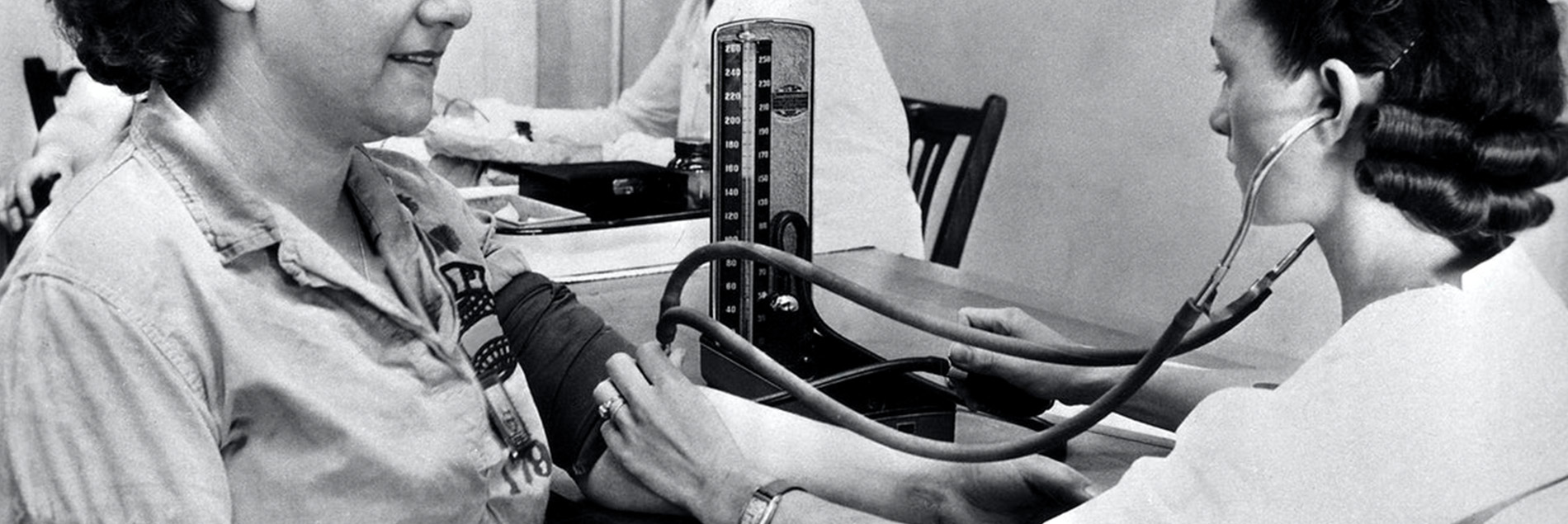A juzgar por la cantidad de tinta vertida desde que Donald Trump anunciara sus aspiraciones presidenciales, uno pensaría que la popularidad de sus ideas radicales son un fenómeno inédito en la vida pública de su país. La verdad es distinta. El nativismo en Estados Unidos tiene una larga historia. Esta no es la primera vez que una voz intolerante y xenófoba gana relevancia en la política estadounidense.
En Strangers in the Land, su indispensable libro sobre el tema, John Higham define el nativismo como la oposición intensa y virulenta a una minoría de origen extranjero cuya presencia, a juicio de quien discrimina, amenaza de alguna manera la identidad o seguridad de la mayoría. Desde su fundación a finales del siglo XVIII, Estados Unidos ha atravesado por varios brotes similares. Higham identifica tres tipos distintos de nativismo durante el primer siglo de vida independiente del país. Uno de ellos proviene de la tradición anticatólica. De acuerdo con Higham, los primeros estadounidenses veían con sospecha al catolicismo porque atentaba contra “el concepto de libertad individual tan arraigado en la identidad nacional”.
La segunda variante de nativismo tuvo que ver con el temor a las transformaciones sociales de finales del siglo XVIII en Europa, especialmente la Revolución Francesa. Buena parte de la clase política del naciente Estados Unidos veía con auténtico temor la posibilidad de que agentes extranjeros afectaran la estabilidad de su muy joven país y por eso intentaron negarles participación ciudadana plena a través de distintos instrumentos, varios de los cuales recuerdan los desesperados intentos republicanos de ahora por marginar a las minorías.
El tercer tipo de nativismo es, por supuesto, el racial. Estados Unidos siempre ha tenido una dualidad esquizoide. Por un lado, el país es impensable —y lo era todavía más durante su primer siglo de vida —sin la presencia de los inmigrantes. Pero junto a esta hospitalidad estratégica (sin inmigrantes era imposible poblar un país tan grande y en plena expansión) parte de la sociedad estadounidense veía y ve con recelo a los extranjeros que han llegado por oleadas a Estados Unidos. Algunos, como los chinos, fueron objeto de “linchamientos, boicots y expulsiones masivas”, recuerda Higham en su libro.
Evidentemente, señalar la normalidad histórica del nativismo en la vida pública estadounidense no equivale a justificarlo. Todos los grupos señalados y perseguidos por los nativistas en otras etapas de la historia de Estados Unidos se asimilaron a la sociedad. En muchísimos casos echaron raíces de las que luego surgieron —permítaseme el gesto romántico —árboles frondosos y eminentemente “americanos”. Marginarlos siempre ha sido una intención absurda y contraproducente.
El caso más interesante es el de la enorme migración alemana de la segunda mitad del siglo XIX. Desde el alud migratorio posterior a las revoluciones de 1848, los alemanes se mantuvieron por décadas como el grupo más grande de inmigrantes en Estados Unidos. Casi de inmediato comenzaron a moverse hacia el oeste, consolidando comunidades en un gran número de estados y ciudades. La llegada de millones de alemanes fue recibida con entusiasmo por muchos, pero con recelo nativista por otros más.
John Higham recuerda que cosas tan simples como el gusto alemán por la cerveza indignó a algunas buenas conciencias de aquel tiempo. Otros gestos, como la institución de colegios alemanes donde el uso del idioma alemán era prioritario o el nacimiento de diarios en alemán, dieron pie a reacciones más feroces (sí: las coincidencias son notables con lo que ocurre ahora con los hispanos). Las consecuencias políticas también recuerdan a las actuales. Tanto así que, en 1855, nació un partido nativista cuya intención era, entre otras cosas, luchar contra la influencia “maligna” de los alemanes, los irlandeses y otras comunidades extranjeras que, para entonces, ya se contaban en millones. Este partido —conocido como el Know Nothing— y otras manifestaciones racistas similares trataron de obstaculizar la migración hacia Estados Unidos y complicar los procesos de naturalización de los recién llegados. Eran, en otras palabras, los Donald Trump de aquel tiempo.
Lo curioso es que el Trump de aquel tiempo no se llamaba Donald sino Fred. El abuelo de Donald Trump nació en Alemania y llegó a Estados Unidos en 1885, siendo apenas un adolescente, en plena oleada de inmigración alemana. Trump aprovechó la hospitalidad de su nuevo país y se hizo ciudadano apenas siete años después. Su hijo, la primera generación Trump en tierra estadounidense, nacería en 1905. Frederick C. Trump, hijo de un inmigrante, terminaría construyendo el principio de un imperio de bienes raíces, levantando a su familia de la pobreza. Su hijo Donald, nieto de un inmigrante, beneficiario directo de la política incluyente estadounidense, llevaría ese negocio a las mayores alturas empresariales, cumpliendo el sueño americano.
¿Qué habría sido del inmigrante alemán Fred Trump si intolerantes como su nieto Donald se hubieran salido con la suya en aquellos turbulentos años finales del siglo XIX? Para un político (o cualquier persona) darle la espalda a la historia de un país es una falta lamentable. Mucho peor es hacerlo con la historia de uno mismo, con la biografía de los padres y los abuelos. Desde algún sitio, el abuelo Trump reprueba a su cínico, indigno nieto.
(Publicado previamente en el periódico El Universal)
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.