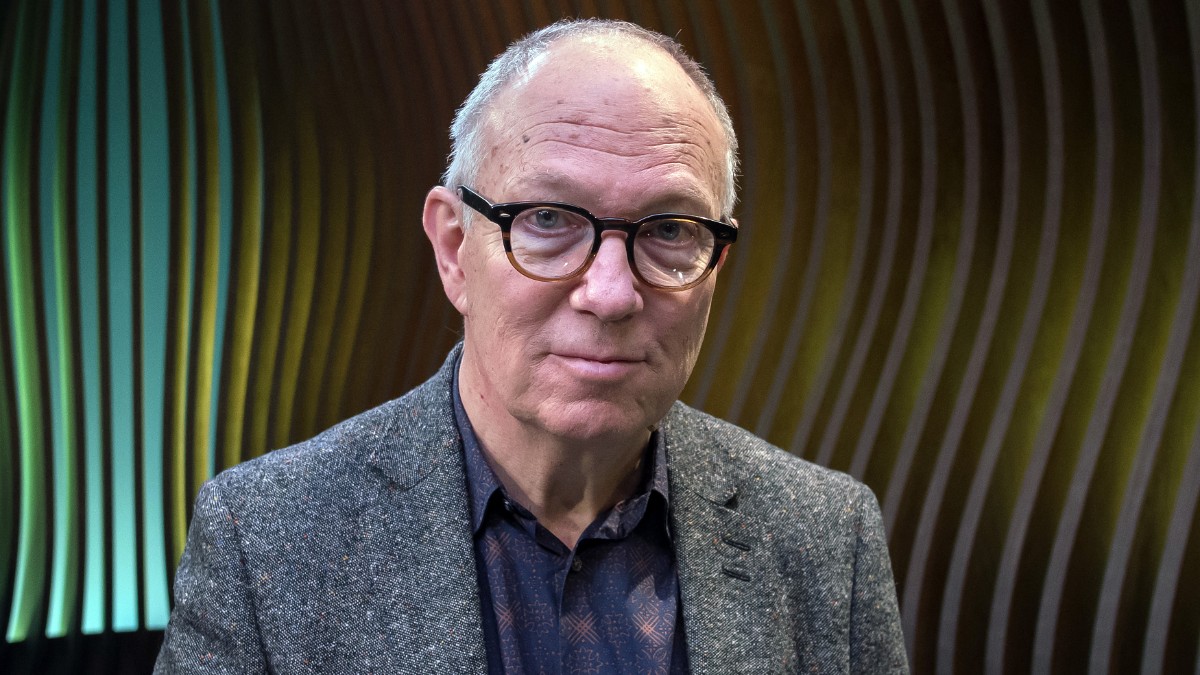Sucede como en Arturo, la estrella más brillante, de Reinaldo Arenas… Obligado a acarrear dos realidades paralelas –la de la memoria y el imaginario, por un lado, y por otro la de un campo de trabajo forzado en el que lo han recluido–, el protagonista cae en la cuenta de que “lo real no está en el terror que se padece sino en las invenciones que lo borran”. Estas, dice, “son más fuertes, más reales, que el mismo terror”.
Eso está duro –me dije. Aquello de las realidades interpuestas, de la realidad en varios planos, resulta algo con lo que el lector, el espectador, ha aprendido a convivir, y ahí siguen Kafka o Sebald, entre otros, para dar fe y testimonio. Pero lo impactante es que el terror pueda perder su calibre, su ser atroz, su voltaje, y que el Mal se apreste a pasar a un segundo plano, superado por lo que –para aliviarlo–hemos ido inventando a través de la mentira, el ninguneo o el silencio.
En esto pensaba tras descubrir en Twitter el video del programa radial español “La Lengua Moderna”, de la cadena SER. Casi a punto de concluir la emisión, entra en escena Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, crítico de televisión, columnista, escritor y bloguero, célebre además por su activismo en favor de la causa homosexual y las políticas de izquierda.
Llegaba para hablar del escritor chileno Pedro Lemebel, “quien pertenecía a una izquierda muy de verdad –dice–, muy de clase trabajadora”, y quien fue, por su condición homosexual, vejado y torturado por el régimen de Augusto Pinochet, al tiempo que era ninguneado por los capitostes de la izquierda local, a quienes el invitado sitúa en un “izquierdismo meapilas”.
Sin embargo, cuando el conductor saca al vuelo la actitud de Fidel Castro hacia los homosexuales, en clara referencia a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) instauradas en la isla entre 1965 y 1968, Bob Pop achica la voz y dice: “luego, cuando hablas con gente de Cuba, te cuentan que tampoco era para tanto, que cuando les metían en esos sitios, la verdad, al final lo pasaban bastante pirata [risas], tenían tres comidas al día y tampoco es que fuera un sufrir… Pasabas cuatro días allí y salías, hacías amigos… Era como la chiquimili en un cuarto oscuro, básicamente [risas]”.
Así cierra el programa, con el público, casi todos millennials, con la boca abierta, creyéndose el cuento lejano, con los rostros entornados, como aquellas ventanas ladeadas que solían construirse en ciertas casas de Nueva Inglaterra para espantar a las brujas, solo que aquí en gesto de aceptación.
Más allá de preguntarse con qué cubano habría hablado este sainetero, quién de los más de veinte mil afectados por esos campos le habría ofrecido semejante testimonio, uno solo atina a escuchar por segunda vez ese minuto fatal de negacionismo de coña, de coña marinera, y termina insultándose.
Echado al monte de la superstición, Bob Pop frivoliza sobre un segmento de la historia que no conoció y en el que no hubiera aguantado tres jornadas al sol. A años luz de aquel provocador que fue Lemebel, Enríquez no desea ver estos campos como parte del evangelio oficioso de los estados comunistas, de lo que es preferible no hablar… a no ser para quitarle hierro, décadas después, para pulir la memoria en favor de otra causa, para introducirla en el terreno del cumbancheo.
Así se marcha del programa, sabichoso, con la misión cumplida y una ligereza innoble que no atina a esconder, atributo de una supuesta superioridad moral, ya lo sabemos, tan dada a la prescripción. Poco importa lo tanto que se ha escrito y hablado sobre aquellos centros de transformación para gais, cristianos, hippies, apáticos a la Revolución, jóvenes “en actitudes elvispreslianas” (un término acuñado por Fidel Castro ante miles de personas el 13 de marzo de 1963) y testigos de Jehová, que Bob Pop se empeña en imaginar, no como un sistema penitenciario paralelo e inconstitucional, sino como un concierto de las Chicas del Can.
Por sus palabras, el comunicador ve a las UMAP como la anticipación caribeña de Grindr, una app para encuentros entre varones que tiene como logo a una máscara; como si detrás de ella se ocultara el soldado que en la novela de Arenas espera a la noche y conduce a Arturo a las afueras del campamento, al borde de un cañaveral, donde este hinca las rodillas en tierra y le procura el placer, mientras el recluta, cuando se acuerda, le acaricia el cabello.
Por eso evocaba al inicio aquel apunte de Arturo, la estrella más brillante, y porque por los mismos días en que escuché a Bob Pop concluía la lectura de Una larga noche: Historia global de los campos de concentración, de la periodista estadounidense Andrea Pitzer.
Aquí ocurre otro tanto. Pitzer retoma un concepto manejado antes por otros historiadores: que los campos de trabajo que identifican al siglo XX tuvieron su prehistoria muy a finales del siglo anterior, justamente en Cuba, cuando el general español Valeriano Weyler puso en práctica La Reconcentración para evitar que miles de civiles colaboraran con los insurgentes cubanos.
El plan de la investigadora es redondear el círculo: que lo que comenzó en Cuba concluya también (a efectos de su libro) en la misma isla, exactamente en el X-Ray Camp ubicado dentro de la Base Naval de Guantánamo, a donde el gobierno de George W. Bush envió a un centenar de presuntos terroristas islámicos luego de septiembre de 2001.
Sin embargo, a pesar de que Cuba devino lamentable protagonista y que desde su título este libro se propone como una historia global de los campos de trabajo, muy poco espacio le dedica su autora a las UMAP.
Más allá de retomar la teoría de que estos centros de castigo, producción y reeducación fueron concebidos por Fidel Castro como una continuación del campo para la “rehabilitación” que Ernesto Guevara estableció a finales de 1960 en la península de Guanahacabibes, en el extremo occidental de la isla, a donde enviaba a dirigentes del Ministerio de Industria que incumplían con sus tareas, Andrea Pitzer no dispone de mucho tiempo para imaginarse a aquellos jóvenes vestidos con un uniforme gris azuloso, identificados apenas por un número, recibidos el primer día por soldados con fusiles con bayoneta calada y obligados a jornadas laborales de diez a doce horas, cortando caña, recogiendo quintales de yuca, limpiando de hierbas un surco de 40 cordeles, abonando tierras en preparación, chapeando marabú.
“Los campos se destinaban a aquellos que no eran aptos, o no querían o, como en el caso de los homosexuales, no se les permitía cumplir con el servicio militar obligatorio”, escribe Pitzer.
Ni una línea para el saldo de fallecimientos por torturas, para los casi 200 suicidios que generó aquella gesta, para quienes terminaron en un pabellón para pacientes psiquiátricos. Pareciera como si los miles de muertos de Shark Island, de Solovetsky y de todo el Gulag soviético, de Buchenwald y de Auschwitz, les restaran horror a estos otros, y como si la muerte física fuera más convincente y definitoria que la muerte civil.
Nadie le ha puesto delante a Pitzer (y a Bob Pop) un ejemplar de la revista Alma Mater, órgano de la Federación de Estudiantes Universitarios, del 5 de junio de 1965, cuyo editorial hablaba de responderle a quienes continuaran “por el camino de anteponer sus placeres, sus desviaciones y sus intereses, a los intereses de la Revolución”. Ese mismo año se producía el primer llamado de las UMAP, el más severo, cuentan los protagonistas, y miles de varones eran transportados a la sabana camagüeyana, a casi 500 km de La Habana, en vagones para ganado.
Es una pena que la autora haya insistido de tal manera en la colocación de Cuba sobre el mapa de los campos de trabajo en el último siglo, y que no le prestara a la más conocida de las instituciones arbitrarias de sometimiento de la Revolución Cubana un espacio mayor. Sobre todo porque, contrariamente a la Reconcentración de Weyler y al X-Ray Camp de Guantánamo, las UMAP impusieron aquel olor a moralina, a afán educativo, más bien preceptivo, paternalista y no menos vejatorio, que en 1971 quedó grabado sobre el mármol cuando el Primer Congreso de Educación y Cultura dejó establecido en sus documentos finales, entre otros asuntos, que la homosexualidad constituía una “patología social”. ¿Estás al tanto de esto, Bob?
Quienes crecimos en Cuba en los años setenta y ochenta sabemos del peso de los sintagmas nominales “diversionismo ideológico”, “desviación sexual” o “lacra social”. De ahí la necesidad de develar el lado institutriz-inglesa, abuela-victoriana, la arista mentor-jesuita, cura-represor, la cara meapilas de estos campos de castigo con los que un sistema político aspiraba a espulgar sus filas de la corrupción moral, paso esencial para construir el socialismo.
“Es posible que, integrando al trabajo productivo a una gran parte de estos «enfermos», logremos reeducarlos”, advertía el ideólogo local Gaspar Jorge García Galló en el libelo Nuestra moral socialista, en 1963.
Dos años más tarde, el escritor Samuel Feijóo publicaba en el diario El Mundo un texto fascistoide titulado “Revolución y vicios”, en el que incluía al homosexualismo como “uno de los más nefastos y funestos legados del capitalismo”, proponía una “higiene social revolucionaria” y elogiaba que en la Unión Soviética no existiera ese vicio, “o si existe, no se exhibe, no provoca”.
Cincuenta años después, hay quienes deberían recordar que no todos los campos son de margaritas. Lo demás es maroma, amnesia y coña marinera.
(La Habana, 1971) es narrador y ensayista. Autor de "El último día del estornino" (Viento Sur, España, 2011), Cuerpo a diario (Hypermedia, España, 2014), Notas al total (Bokeh, Países Bajos, 2015) y Hotel Singapur (Audere, E.U., 2021), entre otros.














 19.21.10.png)