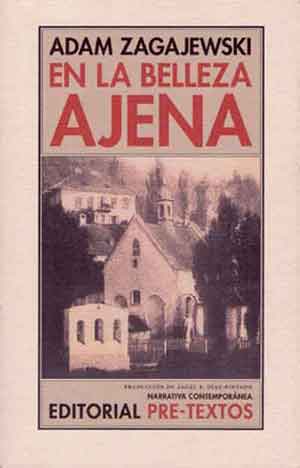Jordi Amat
La primavera de Múnich
Barcelona, Tusquets, 2016, 479 pp.
Los historiadores nunca se han tomado demasiado en serio la figura de Julián Gómez García, más conocido como Julián Gorkin, un activista y escritor que empezó como ferviente comunista de primera hora y que, tras ser objeto de la represión estalinista durante la Guerra Civil, acabó abrazando con idéntico fervor la causa del anticomunismo. Director de La Batalla hasta que su partido (el poum) fue ilegalizado, se dedicó después a dar publicidad a algunos de los casos más célebres de comunistas disidentes o caídos en desgracia, como Jesús Hernández, Enrique Castro Delgado o Valentín González “El Campesino”, cuyos libros de denuncia antiestalinista son en alguna medida creación del propio Gorkin. Estamos por tanto ante alguien que hizo de la propaganda su oficio, y su testimonio debe ser tomado con cautela pero no ignorado.
Julián Gorkin es uno de los dos protagonistas de La primavera de Múnich. Si su trayectoria no ha concitado la curiosidad de los especialistas, la del otro protagonista, Dionisio Ridruejo, ha dado lugar a numerosos estudios, entre ellos la excelente biografía que Jordi Gracia le dedicó en 2008. “Camisa vieja” de Falange, heroico voluntario de la División Azul y bien pronto cara visible de la oposición al franquismo en el interior, también Ridruejo, al igual que Gorkin, sabía muy bien lo que era la propaganda: durante la guerra había dirigido en el bando franquista el Servicio Nacional de Propaganda.
Imaginémonos a ambos en un momento inconcreto de la Guerra Civil: Gorkin en los locales barceloneses del poum en el Palau de la Virreina, decidiendo junto a Andreu Nin y otros miembros del comité ejecutivo las nuevas consignas revolucionarias que debían publicarse en el órgano oficial del partido; Ridruejo en Burgos, en las dependencias de los servicios de propaganda franquista, en compañía de Laín Entralgo y Torrente Ballester, los tres vistiendo camisas azules que tú bordaste en rojo ayer… Mientras Gorkin estaba situado en el extremo más revolucionario del espectro ideológico republicano, Ridruejo, antiguo miembro de la guardia pretoriana de José Antonio Primo de Rivera, representaba lo más conspicuo del fascismo español. ¿Cabe concebir más distancia que la que entonces separaba las posiciones políticas de uno y otro?
De todas las ucronías posibles, la que cotizaría más alto en las casas de apuestas sería la que veinte años después debería unir a esos dos hombres en un proyecto común de restauración democrática en el que antifranquismo y anticomunismo irían de la mano. Y sin embargo, como cuenta Jordi Amat en este libro excelente, eso fue exactamente lo que ocurrió. Las peripecias vitales de Gorkin y Ridruejo, tan alejadas en sus orígenes, acaban confluyendo de un modo casi natural cuando las organizaciones del interior y del exterior establecen contacto con el propósito de diseñar una posible alternativa al régimen de Franco.
Había un problema grave, y ese problema se llamaba precisamente Franco. El diseño de esa España democrática que un centenar de antifranquistas españoles pactaron en junio de 1962 en el hotel Regina de Múnich tendría que esperar a la muerte del dictador para llevarse a efecto. Y lo cierto es que (por mucho que al propio Amat incomode una interpretación del Contubernio como simulacro o ensayo general de la transición) la actual democracia española se parece bastante a la que entonces se propugnó: en definitiva, una monarquía parlamentaria con un reconocimiento de la plurinacionalidad y una integración plena en Europa.
El libro de Jordi Amat es un libro sobre las dificultades para construir una cultura democrática en una España que arrastraba dos décadas largas de férrea dictadura. Pero sobre todo es un libro acerca de la propaganda política en los años centrales de la Guerra Fría: sus efectos en nuestro país, sus claroscuros y sus servidumbres. Acabada la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos constataron con inquietud que conceptos como paz, libertad y justicia eran habitualmente asociados al comunismo soviético. Para contrarrestar la propaganda enemiga se creó precisamente el Congreso para la Libertad de la Cultura, que sería el paraguas bajo el que conspirarían Gorkin y Ridruejo en sus esfuerzos por devolver a España a la senda democrática. Que en ese contexto de Guerra Fría la cia, a través de diversas fundaciones que le servían de pantalla, financiara muchas de las actividades del Congreso entra dentro de la lógica del momento: también el otro bloque tenía su propia y muy bien engrasada maquinaria de intervención en el mundo de la cultura. Pero con la propaganda política ocurre como con el sudor: a todos nos molesta el sudor ajeno pero nadie repara en el propio. El caso es que en abril de 1966 The New York Times reveló la secreta intimidad existente entre la cia y el Congreso para la Libertad de la Cultura, y eso significó el principio del fin para este último. Los tiempos habían cambiado. Convertida la agencia norteamericana de inteligencia en sinónimo de imperialismo yanqui, quedaba deslegitimado en origen cualquier acto de oposición al franquismo sospechoso de estar patrocinado por ella. Algunos años después, el antiguo estalinista Santiago Carrillo, situado por fin en el lado bueno de la Historia, pudo despacharse a gusto contra su viejo enemigo Julián Gorkin reduciéndolo a la condición de simple “agente de la cia”, lo que invalidaba cualquier mérito en su trayectoria de opositor al franquismo. A lo mejor eso ayuda también a explicar por qué la figura de Julián Gorkin, que empezó como revolucionario profesional a sueldo de la Komintern y acabó en efecto cobrando de la cia, ha despertado tan poco interés entre los historiadores. ~
(Zaragoza, 1960) es escritor. En 2020 publicó 'Fin de temporada' (Seix Barral).