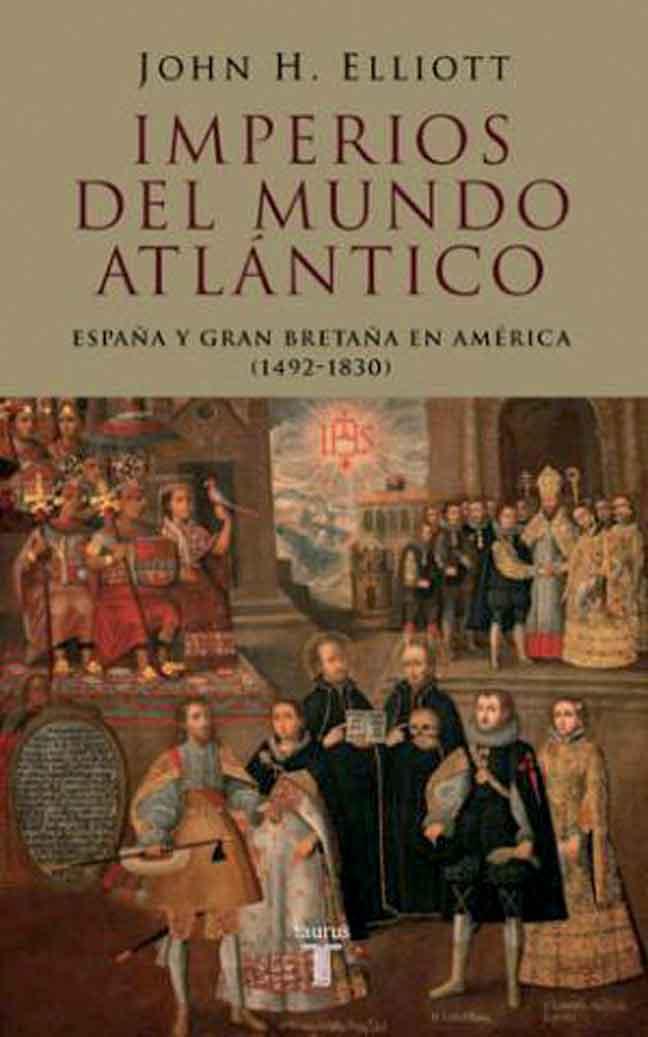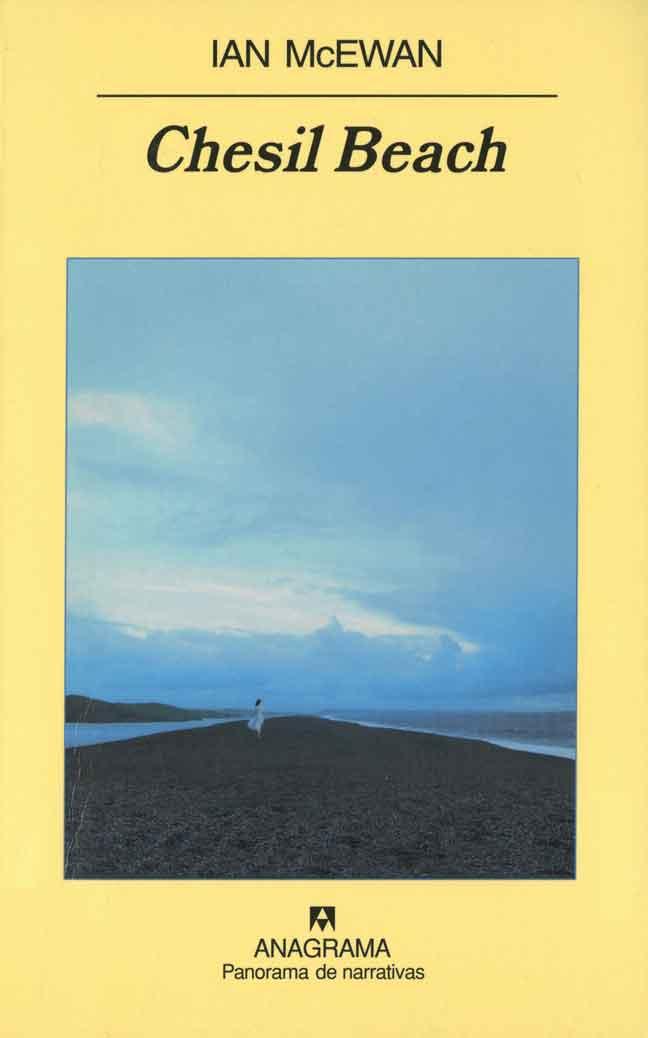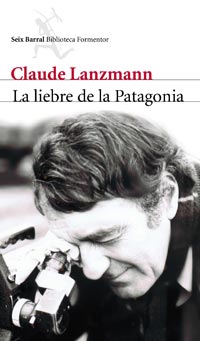La carrera académica del historiador inglés sir John H. Elliott ha sido larga, cercana ya al medio siglo. Elliott (Reading, 1930) es, sin duda, uno de los mejores historiadores del imperio español y de la Europa que lo dominó y dividió en los siglos XVI y XVII. Sus primeros estudios datan de los años sesenta: La Revuelta de los catalanes y La España imperial, 1469-1716 (ambos de 1963); La Europa dividida, 1559-1598 (1968) y El viejo y el nuevo mundo (1970). Esta veta continuó con varios estudios, entre los que destaca su magistral biografía del poderoso Conde-Duque de Olivares, de 1986, complementada con un estudio biográfico comparativo, Richelieu y Olivares (1984). Elliott fue catedrático de la Universidad de Cambridge y, a partir de 1967, del King’s College de Londres; en 1973 cruzó el Atlántico y ocupó una cátedra en la Universidad de Princeton, hasta 1990, cuando regresó a Inglaterra, a la Universidad de Oxford. Su estancia en Estados Unidos le dio la idea de ampliar sus estudios al continente americano, avanzar hasta comienzos del siglo XIX y estudiar los desarrollos paralelos de los imperios español e inglés en América. El extenso libro Imperios del mundo atlántico / España y Gran Bretaña en América (1492-1830) es el magnífico resultado de ese esfuerzo.
Se trata de un ejercicio de historia comparativa entre los dos más grandes dominios europeos en América: el español y el inglés (quedan excluidos los dominios portugués y francés). Elliott consultó una bibliografía muy amplia y actualizada, y la aprovechó con sensibilidad, sabiduría y equilibrio. Organizó su material temáticamente, lo que le dio oportunidad de ofrecer narraciones paralelas y entremezcladas que permiten aprehender cada momento en sí mismo, “en sus propios términos” y no de acuerdo con conceptos generales preestablecidos, estereotipos que se han enquistado como características supuestamente esenciales de los imperios español e inglés, derivadas de sus siglos de enemistad y de la resultante “leyenda negra”. Elliott se dedica a derribar esa perspectiva teleológica de las historias hispana e inglesa de América según la cual el fracaso económico de una y el éxito de la otra se debieron a rasgos propios de cada pueblo: los españoles flojos y católicos, tradicionales y corruptos; los ingleses laboriosos y protestantes, modernos, capitalistas
y democráticos.
Estos estereotipos calaron hondo en las conciencias, y no sólo en Inglaterra. Definieron la “gran dicotomía americana” que provocó el “trauma” de la historia de México, para utilizar las expresivas palabras de Edmundo O’Gorman.1 Es por ello que el libro de Elliott es tan importante para el lector mexicano: lo cura de su “trauma” al explicarle, paso a paso, por qué ocurrió lo que ocurrió y por qué no ocurrió lo que no ocurrió. Resulta de enorme utilidad ver las cosas con detenimiento y sin pasiones: qué pasó en México que fue tan diferente de lo que pasó con nuestro vecino del norte, que resultó ser nada menos que el país más poderoso del mundo, expresión de todas las virtudes y los defectos del capitalismo.
No es poca cosa, entonces, ser México; no es poco orgullo, y libros como el de Elliott nos ayudan a “conocernos a nosotros mismos” para pensar bien qué queremos seguir siendo y qué queremos dejar de ser. En cierto sentido puede decirse que Imperios del mundo atlántico es el mejor libro de historia sobre el México colonial, porque al marcar las similitudes y diferencias entre las dos Américas contribuye a romper el hechizo que ha consistido en escribir casi siempre la historia de México en sí misma, de manera aislada, de tal modo que por muy bueno que sea cada estudio sólo alcanza a afirmar la aporía de que la historia de México es como la historia de México.
Imperios del mundo atlántico está dividido en tres grandes partes, que son en realidad –con estos u otros nombres– las tradicionales en los estudios de este periodo: Ocupación, Consolidación y Emancipación. Cada parte consta, a su vez, de cuatro capítulos. El procedimiento es básicamente narrativo y Elliott va mezclando, de manera inteligente, las historias de uno y otro imperio, señalando similitudes y diferencias. En la primera parte, sobre los primeros tiempos de ambos imperios, compara procesos alejados en el espacio y el tiempo, puesto que Colón llegó a las islas en 1492 y Cortés a México en 1519, mientras que el capitán inglés Christopher Newport arribó a la costa noreste de América a comienzos del siglo XVII. En la segunda y tercera partes Elliott procura ceñirse a la comparación de procesos y situaciones simultáneas en el tiempo, de modo que se refuerce la comprensión de las diferencias y se ilustren acontecimientos de todo tipo en una significativa escala atlántica, tan americana como europea. Mientras la segunda parte ofrece una serie de frescos sobre la vida en ambos imperios en el “largo siglo XVII”, la tercera se ocupa de los problemas en el siglo XVIII que condujeron a las independencias de ambas colonias, las cuales sucedieron con más de treinta años de diferencia y que Elliott busca entender en cuatro apasionantes capítulos.
Elliott deja para el epílogo una magistral, elegante e incisiva recapitulación que permite ver con lucidez aquello que fue determinante en el proceso, aquí y allá. Al mismo tiempo demuestra que este desarrollo pudo haber sido muy diferente, dependiendo del simple azar.2 Más que nunca es cierto el título del poema de Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Sucedió en el mundo lo que sucedió, pero todo pudo haber sido distinto si el azar (la belleza de Cleopatra) así lo hubiera querido. En los años anteriores a su gran travesía de 1492, Colón solicitó apoyo a Enrique VII, rey de Inglaterra, para realizar su viaje de descubrimiento a “las Indias”, apoyo que no recibió. De hecho, tampoco lo apoyó en un primer momento Isabel la Católica, reina de Castilla, ocupada en la guerra de Granada. Sólo cuando esta ciudad cayó Isabel decidió financiar, tras múltiples vaivenes, el viaje que le dio a España el controvertido monopolio de América por más de tres siglos. Por este simple hecho, Hispanoamérica fue conquistada por los españoles y no por los ingleses. Por un azar, México fue Nueva España y no Nueva Inglaterra. ¿Qué más hubiera sido diferente?
Elliott esboza algunas ideas a partir de esta pregunta contrafactual, ideas que se podrían extender a otro libro en un ejercicio semejante al de Roger Caillois, quien, con la maestría de Borges y Bioy Casares, escribió la historia del mundo entero partiendo de la posibilidad de que Poncio Pilatos hubiera decidido, por un acto de conciencia, conmiseración o simple azar, no condenar a Jesucristo. Entre otras cosas no habría habido cristianismo.
Pero sucedió lo que sucedió, y Colón incorporó las Indias al imperio español. Elliott encuentra que, en última instancia, la diferencia fundamental entre ambos imperios estriba en quiénes llegaron primero y quiénes después, los first comers y los second comers. Llegar primero, señala, supone tantas ventajas como dificultades, posibilidades de error y ventajas que acaban siendo desventajas. Llegar en segundo lugar presenta desventajas que acaban siendo ventajas que acaso se tornen en desventajas.
Los españoles llegaron primero y encontraron dos grandes civilizaciones, Mesoamérica y los Andes, con abundante población disciplinada en el trabajo y en la vida, y con muy ricas minas de oro y plata. Pese a la catástrofe que significó la Conquista para la población india, los pueblos de indios conquistados fueron cristianizados e integrados a un sistema de dominio y explotación que enriqueció a los empresarios y funcionarios españoles, financió grandes obras públicas y de defensa y provocó que una gran cantidad de oro y plata llegara a las arcas reales, cantidad que representaba entre el 15 y el 20 por ciento de los ingresos de la Corona. Pero este oro se usó para la guerra y el fasto, y sólo un poco para estimular actividades productivas en España.
Los ingleses llegaron un siglo después y encontraron en la costa noreste de América una población indígena poco sedentaria, diezmada ya por las epidemias del Viejo Mundo y sin oro ni plata. Los indios no fueron incorporados a un sistema de integración política y económica. En un primer momento hubo intentos de cristianizar y educar a los indios, y un colegio en Harvard fue el equivalente angloamericano del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Pero los puritanos ingleses eran más bien rígidos y exigían a los indios vestir como ingleses y cortarse el cabello. Estos esfuerzos fracasaron y lo que prevaleció fue la separación entre ingleses e indios, relegados y excluidos de las colonias inglesas, y una situación de miedo y hostilidad mutua que se exacerbó en el genocidio del siglo XIX. Al no tener indios ni minas de oro y plata que explotar, los ingleses y europeos se dedicaron a crear con su propio trabajo réplicas utópicas del Viejo Mundo en América. Al igual que los españoles, trajeron negros esclavizados, a los que explotaron sin piedad, con mayor dureza que en Hispanoamérica, donde la suerte de los africanos fue menos brutal y donde estos se mezclaron con españoles e indios en un rico mestizaje.
Cerradas para los indios y los negros, las trece colonias crecieron con la migración de ingleses y otros europeos, atraídos por un país inmenso que permitía enriquecerse a la gente con su propio esfuerzo, dueño de un sistema representativo, y en un ambiente de relativa libertad religiosa, austeridad y laboriosidad favorable para el desarrollo económico.
En este punto es muy notable el influjo de la diferencia temporal: Colón llegó a América en 1492 y España organizó su imperio de acuerdo con los criterios medievales del momento; este sistema político, económico, social y religioso siguió prevaleciendo, con pocos cambios, hasta el siglo XVIII, cuando los Borbones trataron de sacudirse el orden tradicional y adoptar uno más moderno. Inglaterra, por su parte, llegó a Norteamérica a comienzos del siglo XVII, precisamente el siglo de la Revolución inglesa, lo que favoreció la implantación en América de un sistema de representación democrática. También en el siglo XVII empezaron a cambiar las nociones acerca de la economía, lo que permitió un sistema de libertad económica. Y se produjeron la Revolución científica y la Revolución industrial, mientras que en España el Tribunal de la Santa Inquisición se dedicaba a prohibir la publicación e importación de libros “peligrosos” y hasta la lectura de la Biblia en español (en cambio, en los dominios ingleses la lectura de la Saint James Bible fue un poderoso estímulo para la alfabetización y la lectura).
Pero el hecho es, como lo notó Adam Smith en 1776, que el imperio inglés no era un verdadero imperio, porque nada o muy poco aportaba a la Corona, y más bien le costaba, sobre todo en gastos de defensa. La Guerra de Siete Años (1756-1763) entre España e Inglaterra condujo a ambos imperios a explotar más a sus colonias mediante la vía tributaria con el fin de fortalecer sus ejércitos. El resultado fueron rebeliones y resistencias en ambos imperios. Las rebeliones de las colonias inglesas condujeron de inmediato a la independencia, en 1777, pues los orgullosos ingleses americanos querían seguir siendo tan libres como los de Inglaterra. Las colonias españolas, por su parte, permanecieron controladas y expuestas a una creciente explotación tributaria, hasta las revoluciones iniciadas en 1808 que condujeron a la independencia de casi toda Hispanoamérica. La guerra aquí fue mucho más larga y destructiva, porque el imperio español realmente perdía mucha riqueza al perder a América. Y la falta de una tradición democrática fomentó graves dificultades en los nuevos países independientes hispanoamericanos en el siglo XIX y hasta el presente.
Queda esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si los ingleses hubieran llegado primero a América? Probablemente también hubieran organizado un sistema económico, político y religioso medieval. En lugar de excluir o exterminar a los indios, los hubieran integrado en un sistema económico y político semejante al español, que por cierto se designa con la expresión inglesa indirect rule. Tal vez, conjetura Elliott, el exceso de oro y plata mexicanos y peruanos que hubiera llegado a Inglaterra en el siglo XVI habría provocado una baja de las actividades productivas, el mantenimiento de una visión mercantilista y una solución de los problemas políticos que hubiera evitado la Revolución inglesa del siglo XVII y mantenido una monarquía severa y orgullosa. Acaso, entonces, no hubiera habido Revolución industrial en el siglo XVIII o, más bien, se hubiera producido en otra parte y de otro modo.
Si los ingleses hubieran conquistado México y Perú en el siglo XVI, y si unos españoles hubieran viajado a la costa este de Norteamérica a comienzos del siglo XVII, estos últimos habrían encontrado una población india escasa, no explotable, y nada de oro. Muchos se hubieran regresado, pero muchos también se habrían quedado. ~
– Rodrigo Martínez Baracs
_______________________________________
1. Edmundo O’Gorman, México / El trauma de su historia / Ducit amor patriæ, México, UNAM (Coordinación de Humanidades), 1977. Léase el lúcido comentario de Enrique Krauze, “Mascarada histórica”, en Caras de la historia, México, Joaquín Mortiz, 1983, pp. 44-51.
2. Una versión del epílogo de Imperios del mundo atlántico, en traducción de Mauricio Montiel Figueiras, fue publicada en Letras Libres, 95, noviembre de 2006, pp. 20-25.
(ciudad de México, 1954) es historiador. Autor, entre otros títulos, de Convivencia y utopía.