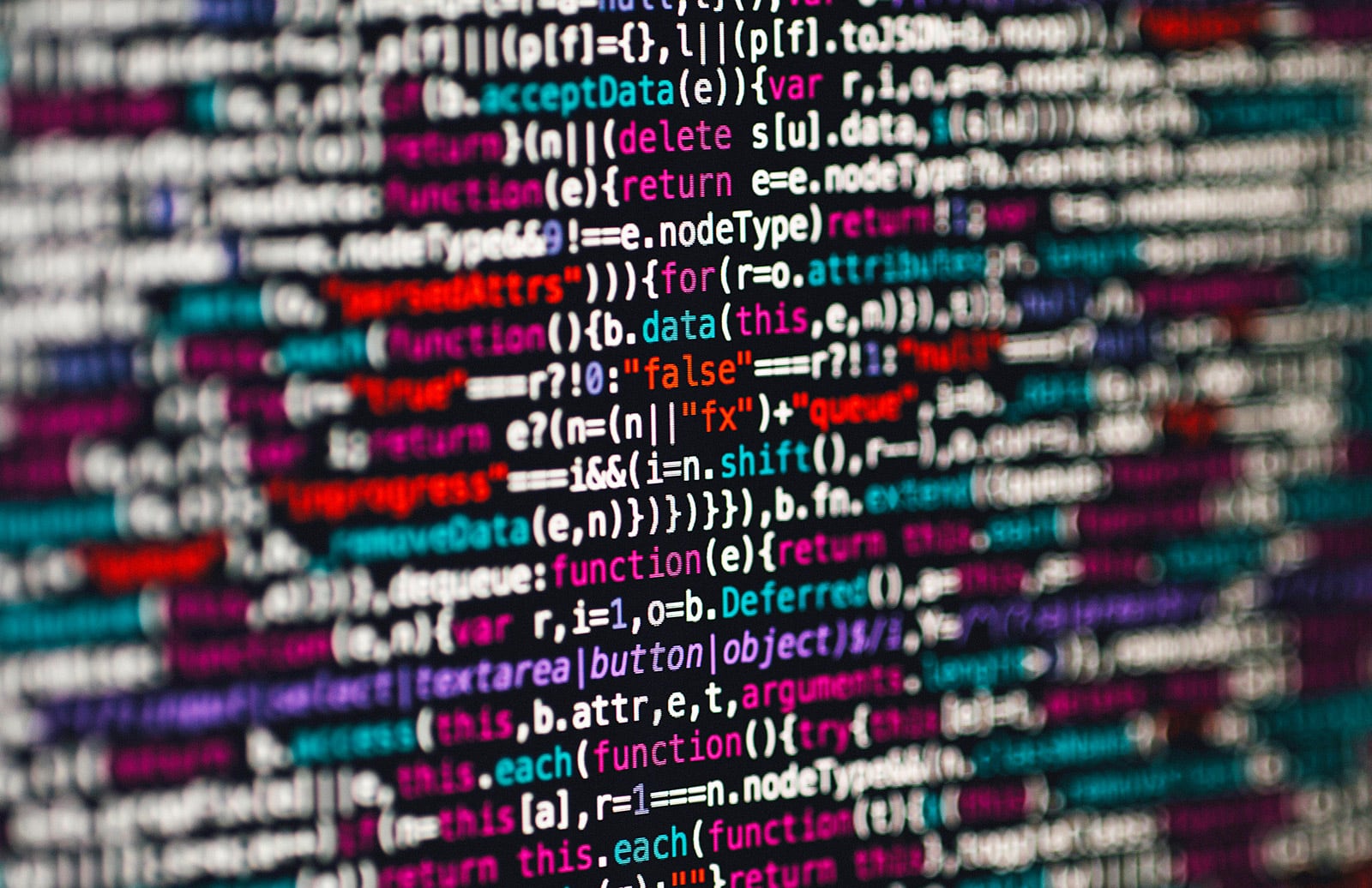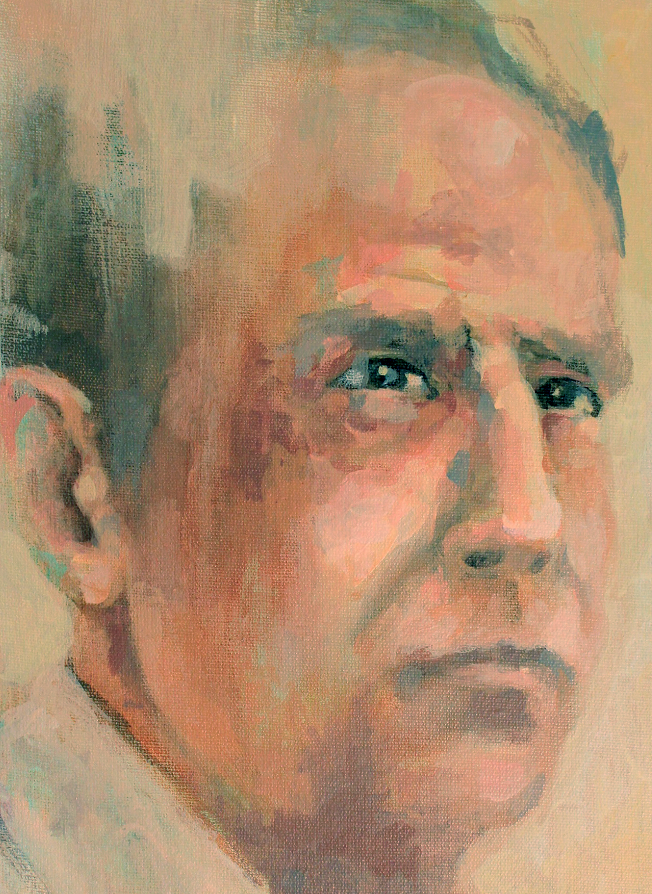Aprendí a leer a los cuatro años. En cualquier otra familia me habría ganado un «muy bien» por lo menos; en la mía fue un dato completamente irrelevante dado que mi hermano había aprendido a los tres y a los cuatro ya se sabía de memoria las capitales del mundo, los nombres de los presidentes americanos en orden cronológico con la fecha de su toma de posesión y los de los jugadores de la Juventus desde 1975, año de su nacimiento.
De hecho, en el reparto de papeles, que él hubiera acaparado el del genio en casa me había permitido vivir mucho más tranquila. Mi madre sostiene que ante la posibilidad de entrar un año antes a primaria, como mi hermano, yo contesté: «No, mamá, gracias. Quiero ser como todos los demás».
Dudo de que a los cinco años tuviera suficiente conciencia como para pronunciar una frase semejante, pero es verdad que en cierto modo me encontraba en la situación de no tener que demostrar nada a nadie. Para mi hermano las cosas no eran tan sencillas. No le envidiaba.
Hay una anécdota que siempre cuenta mi madre. Una vez, en un restaurante, él –que aún no había cumplido los tres años– agarró el menú y empezó a declamarlo desde lo alto de su trona. Marcaba los puntos y aparte, adivinaba los hiatos y duplicaba las consonantes adecuadas. El camarero que había venido a tomar el pedido se limitó a esperar con gesto aburrido a que el mocoso terminara su actuación. Cuando mi hermano llegó al final de la lista de postres, el camarero seguía allí de pie con el bolígrafo en la mano sin demostrar el menor signo de admiración.
—Entonces ¿tomo nota o vuelvo dentro de un rato?
En ese momento, el pequeño genio, presa de la frustración, cogió un vaso de la mesa y empezó a morderlo.
Mi madre se muestra siempre muy orgullosa cuando cuenta esta anécdota y, al igual que a su hijo de tres años, le sienta muy mal que a alguno de los presentes el relato no parezca hacerle excesiva gracia, hasta el punto de que vuelve a empezar la historia para explicar los pasajes básicos.
Cuando mi madre nos presentaba a gente nueva, decía: «Mirad, estas son mis joyas». Como lo más habitual era que no se entendiera la referencia, entonces, con aire profesoral, propinaba toda la historia de los Gracos y volvía feliz a su apostilla: «¡Mirad, estas son mis joyas!».
Sin embargo, no todas las joyas son iguales. Después de enumerar las cosas increíbles que mi hermano era capaz de hacer –poemas en octosílabos sobre las hazañas de Garibaldi, ecuaciones con dos incógnitas, crucigramas de dos caras sin esquema, partidas de Master Mind resueltas en tres movimientos–, llegaba mi turno. «Y a Verika le gusta dibujar», decía. Y ya está.
Lo que ni siquiera era cierto, pero en cualquier caso, a falta de alguna genialidad desbordante, se había decidido que no se me daba mal el dibujo. El abuelo Peppino, el padre de mi padre, también había tenido su papel en la construcción del personaje. De pequeña el único juego que me gustaba de la revista de pasatiempos era «¡Esto lo he hecho yo!». Consistía en realizar un dibujo a partir de un par de líneas ya impresas dentro de una viñeta. Una vez dibujé una especie de extraterrestre, que mi abuelo tomó por un gato y rebautizó como El gato curiosón. Un mes más tarde me regaló un volumen ilustrado de las fábulas de La Fontaine diciéndome que era el premio de la revista de pasatiempos por mi gato curiosón. Ya entonces sabía yo que me estaba mintiendo descaradamente, porque había comprobado los dibujos premiados y no había ni rastro de mi extraterrestre que se hacía pasar por gato.
En todo caso me alegré por el regalo y, sobre todo, me convencí de que si mi abuelo podía mentir, con más razón entonces podía hacerlo yo. Fue así como un día, mientras esperaba a que mi madre terminara una reunión de profesores, me colé en un aula donde había dibujos al óleo secándose bajo los pupitres. Yo estaba en tercero de primaria, aquellos eran dibujos de tercero de escuela media.* Pasé revista a todos, uno a uno, dejando mis pequeñas huellas en los bordes, y luego decidí robar un mar tormentoso y un refugio nevado. Abaniqué bien las hojas durante unos diez minutos, las soplé y las metí en mi carpeta.
Mi padre me había regalado un miniestuche de témperas en miniatura, y un domingo por la tarde decidí poner en escena mi representación. Después de comer me encerré en mi cuarto fingiendo estar sumida en un frenesí creativo. Volví a aparecer horas después con mis dos obras maestras. Nadie prestó atención al hecho de que ya estuvieran secas, ni a que estuvieran pintadas al óleo y no al temple, ni a que en el reverso hubiera un nombre borrado con bolígrafo azul.
Mis padres estaban tan entusiasmados con esos dos cuadros –serían los únicos de toda mi carrera– que decidieron enmarcarlos y colgarlos en el pasillo.
Cuando llegaban invitados a casa siempre había un momento para una visita guiada por la pinacoteca del vestíbulo, y ante el aluvión de cumplidos sobre la espectral oscuridad de aquel mar tumultuoso y la romántica soledad de la cabaña montañosa, acabé convenciéndome de que parte del mérito de verdad me correspondía. Era yo quien había decidido qué cuadros robar, no me había dejado seducir por trazos nítidos o pinceladas pueriles, ni mucho menos por vulgares retratos de familias felices, arbolillos o paisajes bucólicos. Ya había adivinado dónde anidaba mi acendrada vocación por el Sturm und Drang.
Los dos cuadros siguen colgados en el pasillo de casa de mi madre. Cuando voy a verla y paso enfrente de ellos me asalta la tentación de decirle la verdad, pero mucho me temo que no me creería. Mis raros intentos de ser sincera con ella no se los toma nunca en serio, sino que los mira más bien con una mezcla de recelo y lástima. Si se percata de mi turbación ante los cuadros se me acerca y me acaricia la cabeza, como si hubiera vuelto a ser la niña que los hizo, aunque esa niña no sea yo.
—¿Quieres que mamá te compre un lienzo? —me pregunta. A veces imagino que la firma oculta por mi mano criminal de ocho años sale a la superficie como en un cuento de terror, que la nieve inmaculada del refugio de montaña se tiñe de tinta azul. Otras veces me digo que debería llevarme los cuadros, sacar las hojas del marco e intentar descifrar el nombre, buscarlo en Facebook, pedir disculpas treinta años después, escribir una larga carta en forma de novela:
Queridos artistas, perdonadme. Quién sabe qué rumbo habrá tomado vuestra vida. Y quién sabe lo que pensaríais aquella mañana al entrar en clase, cuando, con los ojos aún húmedos por el sueño, deslizasteis vuestra mano talentosa bajo el pupitre sin encontrar vuestros dibujos. ¡El impacto con el vacío! ¡La desconfianza cósmica! Ah, cómo me atormenta ahora el que mi mentira pueda haber engendrado otras. ¿Qué le dijisteis al responsable de Educación Plástica? «¿Tendrá que disculparnos, profesora, alguien nos ha robado los dibujos?» ¿Os creyeron o se rieron de vosotros? Tengo que imaginar la mofa de toda una clase, la crueldad infantil que humilla a los mejores de su estirpe. Qué tormento más desgarrador…
Y en efecto, desecho la idea al instante. ~
* El sistema educativo en Italia consta de tres niveles: la escuela primaria (cinco cursos, desde los seis a los once años), la escuela media (tres cursos, desde los once a los catorce) y la escuela superior o liceo (cinco cursos, desde los catorce a los diecinueve). (N. del T.)