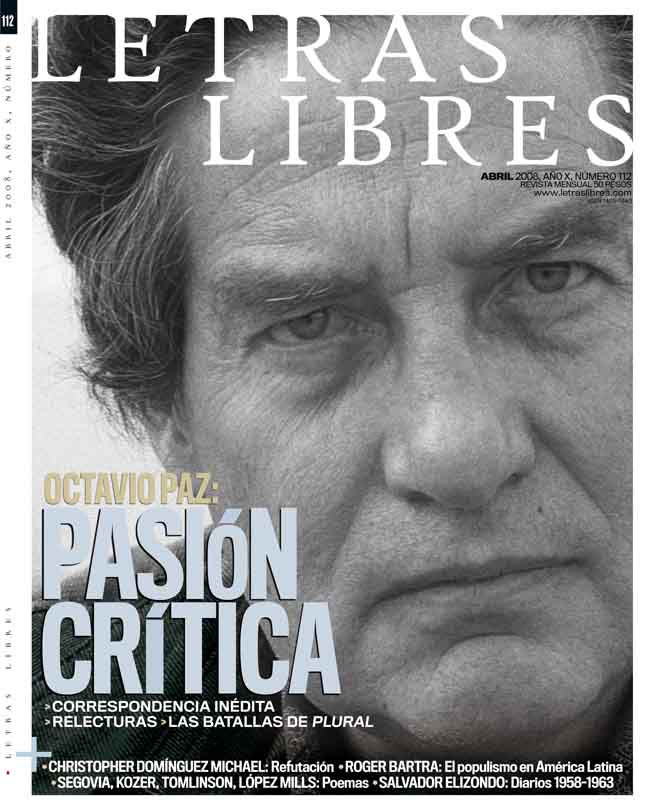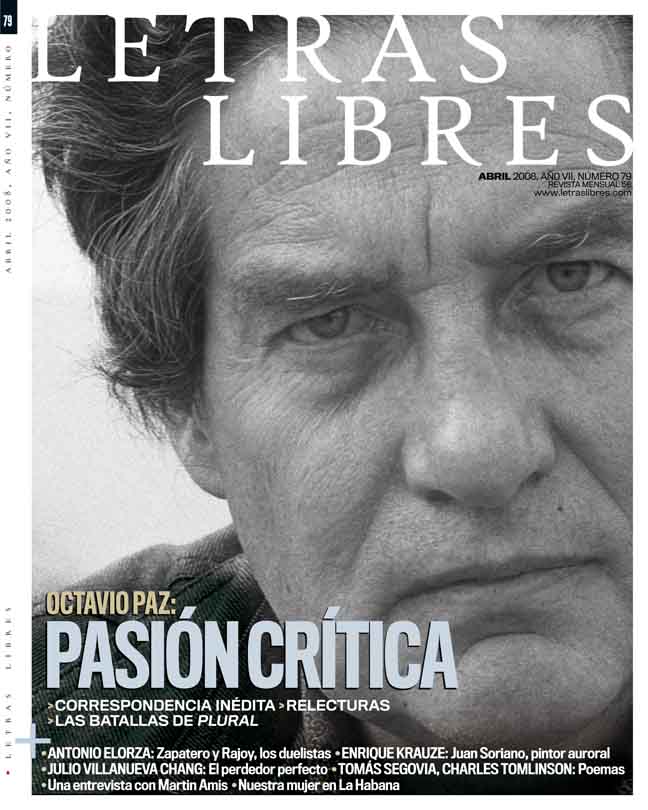El grano incandescente
Ladera este, México, Joaquín Mortiz 1969, 182 pp.
De los numerosos poemas que Octavio Paz escribió en la India, sin duda el más antiguo es “Mutra”, quinto de los nueve que forman La estación violenta (1958). He aquí el versículo final: “Y hundo la mano y cojo el grano incandescente y lo planto en mi ser: ha de crecer un día.” Aparecen, después, un topónimo y una fecha: Delhi, 1952.
Donde se hunde aquella mano es en los “restos negros” de una ciudad en ruinas, en sus “algas acumuladas” y “aguas somnolientas”, en el cascajo de sus “torreones demolidos” y “cámaras humeantes”, en las “naves ardiendo” y las “últimas imágenes” de una realidad “que agoniza”. Tratándose de Paz, ya casi es natural dar por sentado que semejante devastación conlleva una semilla o promesa: la de un segundo nacimiento. Éxtasis y profanación, diría el poeta: Mutra es el nombre de una ciudad sagrada (Mathura) y es también la palabra que significa “orina” en sánscrito.
Cuando escribió “Mutra”, Paz desempeñaba el cargo de segundo secretario de la embajada mexicana en la India, cuyo titular era Emilio Portes Gil. A los pocos meses le fue conmutado el puesto por otro en Japón. Pasaron luego diez años, con otros viajes y trabajos, y en 1962 Paz fue nombrado embajador en la India. Como es bien sabido, Paz renunció a ese cargo en 1968 (diez años después de publicar La estación violenta) a raíz de la matanza de Tlatelolco. Concluyó así un lapso de seis años en los que Paz publicó una impresionante sucesión de libros: de poesía el primero (Salamandra, de 1962) y de pensamiento estético, crítica literaria y pictórica y divulgación antropológica los posteriores (Cuadrivio, de 1965; Puertas al campo, de 1966; Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo, de 1967; Corriente alterna, también de 1967, y Marcel Duchamp o el castillo de la pureza, de 1968). Del mismo periodo son sus traducciones de Fernando Pessoa (1962) y el prólogo a Poesía en movimiento (1966).
Pero el auténtico “ciclo hindú” de Paz únicamente se completa con la suma de otros cuatro libros, ya porque suponen rememoraciones del paisaje y las costumbres del subcontinente (así ocurre con Vislumbres de la India, de 1995, y con ese libro anterior, en todo punto extraordinario, cruza de sueño y crítica, de alucinación y ensayo, de poema en prosa y novela: El mono gramático, de 1974), ya porque fueron escritos, en parte o del todo, en la India, pero editados un poco después de la dimisión a la Embajada. Este último es el caso de Conjunciones y disyunciones, de 1969, y de Ladera este, del mismo año. En cuanto a la publicación de Ladera este, cabe decir que había sido precedida en 1967 por la edición artesanal de Blanco, poema extenso que vino a constituir, con algunas adaptaciones tipográficas, la tercera y última sección del poemario.
En el tomo 11 de las Obras completas de Paz, los tres apartados internos de Ladera este aparecen como tres conjuntos autónomos: “Ladera este” (1962-1968), “Hacia el comienzo” (1964-1968) y “Blanco” (1966). Cada serie, por lo tanto, debe ser entendida en su especificidad: el amor físico y la memoria individual son los temas de “Hacia el comienzo” así como el registro epigramático de la experiencia cotidiana y un diálogo particular entre las culturas de la India, México, Estados Unidos y Europa son las constantes de “Ladera este”. Lo cierto es que tales demarcaciones tienen significado apenas en lo anecdótico: el sentido genuino de Ladera este no está en las fronteras más o menos arbitrarias que Paz, en tirajes diferentes, le haya impuesto al volumen, sino en la peculiar y expresiva cohesión que los poemas de los tres conjuntos pactaron entre sí en dos ediciones cruciales: la primera, ya se ha dicho, de 1969; la cuarta, sensiblemente corregida, de marzo de 1984.
Así las cosas, Ladera este no es un libro técnicamente uniforme, pero sí unitario y coherente. Lo que Manuel Durán llamó en alguna ocasión “el carácter desorbitado e inclusivo de la vivencia oriental” aparece con absoluta claridad en los poemas de mayor ambición y longitud que hay en el volumen: “El balcón”, “Vrindaban”, “Viento entero”, “Cuento de dos jardines” y, por supuesto, “Blanco”, todos ellos ágiles y, por así decirlo, curvilíneos, rotatorios, incluso agitados. Yo, sin embargo, he preferido siempre los epigramas de un par de series alternadas, “Himachal Pradesh” e “Intermitencias del Oeste”, y algunas breves maravillas en forma de miniatura japonesa o revelación taoísta contenidas en “El día en Udaipur” o “Maithuna”. Ello me ha condicionado –ahora lo percibo– a leer los poemas extensos como si, en el fondo, fueran encadenamientos de piezas breves. Hoy puedo afirmar que la programación más o menos ingenieril de “Blanco” no me sorprende ni me conmueve. Ciertos pasajes, anotaciones veloces y descripciones al vuelo en esos mismos poemas de varias páginas me resultan, en cambio, inestimables, como este retrato de un grupo de mendigos en “Vrindaban”:
Pórtico de columnas carcomidas
estatuas esculpidas por la peste
la doble fila de mendigos
y el hedor
rey en su trono
rodeado
como si fuesen concubinas
por un vaivén de aromas
puros casi corpóreos ondulantes
del sándalo al jazmín y sus fantasmas
Mucho se dijo hace años, por mezquindad o por haraganería, que lo mejor de Paz había que buscarlo sólo en sus libros de poemas (o sólo en sus traducciones, o sólo en su crítica de pintura, o sólo en sus polémicas de articulista político: el aspecto a privilegiar variaba según el sabio en turno que intentaba orientar la perspectiva). El ciclo hindú es la mejor prueba de que a Paz, antes bien, hay que leerlo en diagonal, incluso en zigzag: de los poemas a los ensayos críticos y de la prosa de combate a las divagaciones más o menos autobiográficas e introspectivas. Libro diurno, germinación del “grano incandescente” sembrado, años atrás, en “Mutra”, Ladera este de algún modo es el eje felizmente inestable (“Ando perdido en mi propio centro”) de dicho ciclo. ~
– Luis Vicente de Aguinaga
■
El cuerpo tachado
Conjunciones y disyunciones, México, Joaquín Mortiz, 1969, 147 pp.
El cuerpo es uno de los temas cardinales en la obra de Octavio Paz. En sus poemas, de gran vivacidad sensorial y en los que el cuerpo femenino aparece como símbolo del universo, lo mismo que en sus ensayos, en los que suele ser el punto de partida de una reflexión sobre el erotismo, Paz regresa al cuerpo como presencia pero también como problema. Además de que en su escritura siempre se preocupó porque las palabras cobraran cuerpo, se encarnaran en imágenes y no fueran una mera sucesión de ideas y abstracciones, una y otra vez se interesó por la relación inestable y con frecuencia enfermiza que, como sociedad, establecemos con la figura humana y sus apetitos: el arte y la sublimación del deseo; el Marqués de Sade y su enrevesado ascetismo libertino.
La historia del cuerpo es en buena medida la historia de sus condenaciones. El cuerpo es lo más próximo e íntimo –lo inmediato– y sin embargo también suele ser lo más distante: ya sea por su sensualidad, o porque nos emparienta con los animales, o por su corrupción futura, la moral y las religiones del mundo han pretendido su dominación y confinamiento, muchas veces a través de una degradación ontológica. El cuerpo es, para Paz, una suerte de pararrayos en el que confluyen todas las tensiones de la vida en sociedad; el eslabón más visible, y en ocasiones más frágil, de una cadena de negaciones y pequeñas conquistas en la que se revela el perfil y la temperatura de una cultura.
Concebido originalmente como prólogo a la Nueva picardía mexicana de Armando Jiménez, el ensayo de Paz pronto se aparta de ese propósito y, de ser una meditación sobre el lenguaje, sobre la osadía de la picaresca y los albures, cobra la forma de un estudio comparativo entre civilizaciones, centrado en las grandes religiones de Oriente y Occidente. El libro debe menos a las investigaciones de Toynbee y Spengler que a la sociología de Max Weber, y menos a ésta que a la afición de Paz por el arte religioso, tanto de Europa como de China y la India (donde por cierto comenzó a escribirlo, poco antes de volver a México, cuando ya las diferencias culturales que presenció habían sido rumiadas largamente y sometidas a escrutinio). Paz no acomete una historia general de las civilizaciones; se limita a contrastar las distintas formas de asociación del cuerpo con todo aquello que cabe denominar como no cuerpo –el espíritu, la cultura, el arte. Por un lado, el diálogo torpe y represivo de las religiones occidentales, caracterizado por la aversión y la censura (disyunciones); por el otro, la búsqueda de armonía de las religiones orientales y su afán de reintegración y exaltación de lo corpóreo (conjunciones).
El resultado es un mosaico bien documentado y sugerente de las modalidades de concebir y, en primer lugar, vivir las grandezas y miserias del cuerpo; un ensayo agudo y revelador pero debilitado quizá por la escasa dilucidación de la polaridad central entre los signos de cuerpo y no cuerpo. Si bien Paz no pretende desarrollar un argumento filosófico, todo su andamiaje conceptual se apoya en una de las dicotomías más añejas y tambaleantes de la filosofía occidental: el dualismo del cuerpo y la mente. Un texto dedicado a la representación del cuerpo no debería dar por sentada la existencia del cuerpo más allá de sus representaciones, ni asumir que constituye la “realidad más real”, la piedra de toque alrededor de la cual se construyen toda suerte de idealizaciones y tachaduras. El mismo dualismo podría ser, a fin de cuentas, el origen de todas las disyunciones que marcan la historia de Occidente y, en lugar de una herramienta útil para fines expositivos, ser parte indisoluble del problema, la disyunción mayúscula.
Pero tal vez la mayor deficiencia del libro tenga que ver con una vacilación sobre sus alcances: Paz no se decide entre la presentación de un elenco de síntomas y la elaboración de un diagnóstico –o, más arriesgado aún, de un pronóstico. Puesto que el ensayo cobra impulso a partir de la comparación continua, su combustible crítico está desperdigado a lo largo del trayecto y se diría que nunca acaba de arder, que nunca acaba de consumarse. Pese a que aquí y allá Paz parece inclinarse por las vertientes orientales que, como en el caso del budismo, niegan la realidad del cuerpo pero al menos lo entronizan en su forma más plena –el erotismo–, su ensayo se antoja por momentos más una búsqueda de esclarecimiento, una suerte de abigarrado cuadro comparativo, que un original ejercicio de crítica. Aunque muestra convincentemente cómo las obras eróticas occidentales han asumido en general la forma de la tortura y el orgasmo (las nupcias de la muerte y el placer), aunque se lamenta de que la imagen del cuerpo en Occidente haya quedado en manos de modistos y publicistas (una imagen anoréxica en la que se manifiesta el ascetismo, la privación y el ayuno propios de la herencia cristiana), al final su recorrido no desemboca sino en una entusiasta y, ahora lo sabemos, demasiado fechada apuesta por las transformaciones radicales que, en materia de libertad y pasión, arrojarían las rebeliones juveniles de 1968.
Paz escribe Conjunciones y disyunciones entre septiembre de 1968 y agosto de 1969. Más allá de las obvias resonancias históricas que tiñen y acaso modifican su redacción, el libro pertenece a una época signada por lo que él mismo denomina “el crepúsculo de la idea de revolución”. La tesis es clara y la reitera en distintos lugares: los movimientos revolucionarios se convierten en sistemas rígidos, cuando no autoritarios, de allí que la única utopía rescatable sea la realización plena del instante: no la promesa de una mejoría que vendrá, sino el regreso del presente. Tras las rebeliones estudiantiles, Paz cree vislumbrar el fin del tiempo moderno, el fin del imperio del no-cuerpo: los estertores de la dominación de la naturaleza y los instintos. Con la reivindicación del aquí y el ahora, con la consigna de inspiración situacionista de que el presente no es un territorio inalcanzable, las rebeliones del 68 lo hacen confiar en la posibilidad de que haya llegado finalmente la época de las conjunciones con el cuerpo. Así, pese al cuidado que ha puesto en detallar la sintomatología de los graves malestares sociales, se precipita en la elaboración de un pronóstico esperanzador: tal vez las rebeliones son el indicio de que “vivimos un fin de los tiempos”, de que en ellas, rebosantes de amor, poesía y fraternidad, está la clave de la resurrección de Occidente.
A casi cuarenta años de que fuera publicado por primera vez, no cabe duda de que su pronóstico estaba desencaminado. Las rebeliones estudiantiles se esfumaron sin dejar una estela duradera y, a pesar de que no ha faltado quien levante el acta de defunción de la modernidad, las disyunciones con el cuerpo parecen haberse ahondado aún más: ahora, de ser una presencia palpable, el cuerpo se volvió virtual; quizá como ninguna otra época asistimos al predominio de la sexualidad sobre el erotismo, del orgasmo sobre la concupiscencia, de la salud sobre el placer; y el cuerpo sigue siendo, como muchos de los objetos que produce la industria, un objeto de uso, una mercancía paradójica, más cercana a la máquina que a la trasgresión, y acosada por la gazmoñería y la obsesión por la higiene. Después de todo, la historia de la represión del cuerpo, toda esa tradición milenaria de convertirlo en el enemigo, no podía desarticularse de un momento a otro, entre pancartas de peace and love. Como sea, queda la perspicaz sintomatología esbozada por Paz, y queda quizá también, ante el ocaso de la idea de revolución, la utopía última que defiende: el presente como un territorio que no nos está prohibido. ~
– Luigi Amara
■
Crítica de la pirámide
Posdata, México, Siglo XXI, 1970, 148 pp.
Qué pétreo luce, puede lucir, Octavio Paz a la distancia. Una obra conclusa, ya fija y de una extensión apabullante. Una escritura lúcida y clara –tan clara y lúcida que, de pronto, parece no necesitar de la colaboración de los lectores para revelar sus significados. Una biografía, se reza, ejemplar. 1968, se dice: el año decisivo, la renuncia al servicio diplomático, el camino de la independencia crítica. Posdata, se recuerda: un libro clave, la obra en que el poeta comienza a andar, después de una embriaguez orientalista, la prudente ruta de los liberales. Cierto: 1968 es un año axial en la biografía de Paz, y Posdata, un ensayo capital en su bibliografía. Falso: basta acercarse, de nuevo, a las páginas de Paz para que esa imagen pétrea estalle en mil pedazos. Felizmente no hay, ni en Posdata ni en ninguno de sus libros, un algo muerto, sedimentado. Por el contrario: algo vibra cuando uno pasea los ojos por estas, aquellas, líneas. Antes que el pasmo, dos revelaciones: lo escrito aún desafía; y su obra no ha sido suficientemente leída. Octavio Paz: no un clásico, nuestro contemporáneo.
Es absurdo erigir una estatua en honor de Paz cuando él mismo derruyó, una y otra vez, su propia imagen. Nótese: su obra cambia recurrentemente de tono y estilo porque Paz no desea fijarse, ni como joven marxista ni como poeta surrealista ni como pensador liberal. Véase: sus opiniones liberales ofenden a la izquierda, y sus devociones románticas, a los liberales, porque eso desea Paz –una incómoda, propicia soledad. 1968 es un caso paradigmático. Luego de su salida de la embajada mexicana en la India, Paz tiene, en apariencia, dos opciones: o resana su relación con el Estado o pasa lista en las filas de la izquierda. Opta, desde luego, por una tercera: escribir un ensayo, Posdata, que no gustará ni a unos ni a otros. En los dos primeros capítulos conquista su autonomía: rompe lo mismo con el régimen que con la izquierda revolucionaria y propone una ruta –la democracia liberal– que la mayoría encuentra, sencillamente, anticlimática. Con el último apartado –una interpretación de Tlatelolco en clave mítica– queda casi solo: muchos jóvenes, entonces afines al poeta, leen el texto como una elaborada justificación de la matanza. No sólo eso. En vez de complacer, Paz ejecuta algunas piruetas intelectuales hoy envidiables: critica a la izquierda mientras celebra generosamente el espíritu del 68; defiende la democracia liberal al tiempo que delata la insuficiencia del liberalismo; abre una puerta e invita a atravesarla, no obstante, sin ilusiones: “En las circunstancias actuales la carrera hacia el desarrollo es mera prisa por condenarse.”
Se antoja decir, ahora, que Paz se equivocó entonces. Que aquel último apartado, la “Crítica de la pirámide”, era mera literatura. Que una matanza es una matanza es una matanza y que la represión oficial no ocultó otra cosa que la podrida alma del régimen. Pero ocurre, una vez más, lo mismo: uno vuelve a esas páginas de Posdata y algo se agita en ellas, como si un nervio de la realidad hubiera sido revelado y, más, tocado. Se conoce la tesis: la matanza del 2 de octubre reveló el verdadero rostro de México; a través de los rifles estatales se manifestó una violencia atávica, propia de otros tiempos y de todos los tiempos; a la manera de la cultura azteca, la casta priista pretendió expiar su falta –la prolongación de un régimen temporal– mediante el sacrificio de hombres y mujeres inocentes… Esto es literatura, sí, y formidable, pero es también otra cosa: un desenmascaramiento. Más que imaginar, Paz descubre. ¿Qué? No la verdad sobre el 2 de octubre sino estructuras y mecanismos arquetípicos, gestos y conductas atemporales: la violencia mimética, la necesidad del chivo expiatorio, la búsqueda del equilibrio por medio el sacrificio. De hecho, su interpretación no falla por delirante sino por incompleta. Sostenida en las ideas de Mauss, Bataille y Caillois, no extiende los argumentos de estos, como después lo hará René Girard, hasta sus bordes. A Posdata no le sobra el último capítulo: le faltan, si acaso, páginas.
También incompleta, felizmente incompleta, es la vuelta de Paz hacia el liberalismo. Hay, sí, un cambio: una visión más pragmática de la realidad mexicana (en los primeros dos capítulos) y cierta tendencia a desprenderse del hechizo orientalista. Hay, sí, una defensa enfática de la democracia liberal –nunca antes expresada con tanta contundencia en su obra– y un rechazo absoluto de la idea de la revolución. Pero no hay aquí, no todavía, un liberalismo pleno y convencido. Por el contrario: Paz tropieza al exponer su liberalismo (recurre a términos como la “conciencia general”) y aún no afina su visión crítica del sistema político mexicano (al que llama entonces, con más encono que rigor, dictadura). ¿Será liberal más adelante? Sí y no. Nunca dejará ya de defender la sociedad abierta pero, pequeña cosa, jamás comulgará con ella. Lo que prevalece aquí –e incluso en sus obras más liberales (El ogro filantrópico, Tiempo nublado)– es el horror del poeta ante las obras de los modernos:
Los modelos de desarrollo que nos ofrecen el Oeste y el Este son compendios de horrores […] Gente de las afueras, moradores de los suburbios, los latinoamericanos somos los comensales no invitados que se han colado por la puerta trasera de Occidente […] –llegamos tarde a todas partes, nacimos cuando ya era tarde en la historia, tampoco tenemos un pasado o, si lo tenemos, hemos escupido sobre sus restos, nuestros pueblos se echaron a dormir durante un siglo y mientras dormían los robaron y ahora andan en andrajos, no logramos conservar ni siquiera lo que los españoles dejaron al irse, nos hemos apuñalado entre nosotros…
¿Qué es esto? No un detallado análisis histórico, ni un comentario sociológico de naturaleza liberal, ni una profesión de fe romántica. Es, para decirlo pronto, literatura. Esto se olvida con frecuencia: en Posdata, a la mitad de su análisis del sistema mexicano, Paz apunta que la crítica del poder empieza con la crítica del lenguaje. Es decir: que no hay críticos más agudos del estado de las cosas que los autores que exploran el idioma. Lo mismo puede decirse de Paz: si persiste es porque es, ante todo, un poeta. No digo que Posdata sobreviva por la belleza de su exposición. Digo: las ideas, la crítica, el llamado de Posdata se mantienen encendidos porque nacen de un temple literario. Por eso mismo se resiste Paz al liberalismo, el romanticismo y demás escuelas. Porque su sensibilidad literaria le impide someterse al árido campo semántico de una sola ideología. Porque su sabiduría verbal le permite matizar donde los otros subrayan. Porque, cuando una Idea exige adhesión, el lenguaje responde con su natural pesimismo. ~
– Rafael Lemus
■
Fábulas de la traducción
Traducción: literatura y literalidad, Barcelona, Tusquets, 1971, 78 pp.
Palabra como un sol
Un día se rompió en fragmentos diminutos
Son las palabras del lenguaje que hablamos
Fragmentos que nunca se unirán
Espejos rotos donde el mundo se mira destrozado
Octavio Paz
La figura del peregrino traductor de la antigua China es remota en el tiempo pero exacta en su correspondencia con el Octavio Paz de Traducción: literatura y literalidad.* Él mismo, en otra parte, evoca las caravanas que salían desde Tun-huang ya por el siglo II, cargadas de traductores que irían a parar más allá de la llanura del Ganges, en busca de los manuscritos sagrados del sánscrito. La traducción era, para esa escuela de viajeros, una actividad necesaria y posible. Necesaria, porque sólo así podrían transmitirse las verdades eternas expresadas en otra lengua; posible, porque esas verdades eran universales y por tanto podían ser comprendidas en cualquier lengua por todos los hombres.
Convencido del carácter universal de la experiencia y de la capacidad del poeta para traducirla a ese “objeto verbal” que es el poema, Paz afirmó, en un momento en que estaba en boga pensar lo contrario, la necesidad y posibilidad de la traducción poética. Contra las somníferas escuelas de antropólogos y lingüistas del siglo XX, que proclamaban la imposibilidad de traducir de una lengua a otra –“cada lengua es un mundo y cada mundo es un paradigma inconmensurable ante cualquier otro”, etcétera–, esgrimió el contundente argumento de la demostración práctica –tradujo a más de cuarenta poetas. Asimismo, fue un excepcional teórico y desde su teoría –magra en volumen pero rica en ideas– defendió también el oficio del traductor de poesía.
En el ensayo Traducción: literatura y literalidad Paz se mueve hábilmente entre las supuestas paradojas a las que orilla la pregunta misma sobre la posibilidad de traducir y se enfrenta a la actitud moderna que concibe la tarea del traductor como un ejercicio trivial. Si los modernos, dice, piensan que cada texto es específico a un lugar y una época y que los individuos están inevitablemente “encerrados en su lengua”, aislados los unos de los otros, ¿por qué prolifera la traducción? Paz esquiva contradicciones de la mejor manera posible: las ofrece como respuesta. A la pregunta “¿por qué traducir?”, por ejemplo, ninguna solución como la que encierra la paradoja paciana: “[…] por una parte la traducción suprime las diferencias entre una lengua y otra; por la otra, las revela más plenamente”. Antes que declarar águila o sol, Paz prefiere dejar que la moneda gire en el aire, mostrando, en sus sucesivas vueltas, las dos caras en la esfera en movimiento.
Sin ignorarlas, Paz rechazó las tesis típicamente académicas que pregonaban la intraducibilidad porque partían, según él, de una concepción ingenua y equívoca: la de la traducción como literalidad. Nada más alejado de una operación literal, pensaba, que el oficio del traductor. Lejos de aquella concepción están también sus propias versiones de poemas en lengua extranjera: se conoce su traducción del Soneto en ix de Mallarmé; su aboli bibelot, espiral espirada; o las mordonnantes de Apollinaire: mordonantes, zumuertas, morzumbantes. Paz, sin ser literal, es siempre preciso.
Aunque en sus pasajes teóricos dialoga directamente con algunas voces de las aulas académicas, Paz está más cercano a ese otro enorme pensador que fue Walter Benjamin. Pero su cercanía es silenciosa. No queda claro si Paz leyó el ahora multicitado ensayo “La tarea del traductor”, aunque parece poco probable que ignorara su existencia, sobre todo por la cercanía de ambos a la poesía de Baudelaire. En cualquier caso, en los textos más significativos de Paz sobre este tema no hay una sola referencia a Benjamin, y esto sorprende porque el recorrido de ambos es paralelo. Benjamin y Paz reconocieron el quehacer del traductor como un ejercicio literario creativo donde el original se convertía necesariamente en otra cosa. “Así como una tangente sólo roza ligeramente al círculo en un punto […] una traducción toca de forma sutil al original y sólo en un punto infinitamente pequeño del sentido, para después seguir su propia trayectoria…”, decía Benjamin. Ambos concibieron la traducción como una fuerza transformadora de los lenguajes, como una partera de la literatura.
La traducción poética, según Paz, es una “operación análoga a la creación poética, sólo que se despliega en el sentido inverso”. El poeta, dice, escoge palabras y forma un objeto –el poema– cuyas partes son inamovibles e insustituibles pero cuyo sentido es móvil. El traductor, a su vez, debe desmontar esa estructura fija, poner sus partes en movimiento y devolverlas al lenguaje, transformadas, pero con un sentido análogo al original. Mientras la materia prima del poeta es la experiencia y su problema consiste en trasladarla al lenguaje, la materia del traductor es el lenguaje mismo y su tarea es traducir –camino de ida y vuelta– una vivencia lingüística sin que se desvanezca la huella de la experiencia original. La imagen que evoca Benjamin es insuperable: “A diferencia de la obra literaria, la traducción no se encuentra en el centro del bosque del lenguaje, sino en sus afueras, mirando hacia el interior; desde ahí llama sin jamás entrar, esperando que desde algún lugar del bosque regrese el eco de su lengua y traiga consigo la reverberación de la obra en la lengua ajena.”
Si la materia prima del traductor es el lenguaje ya escrito, este último se nutre igualmente de la traducción. “Hay un incesante reflujo entre los dos –decía Paz–, una continua y mutua fecundación.” Benjamin señalaba, en este mismo sentido, que el error más grave del traductor es preservar el estado de su propio lenguaje en vez de permitir que el lenguaje extranjero entre en él, lo modifique y expanda. Los buenos traductores, pensaba, son aquellos que pueden encontrar la extranjería dentro de su misma lengua. La poesía de Paz es un ejemplo constante de esto. No sólo hay ecos de The Waste Land en “Piedra de sol”, en el sentido amplio de la influencia que T.S. Eliot pudo haber tenido en el estilo de Paz: el inglés de Eliot o William Carlos Williams o el francés de Apollinaire y Mallarmé son el español de Paz, a la vez que éste es el portugués de Haroldo de Campos y será quizá el mandarín de un escritor venidero.
Ahí, el verdadero carácter universal de Paz. La modernidad en la que nació –y nacimos– ya no admite verdades eternas ni sentidos últimos: la legitimidad de la traducción ya no descansa, como para los antiguos chinos, sobre una base sagrada. La universalidad de Paz reside en esa capacidad única del buen poeta y traductor de reunir en un poema, en cada versión y diversión, esos “Fragmentos que nunca se unirán/ Espejos rotos donde el mundo se mira destrozado”. ~
– Valeria Luiselli
___________________________
* Traducción: literatura y literalidad apareció por primera vez en 1971, aunque algunos de los textos que lo componen pertenecen a Puertas al campo (1966) y otros se volvieron a publicar después en El signo y el garabato (1973). Traducción empieza con un breve y denso ensayo sobre la traducción poética, y reúne poemas de Apollinaire, E.E. Cummings, John Donne y Mallarmé. Las ideas de Paz sobre el oficio del traductor también vuelven, quizá mejor trabajadas, en “Lectura y contemplación” (Sombras de obras, 1983). Sus traducciones completas están en Versiones y diversiones (primera edición, 1973; segunda, 1978, y tercera, 1995).
■
Poema dramático
Renga, París, Gallimard, 1971, 97 pp.
Renga, México, Joaquín Mortiz, 1972, sin paginar
Qué decir de Renga (1972): el poema que escribiera Octavio Paz junto con Jacques Roubaud, Edoardo Sanguineti y Charles Tomlinson en un intento por traducir e introducir en Occidente una forma poética y una práctica de creación colectiva tradicional de Japón. Qué decir de Renga que no haya dicho Paz en “Centro móvil”, el ensayo introductorio donde da cuenta de la génesis del proyecto, su justificación conceptual, y realiza una crónica lírica de su proceso de escritura. Decir, tal vez, que dicho ensayo funciona como una puesta en escena: (re)crea el espacio para que la poesía acontezca. Puesta en escena: no en balde Tomlinson anota: “bajo la dirección majestuosa de Paz –el poema se hizo”. El espacio para que la poesía acontezca: a “Centro móvil” podría seguirle cualquier pila de palabras bajo el título de Renga y al leerlo juraría que es uno de los poemas más fascinantes que he leído. Sí, estoy exagerando. A “Centro móvil” le siguen los ensayos de Tomlinson y de Roubaud y luego Renga, ciertamente no cualquier pila de palabras, ciertamente un poema con algunos momentos fascinantes que da origen a “Centro móvil”. Pero lo que quiero decir es que la intensidad de la experiencia poética que supuso la escritura de Renga ya ha sido dada por Paz en “Centro móvil”; el poema sólo viene a constatar esa experiencia, a verificarla.
Ahora bien, Renga también permite cuestionar algunas de las afirmaciones que Paz plantea en su ensayo, no tanto respecto a la experiencia poética que supuso su escritura, sino en cuanto al cumplimiento de la ambiciosa aspiración de escribir un renga occidental: “en Occidente la práctica del renga puede ser saludable. Un antídoto contra las nociones de autor y propiedad intelectual, una crítica del yo y del escritor y sus máscaras”.
Es posible que este primer renga occidental se encuentre más cercano a una actualización de la tensó provenzal, esa suerte de justa poética y dialéctica de carácter colectivo, que del renga japonés (no es casual que el trovador Arnaut Daniel se asome en algunos momentos del poema). No logro percibir en Renga una crisis autoral ni una crisis del yo, al menos en los términos en que Paz quiere presentarla: “escribir lo mejor que pueda, no para ser mejor que los otros sino para contribuir a la edificación de un texto que no ha de representarme y que tampoco representará a los otros: avanzar inerme por el papel, disiparme en la escritura, dejar de ser nadie y dejar de ser yo”.
¿Dejar de ser yo? ¿Un texto que no representa a sus autores? En cuanto poema colectivo, Renga es más bien una suma, un diálogo de lenguajes individuales claramente definidos que la voz del otro sólo acentúa. Paz suena más Paz que nunca:
Ch.T. Y no enterraréis ni al sol en
[su giro ni a la viña:entre los desechos de perspex,
[tarjetas postales con paisajes,bobinas de películas olvidadas
[–manoen la mano de Eros y la riente
[Ceres recobran esta tierra:
E.S. Comentario (en griego): las
[120 jornadas –como, en el[Port St. Germain, con Octavio,
con Jean, el 31 de marzo –Jean
[dice: pero hay tres niveles en
[la Philosophiedans le boudoir) y el segundo nivel
[(escénico) no es practicable,
[vgr.-Figuras estrechamente enlazadas:
practican el segundo nivel:
O.P. Nota (¿en náhuatl?):
[Occidente dice: “Eros y Ceres,mano en la mano, etc…” pero practica
[(sin decirlo) las 120 jornadas.
Sade: lo que no decimos; Rousseau:
[lo que no hacemos.
J.R. Comentario (1180): Arnaut:
[“después floreció la verga
[seca… (etc.)”
y más lejos: “su Deseado tiene precio
[para entrar en el cuarto…” (y[Dante:
“como se ahoga una piedra
[en la hierba”) (kokoro no kami:
[¡la oscuridad del corazón!)
Más que fluir, el poema, a cada intervención, a cada estrofa, es un vaivén, un ir y venir dialógico y dialéctico, un debate, un juego de retomar lo dicho y responder. En verdad: una “con-versación”. O no. O lo diré de una buena vez: Renga puede leerse como un poema dramático en donde sus autores devienen personajes y la acción es el poema y su escritura.
Rastreando la obsesión moderna por la idea de la poesía colectiva, y antes de llegar al surrealismo donde se ubica la consumación de la ruina de la idea de autor, a través de los juegos de creación artística colectiva y el mandamiento de “la poesía debe ser hecha por todos”, Paz se detiene en Nietzsche: “El Homero de Nietzsche no es ni el pueblo de los románticos ni el formidable poeta ciego de la tradición; más que un autor con nombre propio, es una consecuencia de la perfección y unidad de los poemas. Nietzsche da a entender que no es el poeta el que hace a la obra sino a la inversa. Inaugura así una nueva concepción de las relaciones entre el poema y el poeta.”
Si el poema inventa al poeta, lo que sucede en Renga es distinto. Sus autores ya habían sido inventados por sus obras. Ya eran poetas. Poetas reconocidos: credencial indispensable para ingresar al sótano del Hotel Saint-Simon donde, durante cinco días, del 30 de marzo al 3 de abril de 1969, cuatro poetas de distintas nacionalidades e idiomas se reunieron para escribir el primer renga de occidente. Renga, más que inventarlos, los incorpora. Los vuelve personajes. Al escribir cada una de las estrofas, cada poeta escribe su propio parlamento: se inscribe.
La voz de cada poeta-personaje queda subrayada por estar escrita en su lengua de origen: español, francés, inglés, italiano. Podría pensarse que estas señas de identidad desaparecerían en su traducción al español, sobre todo siendo el traductor, uno de ellos, Octavio Paz. Y así es. Pero la inclusión de las iniciales de cada uno precediendo sus estrofas en la versión traducida no hace sino perfeccionar su devenir dramático: esta convención tipográfica acerca al poema a las páginas de una obra teatral: semejan los nombres de los personajes precediendo sus parlamentos. Dramatis personae: O.P., J.R., Ch.T., E.S.
Y Octavio Paz, director, actor, personaje, es consciente de que escribir colectivamente es también escribir en público: “sensación de vergüenza: escribo ante los otros”. ¿La conciencia de escribir en público convierte a la escritura en un gesto histriónico?
¿Crisis de la noción de autor o constatación del yo? La puesta en escena es de Paz y cada parlamento es de quien lo firma. Paz corrige, años más tarde, un soneto con el que se cierra una de las series de Renga: ¿actualización del yo frente a la obra colectiva? ¿Una crítica del yo, del escritor y sus máscaras? Quién sabe. Tal vez en Renga el yo desaparece como desaparece el yo del actor para que aparezca el personaje. Tal vez sí. Tal vez no del modo en que ellos hubieran pensado. Tal vez representándose a sí mismos Paz, Roubaud, Tomlinson, Sanguineti, hayan desaparecido tras la máscara de sus iniciales o su escritura. ~
– Luis Felipe Fabre
■
Lecturas del futuro
Apariencia desnuda / La obra de Marcel Duchamp, México, Era, 1973, 146 pp.
Marcel Duchamp dijo alguna vez que “siempre hay una alteración, una distorsión en nuestros recuerdos, e incluso, cuando se cuenta algo, uno lo transforma sin notarlo, bien porque no se tiene el recuerdo exacto de aquello que se cuenta, o porque uno se divierte deformándolo”. Y, como en tantas otras cosas, no se equivocó. En mi cabeza, el libro de Octavio Paz Apariencia desnuda / La obra de Marcel Duchamp,[1] leído varios años atrás, abría con una frase que siempre me pareció irrevocable: “Los artistas más influyentes del siglo XX son Pablo Picasso y Marcel Duchamp. El primero por llevar una tradición milenaria a su culminación; el segundo por comenzar una nueva.” Ahora veo que mi memoria se ocupó bastante a fondo en cambiarle el sentido al texto (por el deseado, supongo). En efecto, Paz habla de la influencia que han ejercido “los pintores” Picasso y Duchamp en “nuestro siglo”, pero observa: “El primero por sus obras; el segundo por una obra que es la negación misma de la moderna noción de obra.” La diferencia no es de simple matiz; y reparar en ello es una buena manera de acercarse al libro de Paz, que es, en realidad, lo que aquí nos ocupa.
Por un lado, hay que pensar que Paz llamó pintor a Duchamp, ¡que se pasó la vida rehuyendo la pintura!,[2] porque las maneras de referirse a alguien dedicado a hacer algo cercano a la pintura sin ser del todo pintura no estaban entonces, principios de los años sesenta, perfectamente definidas. Y, además, porque todavía no existía el consenso que, más adelante, colocaría a Duchamp en un lugar, esencial, de la producción escultórica del siglo XX (que, además, ha dejado de ser el nuestro). No, en esa época hasta Duchamp hablaba de sus “cuadros”. Por supuesto que su obra es la negación misma, pero no de la moderna noción de obra, ¡que de existir sería la que él inventó! La modernidad puso seriamente en cuestión nuestras ideas sobre el arte, mas no sobre la obra: el cubismo, por ejemplo, fue todo lo radical que una vanguardia podía ser, pero no por eso dejó de ocurrir sobre una tela. La obra moderna, en ese sentido, es antigua. Paz, sin embargo, no podía sino decir que:
Duchamp se propuso hacer un arte de apariciones y no de apariencias. Propósito contradictorio pues la pintura ha sido hasta ahora –y está bien que así sea– un arte de apariencias […]. Pero está bien que un pintor se decida a apostar por la realidad invisible y que no pinte cosas ni imágenes sino relaciones, esencias y signos. A condición, claro, de que ese pintor sea un verdadero pintor.
Es decir, Paz no podía sino enredarse, porque no tenía, como ninguno de sus contemporáneos, las herramientas necesarias para concebir (que es un poco más que sólo imaginar) una obra que, como diría Duchamp, “no fuera de arte”; es decir, que claramente no se viera como arte, o que no se viera, punto. Lo cual en absoluto significa que Paz no entendiera (y más íntimamente que la mayoría) el espíritu del proyecto, adelantadísimo, de Duchamp, pero sí, quizá, que su lectura llegó antes y, por lo mismo, se quedó hasta cierto punto corta. Duchamp no sólo apostó por la “realidad invisible”, o, más precisamente, por la “validez estética”, entonces impensable, “obtenida en el abandono del fenómeno visual”;[3] esa, desde luego, fue su máxima contribución al arte del siglo XX. También, y sin que eso representara una contradicción, actuó a un nivel mucho más sólido (pero igualmente “antirretiniano”): el del objeto escultórico. ¿Qué son si no los ready-made (sobre todo los “asistidos”,[4] como el famoso urinario)? Por ahí iba mi recuerdo: no es que Duchamp llevara la pintura, como se la había concebido desde el Renacimiento, a su última etapa, porque de eso se encargó Picasso, ni que sus obras fueran simplemente cuadros que se comportan de modos muy extraños. No, lo que hizo Duchamp fue poner a la escultura, o, mejor dicho, al objeto tridimensional, largamente marginado, en el centro de los debates artísticos. Y en eso Paz se confunde de nuevo: “los ready-made fueron un puntapié al ‘objeto de arte’ para colocar en su lugar a la cosa anónima que es de todos y nadie”. Estrictamente, es la noción convencional de obra de arte, no la obra en sí, la que recibe el puntapié; y no del ready-made sino de la cosa anónima, que puede así ser elevada a la “dignidad” de objeto de arte “por la simple elección del artista”.[5] Es curioso, Duchamp no dejó de buscar la manera de darle al arte el presente que merecía; pero falló: le otorgó un futuro. Y ¿cómo podrían haberle correspondido los críticos de su tiempo?
Sirvan estas reflexiones para leer Apariencia desnuda como lo que es: compañía esencial, irremplazable, a la hora de enfrentar las obras más enigmáticas de Duchamp: el Gran vidrio y Dados: 1. La cascada, 2. El gas de alumbrado. La descripción minuciosísima que Paz hace de ambas no es sólo la más apegada a las ideas del propio Duchamp;[6] es también, y diré una obviedad, la más poderosa. Quién si no Paz podría cerrar un texto diciendo: “En su abandono de la pintura no hay patetismo romántico ni orgullo de titán; hay sabiduría, loca sabiduría. No un saber de esto o aquello, no afirmación ni negación: vacío, saber de indiferencia. Sabiduría y libertad, vacío e indiferencia se resuelven en una palabra clave: pureza…” ~
– María Minera
___________________________
1 Donde se reúnen los ensayos El castillo de la pureza (1966) y * water writes always in * plural (1972). Por alguna razón que desconozco, en la versión francesa (Gallimard, París, 1977) el guiño que el título hace a la obra de Duchamp es todavía más evidente: L’apparence mise à nu (la apariencia aquí es puesta al desnudo igual que la Novia…).
2 Cabe mencionar que, incluso en los años en que más intensamente se dedicó a la pintura (entre 1910 y 1912), la relación de Duchamp con lo pictórico, lo “retinal”, como lo llamaba él, no fue del todo feliz. Nunca le interesó particularmente el arte que se ocupaba sólo de convocar a la retina –al ojo “engañable”–; imaginaba uno distinto, nuevo: que comprometiera también, o sobre todo, a la mente. Así, en 1912, a la par de sus ensayos cubistas, comenzó a configurar (como lo prueban sus cuadernos de notas y diversos dibujos) la que sería, según Octavio Paz, su obra maestra: La novia puesta al desnudo por sus solteros, aún.
3 Como lo confesó en una carta de 1950 dirigida a Michel Carrouges.
4 Es decir, los que han sido en alguna medida manipulados por el artista. El urinario, por ejemplo, fue puesto de cabeza.
5 Como advierte la definición de ready-made que descansa en el Dictionnaire abrégé de surréalisme de André Breton y Paul Éluard de 1938.
6 Miles de ideas anotadas aquí y allá, y reunidas, más adelante, en sus famosas Cajas: verde y blanca.
■
En el camino
El mono gramático, Barcelona, Seix Barral, 1974, 142 pp.
No dudo de que a muchos lectores esta frase no les diga nada: “Lo mejor será escoger el camino de Galta…” Pero para otros es equivalente a “In Xanadu did Kubla Khan…”, o a “En un lugar de la Mancha…”, o a “Call me Ishmael”. No creo exagerar. Todas estas frases son los inicios de extraordinarias aventuras verbales –aunque alguna de ellas haya sido abrupta y célebremente interrumpida. “Lo mejor será escoger el camino de Galta” abre las puertas a un ejercicio literario de gran alcance y escaso parangón, un ejercicio literario condenado desde el comienzo mismo a fracasar y hacer de ese calculado fracaso su estandarte. ¿Por qué? Porque las cosas y los nombres nunca se tocan, porque entre el árbol que nombra el poeta y el árbol que está allá afuera, “plantado en su propia realidad”, hay un abismo insalvable. “Lo mejor será escoger el camino de Galta” es el principio de una marcha valiente (y en tiempo real) que nunca llega y sabe que nunca va a llegar y que se llama El mono gramático.
El libro es un surtidor de preguntas y de dudas vertiginosas. Por ejemplo: si todo es una metáfora de algo, ¿dónde está la palabra original que no lo es, más allá de la cual ya no hay nada?, ¿podemos desandar las mil y una rutas de la lengua y llegar al origen? Pero más allá, rutas y origen son asimismo metáforas, signos que estallan frente a nuestros ojos y que nos dejan en el mismo lugar en el que comenzamos. ¿Dónde? Podemos ir por partes.
La estancia de Octavio Paz en la India, de 1962 a 1968, le dejó un sedimento vital que le acompañaría el resto de su vida, pero con la experiencia aún fresca, en Cambridge, en el verano de 1970, Paz decide volver virtualmente a esos parajes y caminarlos desde la escritura. Si no fuera una trabazón reflexiva tan estable, me aventuraría a decir que la técnica de ejecución de El mono gramático es impresionista. Paz observa, tras su ventana en Cambridge, una arboleda, y de inmediato liga ese testimonio con el recorrido de Galta, en la India, y se deja asediar por la muchedumbre de las asociaciones. Brinca espectacularmente de un lado a otro –como Hanuman, el jefe mono del Ramayana que, además de alcanzar Ceilán desde la India de un solo salto, era un sabio gramático, un poeta. Y lo primero que Paz escribe es “Lo mejor será tomar el camino de Galta”, es decir, se disocia instantáneamente de la vista de los árboles en Cambridge y apuesta por el camino de allá, lejos, para luego volver acá y así hacerlo hasta el delirio. El poeta escribe sobre la escritura e inventa el camino según lo recorre, como si reflexionara sobre la muerte al momento de suicidarse. La virtud de este ejercicio (no sé si llamarlo poema en prosa, ensayo o seppuku) es que no sólo se desdobla frente a nuestros ojos –lenguaje erguido y respirando–, ni que atisba puertas y atajos aquí y allá, sino que la luz que arroja la propia búsqueda es alucinante. En un plano metafísico, el fracaso es evidente: nunca se llega a la fuente original. En un plano poético, no importa.
El filósofo que siempre se guareció tras el ensayista y el poeta Octavio Paz propone una razón: no llegamos nunca al origen, a la realidad real, porque ésta sería insoportable y nos enloquecería. Así, en el fracaso está nuestra cordura, y en la gramática, nuestra crítica del universo. La poesía es la terrorista de esa ecuación, porque es capaz de disolver los significados y de vaciar los nombres de contenido. En la poesía el transcurso (caminar, leer) se detiene y el tiempo se cristaliza: lo que ella sugiere es innombrable porque es justamente lo opuesto al nombre, pero no es lo no dicho sino “lo que tenemos en la punta de la lengua y se desvanece antes de ser dicho”. Y la escritura es nuestra gran resignación, eso que Paz llama, sin lamentarse, el “residuo verbal”.
No se piense que estamos ante la soledad en llamas de una inteligencia puramente especulativa: el personaje del libro es un hombre rodeado de maleza (que es otra forma de la caligrafía) y lleno de pulsiones. En el reino de Hanuman, el Gran Simio, gravita un erotismo electrizante, y Paz no se arredra a la hora de narrarnos las cópulas divinas que les hablan, a él y a Esplendor, su pareja diosa, desde los muros de Galta. La realidad y la irrealidad se confunden y funden, el lenguaje es lúbrico y hay notables pasajes que son un puro coito sostenido. Abundan las pulsiones: rodeado de monos ruidosos, gesticulantes y promiscuos, el poeta (en una escena que lamentamos no haber atestiguado) se deja contagiar y golpea el suelo con los pies, da grandes voces, corre de un lado para otro, enarbola una rama y la usa como un fuete para azotar los culos pelados y rojos de los micos. Hay también muchedumbres y peregrinaciones descritas con lujo de detalle, y hay un afán de mímesis y disolución: “La multitud era un lago de movimientos pacíficos, una vasta ondulación cálida. Se habían aflojado los resortes, las tensiones se desvanecían, ser era extenderse, derramarse, volverse líquido, regresar al agua primordial, al océano materno” (véase a Paz y Cortázar con los resortes aflojados en la India).
Dos movimientos gobiernan esta hazaña escritural: el movimiento de la liberación, que es hacia fuera, hacia el puro albedrío; y el movimiento de la reconciliación, que es hacia adentro, hacia la concordancia con el todo. El poeta se juega la vida en esa oscilación, y confiesa: “Yo siempre voy adonde estoy, yo nunca llego adonde soy.” Es cierto que nunca se llega, que el camino emprendido con la escritura, a su vez recorrido por la lectura, siempre está comenzando: “A medida que escribía, el camino de Galta se borraba o yo me desviaba y perdía en sus vericuetos. Una y otra vez tenía que volver al punto del comienzo. En lugar de avanzar, el texto giraba sobre sí mismo. ¿La destrucción es creación? No lo sé, pero sé que la creación no es destrucción.” ~
– Julio Trujillo
■
El malestar de la ruptura
Los hijos del limo / Del romanticismo a la vanguardia, Barcelona, Seix Barral, 1974, 224 pp.
A casi treinta y cinco años de la publicación de Los hijos del limo (1974), la cultura no ha superado aún las cuitas de la modernidad que Octavio Paz analizó como un hijo mayor de las últimas utopías occidentales, contemporáneas del ideario liberal. Dichas utopías, como bien han sostenido Yvon Grenier y Jesús Silva-Herzog Márquez, son el trivio de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad), pero también, y sobre todo, la educación sentimental e intelectual de la poesía moderna.
A diferencia de aquel trivio, la poesía supo advertir y aprovechar lo que Robespierre adjudicaba al horror venidero: la fuerza que anima la virtud. Esa fuerza es la misma que animó a Baudelaire a deletrear con lengua bífida los alfabetos de lo sublime y lo sórdido; que llevó a López Velarde a proseguir con “el afán temerario/ de mezclar tierra y cielo”; la misma fuerza, en fin, detrás de la “fructífera tensión contradictoria” que, en palabras de Dore Ashton, abarca la obra entera de Paz.
Los hijos del limo no es la excepción. Ninguna edad más antonímica, recombinante y permutable para la poesía que la moderna, materia de este libro. Ninguna edad que declarara la muerte de Dios y llevara su luto como un sino ateo –sino entendido en Paz como la cópula del sí y el no–; que declarara la muerte de la Historia y el Arte para después profanar sus cuerpos incorruptos con el bisturí de la teoría y el morbo de la incredulidad. Tampoco nadie más convencido que Paz de la división endogámica en los axiomas de la poesía moderna, de la postura ética y estética que entraña la neutralización resultante.
La poesía no sólo fue una aula magna, sino un museo y un laboratorio para la modernidad. Museo donde montó y curó el montaje de su propia exhibición temporal, compuesta por obras en proceso indefinido. Laboratorio donde colocó su propio cuerpo en la mesa de estudio como objeto de investigación –esa mesa de operaciones que, para Max Ernst, podía albergar objetos tan disímbolos como un paraguas y una máquina de coser.
Es por ello que la poesía no fincó su modernidad en la idea de progreso: el examen del mundo y del lenguaje volvía imperativa la conservación de ambos. Antes bien, la modernidad de la poesía radicó en la acumulación. De ahí el fracaso, para Paz, del futurismo o de cualquier otro movimiento estético que apostara por la conquista del porvenir. El futuro terminaría imponiéndose de cualquier forma, y sería más el recuerdo de su ocaso que la experiencia de su mañana. (Quizá por esta razón, hoy leemos la lírica futurista, dadaísta o estridentista como ciencia ficción en verso libertino.) Cisma y dogma de la imagen, dictadura y anarquía del sentido, la palabra poética es la suma de los opuestos en el Punto de convergencia –título para la edición en Francia de Los hijos del limo– donde el silencio y la conversación alcanzan una plena realidad: la del instante de su convivencia.
En la época moderna, cuya característica central para Paz es la crítica, la acumulación parecería haber homologado originales y copias, invenciones y subvenciones. Sin embargo, el vínculo que une a Virgilio con Dante, a Tu Fu con Pound, a Guillermo de Aquitania con Mallarmé, a Villon con Haroldo de Campos y a Keats con Anne Carson, es un vínculo continuo a la luz del tiempo colectivo y, simultáneamente, uno alterno a la luz de las ideas individuales. Ambas luces, a su vez, iluminan el trivio republicano y dejan ver la complejidad y licitud conceptuales que fue ganando junto con la poesía: vigilada libertad (o “libertad bajo palabra”), igualdad selecta, fraternidad individualizada. En un ambiente así, que ordena una época porque prevé su corolario, no debería sorprender el surgimiento de la “tradición de la ruptura”, el término más célebre de Los hijos del limo.
Escéptico ante los “cambios perdurables” de la modernidad, Paz propuso una política y una poética de reconciliación entre opuestos que desconocen su consanguinidad –por ejemplo, el eventual clasicismo de los caligramas de Apollinaire, el parecido que guardan el ánimo futurista y el furor actual por la hiperpoesía y otras subespecies de la “poesía postipográfica”. Por desgracia, un cierto malestar (o confort, nunca se sabe) ha impedido discutir la caducidad o vigencia de la “tradición de la ruptura” en nuestros días, que exigen una revolución más industriosa que institucional. No conforme con ello, la lección de Paz debe enfrentarse a otra flamante coda: “los tiempos hipermodernos”, según Gilles Lipovetsky. La modernidad todavía agonizante gime como el Cristo de los Olivos en el poema de Nerval que encabeza Los hijos del limo: “¡Abismo, abismo, abismo!/ Falta el Dios al altar donde yo soy la víctima…/ ¡No hay Dios! ¡Ya no lo hay! –Mas ellos aún dormían”.I
¿Acaso habrá de morir con la modernidad la idea de Dios, de la Historia y el Arte, de la utopía, de la tradición y su ruptura? ¿Está la poesía de nuestro cíclico futuro condenada, por tanto, a ser el luto de sí misma? Su hijo predilecto, pródigo y nonato, el Poema, ¿no anunciará desde ahora su muerte y resurrección? ¿Habrá entonces el Judas que traicione, el Pedro que edifique, el Nuevo Testamento que reúna a ambos? ¿Y cuándo? Profeta de un presente absoluto, Paz escribe en Los hijos del limo: “No el pasado ni la eternidad, no el tiempo que es, sino el tiempo que todavía no es y que siempre está a punto de ser. […] Los antiguos veían con temor al futuro y repetían vanas fórmulas para conjurarlo; nosotros daríamos la vida por conocer su rostro radiante –un rostro que nunca veremos.” ~
– Hernán Bravo Varela
_________________________
I Traducción de Gerardo Deniz.
■
La memoria como trayecto
Pasado en claro, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, 44 pp.
A lo largo de una gran parte de la obra poética de Paz puede rastrearse una insistencia creciente por desmontar las aporías del trayecto. No por desmontarlas en el sentido de resolver o esclarecer las falacias lógicas que en ellas subyacen, sino en el sentido de desdoblarlas, de explorar las posibilidades que abren al interior del poema. Bajo la figura tutelar de Zenón de Elea, Paz lleva las paradojas del movimiento a un grado único de expresividad poética; en el texto, las paradojas se disuelven, arropadas por el lenguaje como una realidad no conflictiva. En las primeras páginas de El mono gramático encontramos reflexiones profundas en ese sentido: “Sin ese fin que nos elude constantemente ni caminaríamos ni habría caminos.” En Pasado en claro, esta indagación de las paradojas del trayecto y sus modelos del lenguaje confluye con otro de los temas presentes en la poesía de Paz, que desde “Piedra de sol” marcó uno de los principales ejes de su obra, y que encuentra aquí su desarrollo más explícito: el tema de la memoria, la reconstrucción del pasado a partir de las imágenes.
Pasado en claro es una oscilación entre dos modalidades de la memoria: los recuerdos –imágenes llenas de sensualidad– y la sensación de transcurrir –la velocidad del tiempo y la imposibilidad de fijar completamente cada uno de los instantes recreados. Para expresar esa imposibilidad de fijeza, Paz remite al lector a la opacidad de las palabras, diluyendo las imágenes del recuerdo en una reflexión sobre las limitaciones del lenguaje (“En la escritura que la nombra/ se eclipsa la laguna”). En tres versos Paz es capaz de bosquejar un paisaje determinado de su historia, de trazar, como en un expresivo aguafuerte, las líneas de su primera casa o la lóbrega compañía de los adultos (“niño por los pasillos de altas puertas,/ habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes”); pero, de pronto, esas imágenes soberbiamente construidas se desvanecen frente al lector, dejándolo de nuevo sumergido en un mundo de palabras, de signos que no alcanzan a aprehender la memoria por completo: “Son criaturas anfibias, son palabras./ Pasan de un elemento a otro.” Los recuerdos se suceden en el texto con una velocidad tal que, a la vez que nos da tiempo de paladear algunos detalles íntimos y puntuales de la biografía del poeta, se genera una sensación de fugacidad y vértigo, acrecentada por las constantes referencias al propio lenguaje.
La memoria se presenta, pues, como una oscilación entre el sonido y el sentido, un vaivén entre la evocación y la presencia. Pero en ese trayecto infinito, en esa eterna aproximación de Aquiles (sonido, exterioridad y tinta) y la tortuga (sentido, imagen y presencia), hay picos y depresiones: la orografía del poema, los diferentes grados de sensualidad y abstracción que lo componen. Gracias a esta oscilación, el texto se vuelve rico en matices: de la abundancia vegetal de los recuerdos a los pasajes netamente filosóficos, que si bien no enuncian teorías originales, sí revelan una experiencia personal, una recreación vivencial de las preguntas fundamentales: “a través de nosotros habla consigo mismo/ el universo. Somos un fragmento/ –pero cabal en su inacabamiento–/ de su discurso”. Estos pasajes se dilatan, a veces, durante algunas páginas, generando un continuo de densidad teórica que llega a sobrecargar el poema, impregnándolo de una grandilocuencia que sólo los nombres propios, las referencias absolutamente personales del autor, aterrizan de nuevo. Los mecanismos mediante los cuales se realiza este tránsito, de la abstracción al recuerdo, son sorpresivos, y añaden un dinamismo rítmico y conceptual que se agradece después del tono apodíctico de los fragmentos reflexivos (“Ser tiempo es la condena, nuestra pena es la historia”).
Por otro lado, los pasajes íntimos, de atenta rememoración, son tan ricos en hallazgos poéticos que prácticamente eclipsan a los pasajes teóricos con su potencia enunciativa: “La luz poniente se demora,/ alza sobre la alfombra simétricos incendios” y “Brota el día, prorrumpe entre las hojas”. La presencia de la luz en estas estampas del pasado es muy notable. Parece que un foco de transparencia va recorriendo las zonas nombradas por el poeta, mientras que el resto de la memoria, los pasillos infinitos que la componen, se abisma en el silencio de la página.
Otro elemento a partir del cual el poeta teje la urdimbre del recuerdo es la casa. Arquitectura y luz se combinan y dibujan las escenas de la infancia, abren la tensa dimensión de lo habitable, donde el poeta reconoce su primer aprendizaje del espacio: “Casa grande,/ encallada en un tiempo/ azolvado. La plaza, los árboles enormes/ donde anidaba el sol.” Por esos cuartos luminosos, por esos patios de higueras primordiales, caminan los habitantes de la memoria. El retrato de la familia es conmovedor, está enunciado con crudeza, y en él los recuerdos alcanzan un nivel de concreción que el poeta ya no soltará en todo el texto. El desfile de personalidades enmarca una infancia solitaria, entretenida en descifrar y disfrutar las “metamorfosis de la higuera”, las enseñanzas de los fresnos. Vemos, entre otros, a la madre, “niña de mil años”; a la tía, “virgen somnílocua”; al padre, “atado al potro del alcohol”; y aparecen también las lecturas que poblaron la primera adolescencia del autor, casi como un pariente más entre los otros: “Cada noche,/ máquinas transparentes del delirio,/ dentro de mí los libros levantaban/ arquitecturas sobre una sima edificadas.” En este inciso Paz se detiene, se sumerge de nuevo en el asombro de algunas lecturas, revive con especial interés su experiencia literaria, contrapuesta emotivamente a los detalles más sombríos del ambiente familiar.
Por todo lo anterior, Pasado en claro es un poema vertiginoso, capaz de llevar al lector por una oscilación constante entre tonos y registros muy disímiles: de la íntima indagación de los espacios de la infancia, al asombro ante el cuerpo inaprensible de los símbolos. ~
– Daniel Saldaña París
■
El instante ha de volver
Vuelta, Barcelona, Seix Barral, 1976, 91 pp.
Las actuales generaciones abordamos la lectura de Octavio Paz desde la perspectiva privilegiada de las obras completas. Leemos este o aquel libro conociendo procedencias y destinos, itinerarios, advirtiendo su lugar exacto en el corpus. Nos acercamos a una escritura terminada pero en movimiento, puesto que continuamos releyéndola, comprobando su carácter duradero, asimilándola a la luz de nuevos presupuestos y otras épocas. Ubicado a continuación de Topoemas y Blanco (exploraciones que dotan a la palabra de una existencia espacial que ahonda o anula su temporalidad), así como de El mono gramático (periplo que participa del ensayo, la narración y el poema en prosa; escritura que va tras su propio cumplimiento), Vuelta encarna desde su título una recuperación que habrá de cumplirse en varias formas al tiempo que presenta la versión más acabada de la que me parece la verdadera vocación paciana: la universalidad.
Según Guillermo Sucre, el hilo conductor de la obra de Paz –antes que un progreso o un movimiento automático que salta de una etapa a otra para descartar la anterior– es la atención que el poeta presta a sus recurrencias, a sus vueltas hacia sí mismo.
Vuelta es una suerte de suma de las preocupaciones estéticas y vitales de su autor. Formado por poco más de veinte textos, en este breve jardín se concentran con notable soltura la variedad temática y las búsquedas formales de la amplia selva verbal del poeta: el acto de la escritura como generador de mundos y sentidos, los rituales antiguos que cumple el hombre y que el paso del tiempo redimensiona, los opuestos complementarios (en cuya dialéctica nace una “vasta unidad contradictoria”: el atl tlachinolli) y la inagotable naturaleza del instante, cuya estructura compleja es la de un diamante de múltiples caras, imposibles de conocer para el poeta en la constante y renovada presentificación de su fugacidad. Al saber reconocerse como uno en la multiplicidad de las expresiones, adentrarse en experimentaciones y volver al cauce, la principal virtud de su poesía es la clara noción de intermitente permanencia que la anima. Cada instante transcurre para aparecer de nuevo, permitiendo así al poeta atisbar otra advocación de su mismo rostro. Fijar un tránsito y movilizar lo permanente son actos idénticos en tanto tengamos presente esa máxima paciana: “El presente es perpetuo.”
Aunque el libro rebosa una clara sencillez de recursos retóricos, la ejecución de cada poema abreva en los movimientos y usos estéticos a los que Paz se aproximó: el creacionismo, el existencialismo, el erotismo mistificado, el concretismo, la poesía visual y el surrealismo. Si bien toda experimentación es un riesgo, un salto al abismo, Vuelta hace patente el equilibrio del poeta, el sosiego en la superficie que arropa sus corrientes subterráneas. Paz, lo sabemos, no encasilló nunca su escritura: los recursos que el aventurero intelectual encontraba, el poeta los supo integrar a su matriz estética como posibilidades otras de una expresión personal. Paz forjó un decir absoluto, una voz universal. Encontramos en él una inteligencia en movimiento y una savia vital que se ahonda en la palabra, y si bien sus versos encarnan una límpida solidez, una gélida perfección que se impone ante el lector, guardaban por dentro ríos de una “vida más vida”. Su afán es posibilitar la prolongación e intensificación de una experiencia (Sucre).
Otra vuelta es el retorno del poeta a la casa natal potenciada, la ciudad a la que pertenece y que le pertenece (“Camino hacia atrás/ hacia lo que dejé/ o me dejó”), después de viajes espirituales y físicos, de la comunión con otras culturas y de habitar otras latitudes. En ese pasado que vuelve, la calle que solía recorrer no puede ya ser la misma, pues toda recuperación es posible cuando algo ha cambiado en el mundo (en nosotros mismos), y esa universalidad que el poeta advierte en su mundo es reflejo de su propia condición.
En Vuelta, la ciudad y el arte son recorridos como núcleos de significaciones. El poeta canta y cuenta, y es notable que en la vocación narrativa de los poemas la acción no emana del hombre sino del hábitat (físico y espiritual) creado por él mismo: la historia cifrada en piedra: edificios, monumentos, ruinas; la ciudad fantasmal, tejida de tiempos, que deviene a veces paisaje interior. En el otro espacio (el tiempo donde luz y palabra son trazadas), un camino igual de vital (“esta página/ también es una caminata nocturna”) une distintos planos (“La poesía/ puente colgante entre historia y verdad”). Como es costumbre (mejor: recurrente) en el poeta, los privilegios que la vista y el oído producen al aliar sus potencias derivan en collages interdisciplinarios. El mismo Paz que concibió la poesía como una materia verbal cuya representación más radical lindaba con la plástica, aborda las esculturas caja de Joseph Cornell, el expresionismo abstracto de Robert Motherwell, los títulos (“flechas verbales”) de Manuel Álvarez Bravo y la maqueta en páginas de un poema escrito “Para la desorientación general”, cuyo soporte original fue el muro de una galería que conducía a una exposición surrealista en la ciudad de México.
En las vueltas y migraciones que impregnan la obra de Octavio Paz, la comunión de estos dos planos de existencia –sus ramificaciones, combinaciones y grados de compenetración– se hacen patentes casi en cada poema de sus últimas obras. Dos realidades (como en las Drawing hands de Escher) que se inventan mutuamente. Y en medio de ambos planos, el hombre; el individuo (a veces mínimo comparsa o maravillado testigo del paisaje que creó) aparece para proferir una palabra que restablece un orden antiguo sobre las cosas. Dos realidades: ninguna es origen, y toda figura y movimiento transita ambos planos, mutando, recobrándose, perpetuándose. Como este instante que cambia –es decir, como la inagotable poesía paciana– para ser eterno, se renueva y vuelve siempre. ~
– Luis Jorge Boone
■
Un malentendido
El ogro filantrópico / Historia y política 1971-1978, México, Joaquín Mortiz, 1979, 348 pp.
Tras la renuncia a la Embajada de México en la India y la publicación de Posdata, Octavio Paz se convierte en el involuntario líder de la izquierda mexicana, que lo invita a formar un partido político y combatir al sistema desde la plaza pública. Las reimpresiones de Posdata se suceden cada dos meses y en las páginas de la revista Siempre! no pasa una semana sin una carta de apoyo. Llueven las adhesiones. Al regresar a México opta por ser fiel a sí mismo y preservar su independencia: sus armas son las letras. Desde esta trinchera, acepta el ofrecimiento de Julio Scherer, director de Excélsior, para fundar una revista de literatura y crítica. Así nace Plural, cuyo título lleva implícito la carga de su intención: en el país de la piramidal funesta, del partido único, del “sí, señor presidente”, la pluralidad como programa tácito y como antídoto explícito (y esdrújulo).
Paradójicamente, es desde las páginas de esta revista que se gestará uno de los grandes malentendidos de nuestra cultura: el divorcio entre la intelectualidad de izquierda y Octavio Paz, pese a que siempre fue fiel al espíritu de fraternidad entre los hombres (que descubrió en la guerra civil española) y mantuvo como ideal político el socialismo democrático. El ogro filantrópico, que reúne sus escritos políticos entre 1971 y 1978, es la vitrina indispensable para entender esta fisura.
El libro reúne tres entrevistas, dos prólogos, una carta abierta, una serie de textos breves escritos al calor del cierre de redacción y largos ensayos. Ah, y una pieza de teatro satírica sobre la actualidad con las cabezas de Clotaldo, Astolfo y Basilio, los personajes de La vida es sueño de Calderón. Pese a la variedad de registros, la coherencia y el rigor son asombrosos: Paz escribe como respira.
¿Por qué un autor que denuncia el derrocamiento de Salvador Allende, que tiene una lectura severa del nihilismo de las democracias occidentales, que advierte de los límites del mercado, que condena la dualidad democrática-imperial de Estados Unidos, que defiende el aborto y la liberación femenina, que critica la dictadura de Franco y se mantiene fiel a la causa republicana en el exilio, y que en el discurso de recepción del premio Jerusalén, junto a la defensa de Israel exige un acuerdo justo para los palestinos, es la bestia negra de la izquierda mexicana?
La respuesta está en las otras preocupaciones de El ogro filantrópico. Primero, que la historia no está determinada por leyes inmutables. Para Paz, el materialismo histórico fue “traicionado” desde el origen mismo de la revolución rusa, cuando ésta se cumplió en un país atrasado y marginal y no en el seno de las sociedades industriales avanzadas, como vaticinaban Marx y Engels. La historia es el reino de lo imprevisible, para horror de los ideólogos de salón. Segundo, que la URSS y sus satélites, incluido Cuba, no son en realidad países socialistas, sino nuevas formas de explotación, más crueles e injustas que los países capitalistas; son estados burocraticopoliciales en donde un partido, que depende de un comité central que depende de un líder máximo, se arroga el derecho de gobernar en nombre del proletariado. Tercero, que el caso Padilla en Cuba, con su triste confesión, parodia de los juicios de Moscú de los años treinta, no es un hecho aislado sino la lógica intrínseca de la revolución cubana, y cuarto, que Solzhenitsyn no es un agente de la CIA sino un testigo insobornable y lúcido del horror del gulag. Verdades como puños que hoy da casi vergüenza enumerar. En el fondo, la incomodidad que produce Paz proviene de la doble moral del pensamiento dogmático de izquierda, verdadera religión del siglo XX, que protesta por la guerra de Vietnam pero no por la invasión de Camboya, denuncia el golpe de Estado en Uruguay pero no la violencia ciega de los tupamaros que lo propiciaron.
El malentendido en el caso de México es más injusto, si cabe. Pese a escribir el prólogo para la edición en inglés de La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, y defender la aurora de libertad del movimiento del 68; pese a ver en Emiliano Zapata la expresión de un México más profundo y justo que el de los líderes revolucionarios que acabarían triunfando; pese a aplaudir muchas de las medidas de Lázaro Cárdenas, en especial ¡el ejido! y su política internacional; pese a renunciar a Plural en solidaridad con la salida de Excélsior de Julio Scherer, orquestada desde Los Pinos; pese a criticar la falta de programa e ideas de la derecha mexicana y su complicidad con el PRI, y sobre todo, pese a desmontar intelectualmente el sistema político mexicano en el magistral ensayo que da título al volumen, la incomprensión se repite. La causa, de nuevo, es su mirada libre de muletas ideológicas. Entre otras herejías, Paz rescata la Nueva España condenada por el oficialismo como un paréntesis (¡de tres siglos!) en la historia de México, critica a los partidos de izquierda –en particular al Partido Comunista, que en lugar de buscar el respaldo de la clase trabajadora se escuda en los recitos universitarios, arrojando a los jóvenes a la lucha guerrillera, y al PPS, cuyo líder vitalicio, Vicente Lombardo Toledano, concilió el milagro, en palabras de Paz, de aplaudir al mismo tiempo a Alemán y a Stalin–, y sobre todo, condena el callejón sin salida de la violencia en la lucha política.
La otra realidad del libro, que escapa a las rígidas glosas aquí enumeradas, que lo vuelve intemporal y vigente, es queno se trata de un convencional aunque lúcido manual político, sino del libro de ensayos de un poeta: su aproximación a la realidad es desde un lenguaje metafórico, que usa creativamente la analogía histórica, cuyas referencias vuelan en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, para ensayar sobre la decadencia americana se sirve de una revisión de su cocina tradicional, con la puritana separación de ingredientes y sabores, enfocada en la salud, y la enfrenta a la orgía del consumo desenfrenado y caótico de la moderna industria alimenticia, con sus ingredientes y saborizantes artificiales. Esto dentro de una relectura de Fourier y su ciudad utópica Harmonia.
Escarmentado desde 1950, cuando denuncia en la revista Sur los campos de concentración soviéticos y es expulsado de los ámbitos literarios de la izquierda, Paz se impone a sí mismo la obligación de decir la verdad por incómoda que resulte y de pagar las consecuencias de esa determinación, en la estirpe de Orwell, Camus y Russell. Y nunca bajó la guardia, pese al Nobel y la “perra fama”. Esa es la enseñanza, a un tiempo moral e intelectual, para nuestra generación. ~
– Ricardo Cayuela Gally