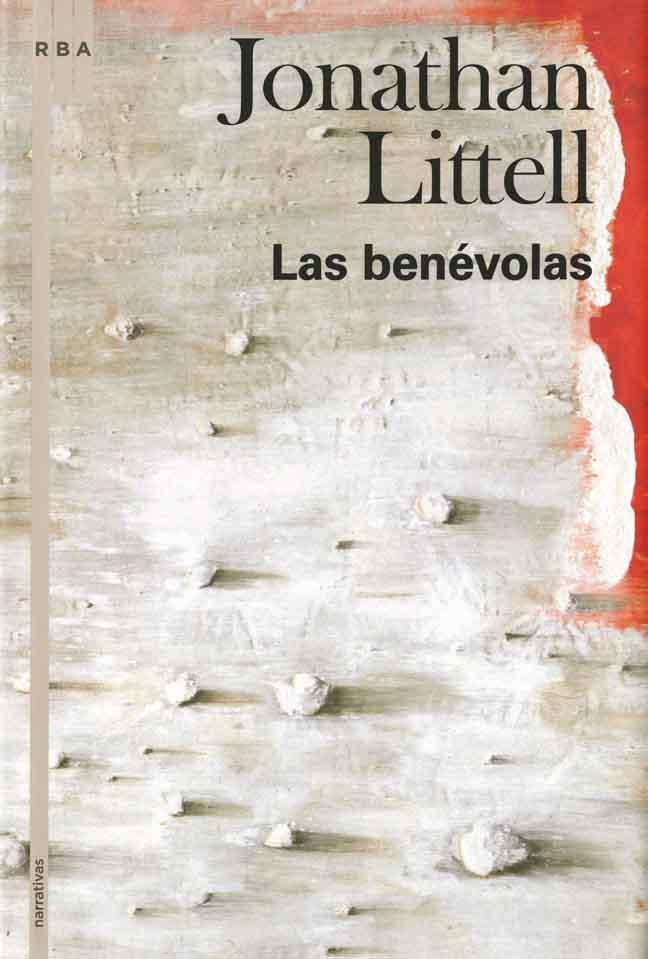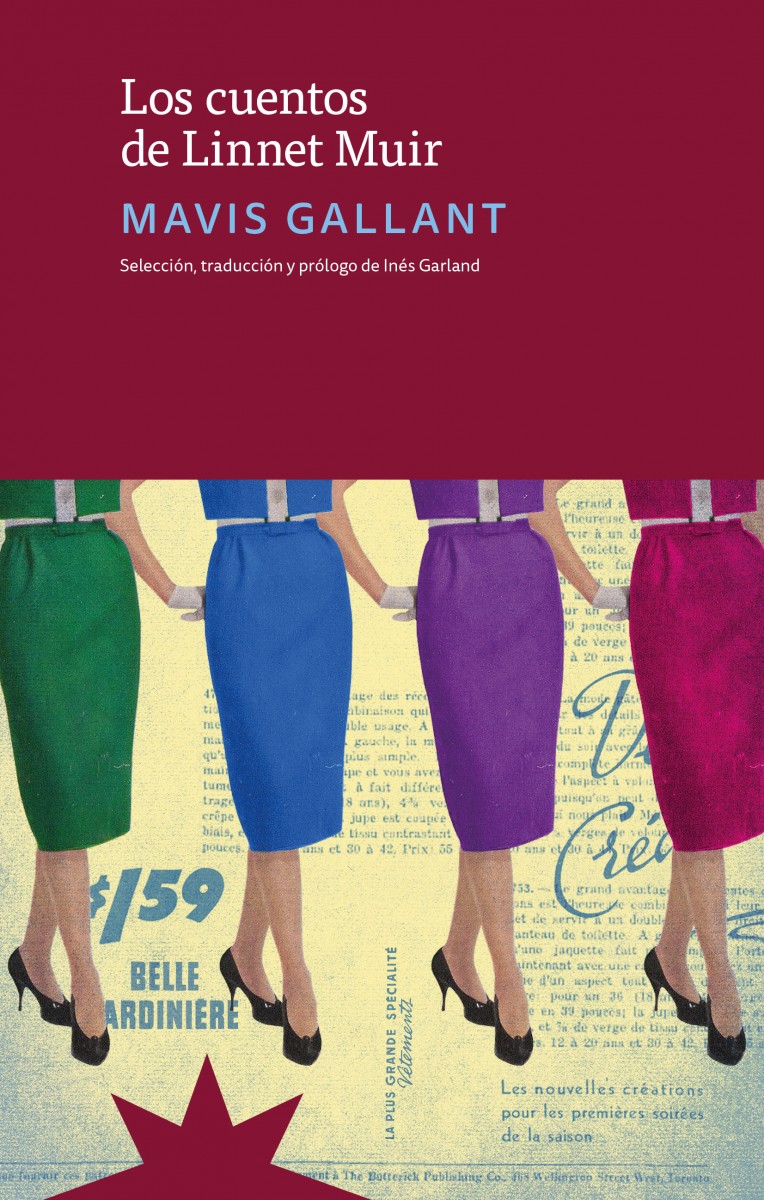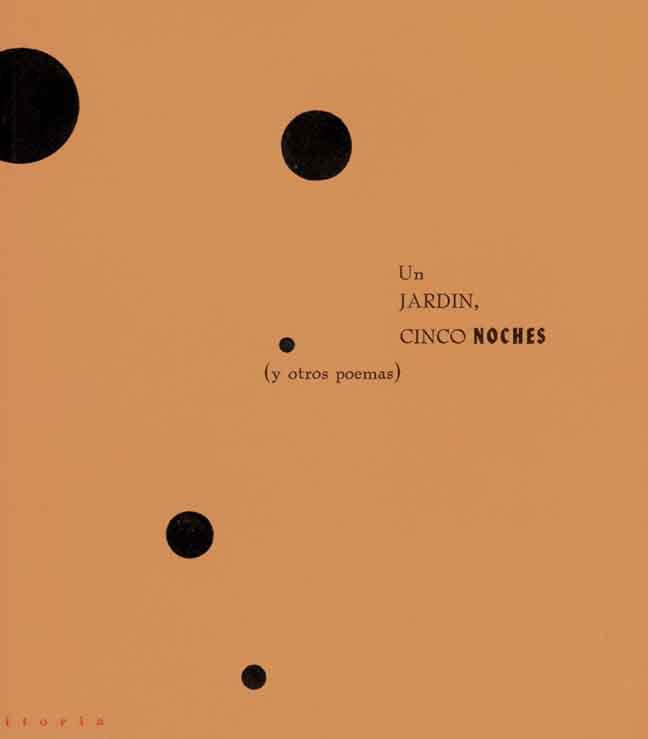Ahora que Les Bienveillantes ha salido en versión doblada al castellano, toca resumir la lectura de hace un año del original en francés. Ha habido que esperar todo este tiempo, porque la crítica sigue cultivando una absurda convención –sólo hablar de los estrenos en cartelera y limitarse a las versiones dobladas– que hace de ella una rémora del negocio editorial. Que sea absurda no se deduce de esta función publicitaria –la única económicamente importante y socialmente útil de la crítica– sino del contexto en el que hoy circulan los bienes de consumo cultural. Pero no adelantemos acontecimientos.
Convengamos que sin convenciones absurdas la vida sería muy aburrida, amén de francamente incivilizada. Precisamente. Una de nuestras convenciones más antiguas y civilizadas dice que una novela puede pertenecer a un subgénero –novela histórica, novela negra, novela de no ficción, aun novela novela–, con la condición de que sea capaz de proponerle al lector un pacto de ficcionalidad. Esto último no sólo es necesario, es imprescindible para que la novela, gracias a la destreza del autor, supere la fase oral de la lectura entretenida y llegue a la edad adulta convertida en memorable icono. Que el pacto ficcional de Rojo y negro, La educación sentimental y Guerra y paz funciona lo prueba el hecho de que no recordemos estas tres novelas por su pertenencia al subgénero “novela histórica”, sino por algún tecnicismo narrativo exitosamente aplicado por el autor y a menudo metaforizado por la crítica: el relato como espejo de la realidad, la Historia como elipsis del sujeto de la historia, la omnisciencia del creador como recurso para lograr el encaje de la historia con minúscula en la Historia con mayúscula.
El pacto de ficcionalidad que propone Las benévolas, de Jonathan Littell, ¿en qué consiste? La verdad es que lo ignoro. El de este libro es un fenómeno interesante, porque el lector, a la vez que es capaz de reconocer los elementos utilizados en su fabricación, no puede deducir de ellos un programa que los reúna inteligentemente para algún fin. Quizás es que soy incapaz de verlo, pero también cabe la posibilidad de que no haya tal programa. Como en ausencia de programa narrativo no hay nada que reseñar en una novela, pero como además esto es una reseña y en una reseña ha de hablarse del libro reseñado, daré por buena la hipótesis de que éste es un libro sin programa.
Valga decir, sin intención asignable. El libro está trufado de acontecimientos históricos y personajes “reales”, y salta a la vista lo que se ha dicho hasta la saciedad: que su autor ha leído toda la literatura histórica pertinente sobre las actuaciones del régimen hitleriano durante la guerra, de Hilberg a Browning y de Haffner a Sereny, además de la literatura testimonial de los supervivientes más relevante, y que ha visto las películas de referencia, de Shoah a The Grey Zone. De hecho, el esfuerzo de sintetizar esta masa documental es lo que más alaba la crítica en el libro de Littell. Como si se diera por sentado que documentarse a fondo para escribir una novela es una rareza. Así le luce el pelo a la crítica y, lo que es peor, a la literatura, que tan a menudo nos ofrece, pues eso, novelas indocumentadas.
Algo que indudablemente no es Las benévolas, novela histórica bien documentada sobre el nazismo en su fase más genuina y feroz, la de la guerra y la destrucción racial (otra cosa son las incursiones en la etapa anterior, tanto en Alemania como en Francia, endebles y, al menos en el caso de los ambientes de la extrema derecha francesa, ocasionalmente inverosímiles). En este plano, la novela tiene todo lo que hace falta para haber podido funcionar razonablemente bien como ensayo. No sin bemoles: si en lo que hace a los hechos históricos establecidos demuestra que sabe de lo que habla, la idea que se hace Littell del Estado hitleriano es tributaria de las tesis funcionalistas, que ningún historiador actualmente sigue tomándose en serio. Ya se sabe, aquello de la destrucción de las funciones del Estado debido a la feroz competencia entre administraciones sometidas al único principio rector del régimen: la “personalidad carismática” del Führer. La expresión más adocenada de esta tesis queda resumida en lo de “la banalidad del mal” y la (relativa) irresponsabilidad de sus planificadores y ejecutores.
Otros reproches que se le hacen al libro de Littell en este terreno me parecen secundarios y, algunos, impertinentes. Pienso que se equivocan quienes, como Lanzmann o Schöttler, le suponen al autor intenciones poco recomendables (para Lanzmann, mencionar a Auschwitz ya es cometer pecado de iconodulía) o señalan gruesos errores en el manejo de las voces alemanas. También hay quienes se han mostrado alarmados porque en algún momento se afirma que la ideología völkisch del régimen hitleriano es de origen judío. Típica banalidad políticamente correcta (además de anacrónica e inexacta), con la que cualquiera puede tropezarse varias veces al día en la cantera Google.
Los dos defectos del libro en los que veo por qué no acaba de funcionar como novela son la acumulación de rasgos inverosímiles en su personaje principal y el horror vacui que padece el autor. El Obersturmbannführer Dr. Maximilian Aue es un compendio de todo lo que sabemos, gracias a los historiadores y los testimonios, que eran o podían llegar a ser los nazis: hipercultos y salvajes, sometidos al Führerprinzip y anárquicos, serviles y dominadores, asqueados y fascinados por la degradación física, homosexuales e incestuosos. Sabemos, en efecto, que estos rasgos formaron parte de la psicopatología nazi, pero es literalmente increíble que todos juntos se dieran a la vez en un solo nazi. No contento con ser un Übermensch nazi, el Dr. Aue logra estar presente en todos los “escenarios calientes” de la carnicería hitleriana, de las operaciones de los Einsatzgruppen en Ucrania y Crimea a la batalla de Estalingrado, de los pogromos de las ciudades bálticas a Auschwitz, de una recepción en el castillo de Odilo Globocnik en Lublin a la conferencia de Himmler en Posen, y además le sobra tiempo para residir en el Berlín bombardeado de 1944 y nada menos que asistir a la despedida de Hitler en su búnker y, de paso, salir ileso tras torcerle la nariz al Führer. Pero menos redhibitorio que la obvia inverosimilitud de que un ss haya sido testigo de todos esos acontecimientos es su disciplinada acumulación. Como todo buen estudiante, Littell, a la hora de redactar su tesis doctoral, es presa del vértigo ante la abundancia de datos a manejar, y hace lo que cree que se espera de él: encajarlos todos, como sea.
Dejaré de lado la inverosimilitud histórica de un ss que llegó a trabajar a las órdenes de Himmler que después de la guerra logra rehacer su vida tranquilamente en Francia (no en Alemania o en un país sudamericano), y que un buen día, sin que venga a cuento (o alguien nos explique por qué), decide consignar por escrito su testimonio. Pero incluso si obviamos estas irrealidades, con lo que nos quedamos es con un narrador que nos dice que ha vivido una vida que nadie ha podido haber vivido. Una vida que es un compendio de lo que hoy pensamos que fue lo más significativo del régimen nazi (¿habrá que recordar que el exterminio programado de los judíos es una realidad histórica plenamente establecida sólo desde hace tres décadas? ¿Que la mayoría de los nazis, ss incluidos, no supieron en su momento nada acerca de Majdanek o Belzec?), y que desempeña la única función narrativa efectiva de pasearnos por el parque temático de la guerra y las matanzas en la Europa de Hitler.
Quizás, después de todo, el pacto narrativo que nos propone esta novela sea el mismo que a cualquiera le ofrece Google: un puñado de palabras clave (“nazismo”, “exterminación”, “guerra”, “SS”, “testimonio”), y pulse “Buscar”. ~
(Caracas, 1957) es escritora y editora. En 2002 publicó el libro de poemas Sextinario (Plaza & Janés).