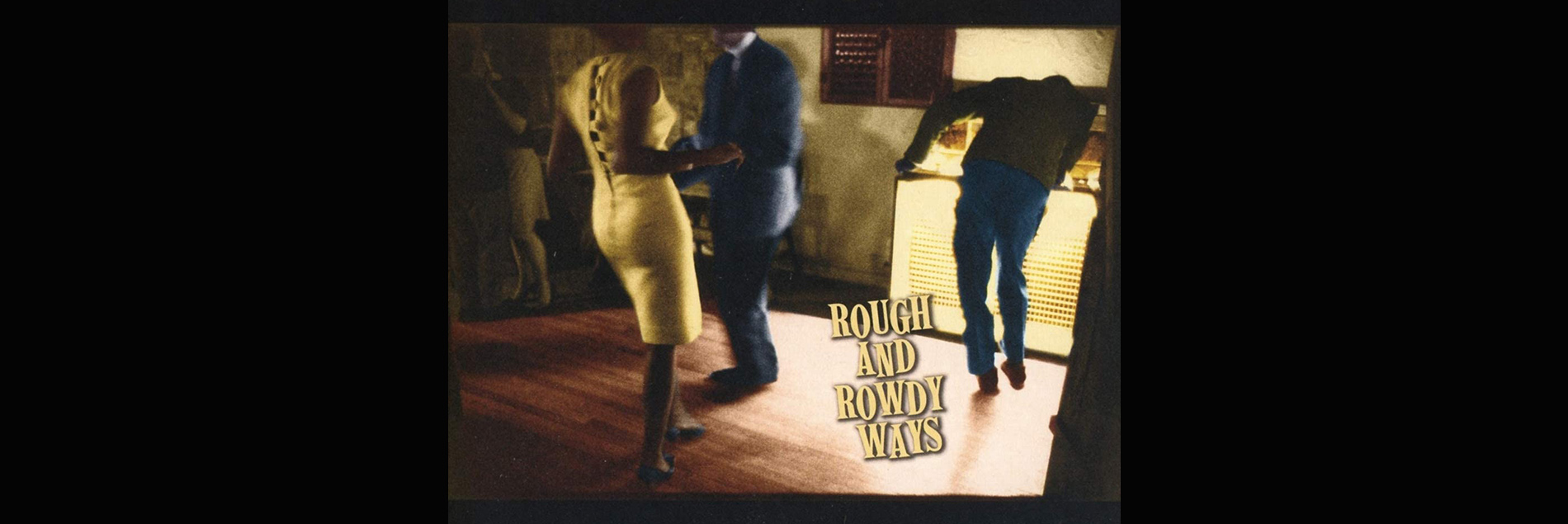La portada muestra un apropiado verde: el color del césped fragante, de la esperanza causada por la huida de la ciudad hacia el idílico pueblo, donde el ser humano mantiene sus valores primigenios y el aire no se respira, se saborea. Sin embargo, pronto el lector comprueba lo que ya intuye: bajo el césped solo hay un lodo maloliente que se pega a las suelas de los zapatos e impide los pasos. También en la portada hallamos el nombre de la autora: Pilar Fraile. En la contra, bajo su fotografía, leemos que ha publicado cuatro libros de poemas. Sin embargo, no hay rastros de lirismo –al menos del más obvio y tópico– en esta novela.
Desde la primera página conocemos a la protagonista: una fotógrafa, entre profesional y aficionada, llamada Alicia, que vive en un pueblo emplazado entre el campo y la periferia junto a su desquiciado marido y su hija (seria aspirante). Poco a poco descubriremos que también ella, pese a su desmesurado esfuerzo, sufre un serio problema mental. En parte está causado por su adaptación a un mundo de reglas líquidas, generador intrínseco de ansiedad. Pero también carga con una patología familiar considerable, explicada con nitidez, sin hurgar en detalles morbosos. Como suele ocurrir, no puede mirarse a sí misma y decide trasladar todas sus desdichas a un enemigo adecuado: el viejo que vive al otro lado de la valla y su también anciano perro. Ellos se lo ponen fácil. El comportamiento de ambos no encaja en los patrones de bonanza campestre que la protagonista se ha impuesto. La solución a su bloqueo, por supuesto, también la halla en el exterior: en un médico rural vivaracho y juerguista, a quien idealiza con una demencia y un fervor similares a los de Ana Karenina.
La perturbación de la vida burguesa por lo brutal, lo telúrico, es uno de los temas básicos del célebre creador austriaco Michael Haneke, cuya fría disección influye decisivamente en Pilar Fraile. ¿Cuál es la diferencia clave? Que el mundo tejido por el austriaco es esencialmente burgués. Las víctimas de sus fantasías –y, por otro lado, la mayoría de sus espectadores– poseen un estatus socioeconómico alto. Son reflejo de la realidad socioeconómica de la Europa del bienestar. La precariedad solo existe en el enemigo, supuesto o real. Sin embargo, en Las ventajas de la vida en el campo existe una clara precariedad, que convierte el supuesto estatus –marcado por la comida de diseño, el vino caro, cuya calidad queda definida por valoraciones ajenas– en una fachada. En contraposición, el viejo y su perro representan lo auténticamente campestre, más allá de ensoñaciones. Muestran la vida, más allá de sus pretensiones de revista de decoración (no es trivial que Alicia sea fotógrafa). Porque la cotidianeidad en el campo español nada tiene que ver con un reportaje de Vogue, localizado en un viñedo de Provenza o la Toscana. Es una vida inclemente, donde apenas existe la belleza Instagram. Casi todos los edenes rurales ya son sobradamente conocidos y, por lo tanto, están gentrificados.
Uno de los grandes aciertos de Las ventajas de la vida en el campo es la creación del narrador, que nos muestra con habilidad los dislates de Alicia, sin juzgarla, sin alejarse de su conciencia y sin exceso de psicologismos, ni siquiera cuando muestra sus precedentes. Somos nosotros quienes interpretamos y quienes, en cierta manera, nos consolamos con su autodestructiva mirada sobre sí misma.
El acierto en la elección de la voz se complementa con una estructura sólida. La novela progresa escena tras escena, con la precisión lingüística que ya conocen los lectores de la obra poética de Pilar Fraile. Lo que sorprende es su habilidad narrativa: la capacidad de síntesis y de mantener la tensión pese a lo leve de la trama confieren a la obra su profundidad y, también, su fácil lectura. Curiosamente, pese a su fuerte carga psicológica es una novela muy visual. Sus precedentes en la construcción de la incomodidad no solo están en Haneke, también en Albert Camus, en Patrick McGrath, en Patricia Highsmith o en los relatos de la propia editora del texto, Mercedes Cebrián.
La construcción del espacio recuerda, a su vez, a Elvira Navarro: no transcurre en el campo ni en la ciudad, sino en un lugar de transición, de periferia, rotundamente feo, radicalmente alejado de lo idílico. La autora se ocupa de subrayarlo mediante una ausencia casi total de bucolismo. No se hallan frente al regreso al campo utópico que aparece, por ejemplo, en la primera novela de Lara Moreno. La decepción no crece, no progresa. Existe desde el primer momento y el paso de los días solo amplifica el ruido.
Recaredo Veredas (Madrid, 1970) es escritor. Su libro más reciente es el ensayo "No es para tanto. Instrucciones para morir sin miedo" (Editorial Sílex, 2016).