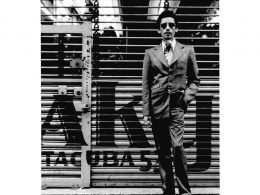Nunca había escuchado tanto la palabra “patria” como durante estas semanas que llevo en México. Me he acostumbrado, de hecho, a oírla: me parece que suena incluso menos vieja, más viva, pues no figura solamente en los discursos políticos. Puedo, por supuesto, equivocarme, pero he llegado a pensar que los mexicanos nunca dejaron de usarla. En Chile –puedo equivocarme, sobre todo al hablar de Chile puedo equivocarme– en algún momento la abandonamos o empezamos a pronunciarla entre comillas, con el asomo de ironía que tiene nuestro acento cuando nos toca decir palabras grandes.
“Te vas a librar del bicentenario”, me dijo un amigo al saber que pasaría la segunda mitad del año en el DF. “Pero el bicentenario mexicano va a ser peor”, le respondí, por hacer la broma. Seguí las fiestas mexicanas como se sigue un espectáculo: a veces con distancia, pero también absorto, por momentos, en la trama. Opino con la liviandad de un turista: la celebración fue larga, linda y rara. Exótica, incluso. Si me apuran diría que no la entendí tanto pero me gustó. ¿Qué me gustó? Tal vez justamente eso; no entenderlo todo, entenderlo a medias. Alejarme del peso de los símbolos. Permitirme una dosis de inocencia.
Entiendo mucho más, por cierto, el bicentenario chileno. Y la pregunta del aguafiestas me parece inevitable. Porque hubo un terremoto y en el sur todavía hay familias damnificadas. Porque 34 comuneros mapuches llevan más de dos meses en huelga de hambre y solo han conseguido del gobierno la pálida promesa de abrir el diálogo. El presidente fue claro cuando dijo que el diálogo comenzaría una vez finalizada la celebración del bicentenario. Es tiempo de celebrar, no de buscar soluciones.
Y están los 33 mineros cantando bajo tierra la canción nacional y bailando cueca ante una cámara. El presidente –no me gusta, no me acostumbro a escribir su apellido– visita nuevamente la zona. “El espíritu que se respira en esta mina debe ser el que nos ilumine”, dice. “Espero que la próxima vez que venga aquí sea para abrazar a los 33 mineros en nombre de todos los chilenos”, dice. “Me siento orgulloso de ser chileno y de ser presidente de Chile”, dice.
Leo noticias, veo videos en internet. Vivo, a la distancia, el bicentenario chileno, y me niego a condescender pero también me resisto, en la medida de lo posible, al sarcasmo. Guardo silencio, entonces. Hago lo que mejor me sale: fumar frente a la pantalla. Luego recuerdo esta frase de Cesare Pavese: “Nos hace falta un país, aunque solo sea por el placer de abandonarlo”. Me parece oportuna y excesiva, sobre todo excesiva. Porque vuelvo pronto a Chile. Y me gusta vivir en Santiago, a veces me gusta mucho.
Cuando niño creía que México quedaba cerca, tan cerca como Argentina. Supongo que por las maratones diarias de Chespirito y también por las infaltables rancheras que animaban las tardes en la radio. Recién en 1985, a los nueve años, supe que México quedaba lejos. En la tele hablaban del terremoto mexicano, el nuestro había sido el 3 de marzo. Le dije a mi padre que fuéramos a México a ayudar. Al decirlo sabía que era absurdo, nunca habíamos salido de Chile, nunca habíamos ido más allá del litoral central. Él rió lentamente y me dijo que México quedaba muy lejos. Tal vez me mostró un mapa, no lo recuerdo.
Ahora Chile queda lejos, pienso. Pero celebro, celebro el 18 de septiembre: escucho a Los Prisioneros, miro algunas fotos, releo un poema ácido y hermoso de Enrique Lihn, hablo por Skype con los amigos. Luego pienso en caminar unas cuadras, meterme a un restaurante y honrar a la patria comiendo unos chiles en nogada. Me río tanto de ese chiste malo que es como si estuviera borracho y me acompañara otro borracho, otro chileno, y nuestras risas compitieran largamente. Hasta que la risa de a poco se apaga y me pregunto si hay algo que celebrar en Chile, en Concepción. Me pregunto si hay algo que celebrar en México, en Ciudad Juárez. Y no respondo. Miro la pantalla y fumo.
– Alejandro Zambra