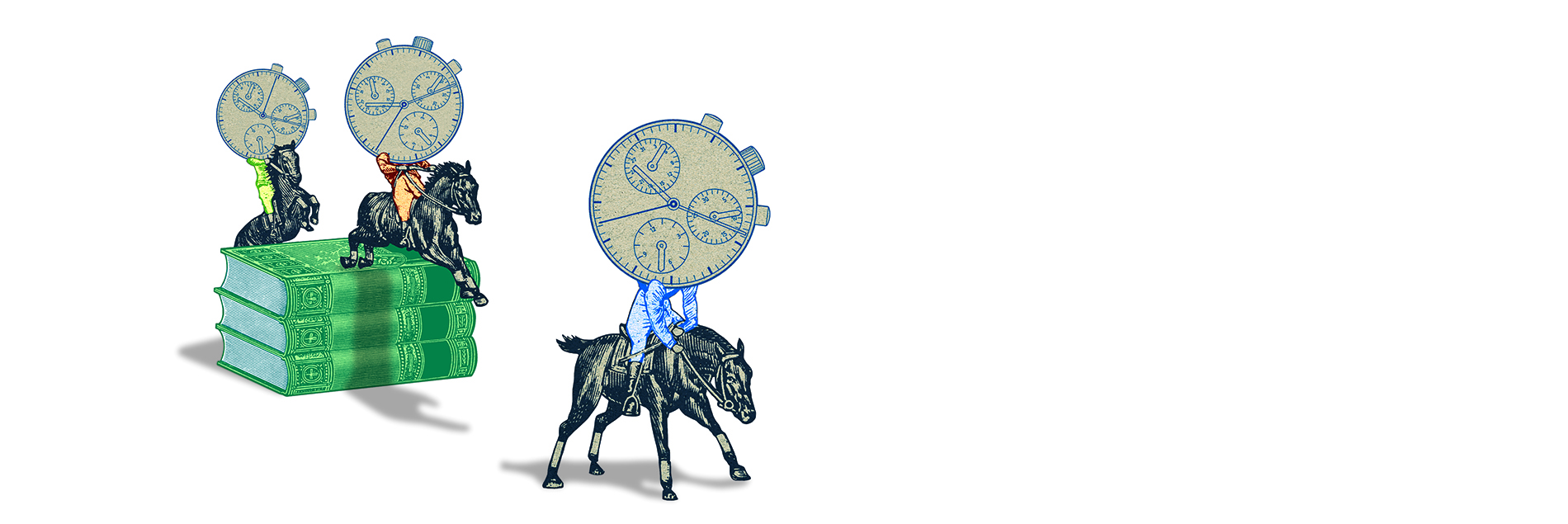Que se reacomoda cada tanto la Tierra, eso ya lo sabemos. Que sepamos reacomodarnos con ella, eso está por verse.
El de Chile fue un temblor de 8.8 grados: ¿qué significa un número así para medir cada segundo de incertidumbre, de desesperación, de terror, de intranquilidad futura? Aunque el del 85 no lo sentí (ese día estaba en Tabasco), los otros sismos que me han tocado no tienen comparación con éste que me despertó hacia las tres y media de la madrugada: como comparar un tiovivo con una montaña rusa.
Me encontraba en Santiago para participar en el primer Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, previo al Congreso de la Lengua que se llevaría a cabo en Valparaíso. Unas 400 personas participaban en él, entre promotores de la lectura, académicos, editores, bibliotecarios, escritores, ilustradores e interesados en el tema. Tres días de actividades mañana y tarde. El viernes por la noche lo habíamos cerrado tres autores: Liliana Bodoc, Jorge Eslava y yo, entrevistados por la periodista Vivian Lavín, en el Museo Histórico Nacional. El ánimo era festivo. Luna llena.
A pesar de despertar el sábado de un sueño profundo gracias a una brusca sacudida, desde el principio supe de qué se trataba: nadie me mecía ni estaba en una hamaca: la tierra se estremecía. La primera duda: ¿hace cuánto empezó esto? La segunda: ¿cuánto falta para que termine? Pasaban los segundos lentamente y el bamboleo no paraba. ¿El marco de una puerta? ¿Debajo de una mesa? Agua, hay que tener agua para sobrevivir.
Traté de ponerme en pie. Como no lograba mantener la vertical, lo hice a través de los bordes de la cama. Busqué mis anteojos: como si ellos pudieran desmentir la realidad. Al vaivén le siguieron los ruidos: algo caía con estruendo en el piso de arriba, en el baño, en el cuarto. Un grito de quién. Ya había pasado más de un minuto y la sacudida no paraba. De algo estaba seguro: el edificio no podría soportar unos segundos más antes de venirse abajo. ¿Qué estructura sería capaz de aguantar tan prolongado castigo?
Al fin todo se detuvo. Por unos instantes se fue la energía eléctrica. Alcancé a ver el cuarto gracias a la luz de la luna: una botella de vino se había estrellado contra el piso, al igual que un vaso; la maleta y los libros que tenía sobre el escritorio estaban en el suelo. Unos instantes de silencio. Abrí la puerta y vi a varios de mis colegas y compañeros de congreso, entre una nube de polvo, correr hacia las escaleras. Dos rostros transfigurados por el pánico.
Fuera del hotel, todos o casi todos los huéspedes nos veíamos más con cara de asombro que de desvelo. Unos vestidos (hubo quien tomó un baño y se pintó la cara para no salir en fachas a la calle), otros en piyama, muchos descalzos, uno en calzoncillos. Al principio, sólo silencio: con vernos a los ojos sabíamos lo que pasaba por las cabezas. Luego empezaron a fluir, titubeantes, las palabras. Todos necesitábamos oír a los demás y a la vez contar nuestra propia historia del temblor. No menos consternados estaban los invitados a una boda que se celebraba en el propio hotel. Con vestidos propios de la ocasión y sombreritos festivos, entraban y salían sin saber si era el fin de la fiesta o parte de ella. En esos primeros momentos era posible hacer llamadas a través de los celulares. Algunos despertaron a sus familias, que entonces no sabían nada acerca de un sismo en Chile.
Aunque la estructura del hotel había resistido, así como los edificios que podíamos ver desde la calle, la visión de algunos era apocalíptica: de seguro medio Santiago se encontraba en ruinas y los muertos se contarían en miles. Sin embargo había señales que contradecían ese escenario: había luz (a pesar de que eventualmente se quedaban zonas a oscuras) y no era tan frecuente escuchar las sirenas de las ambulancias, los bomberos y la policía. Pasaba gente. Mucha venía del “carrete” –expresión local que significa reventón, noche de juerga. Transcurrieron al menos un par de horas antes de que alguien se animara a regresar a su cuarto (por los zapatos, el suéter, el celular). Yo lo hice para dormir un rato más, seguro de que ya todo había pasado. Por si las dudas dejé listo lo que necesitaba para huir: zapatos, saco con pasaporte y laptop. A la hora me despertó una réplica, breve pero intensa. De regreso a la calle.
La vida no estaba detenida y el sol había salido. El personal del hotel se había reorganizado y el restaurante ofrecía desayunos. Los sillones del lobby estaban ocupados por aquellos que no se animaban a subir a sus cuartos (algunos durmieron allí al menos dos noches). Empezó a fluir la información. El terremoto había castigado más a Concepción, Maule y Bío Bío que a la capital. La presidenta Michelle Bachelet hablaba de cinco muertos y confirmaba las dimensiones del sismo: 8.8 en la escala de Richter.
Las calles estaban semidesiertas y no había ningún comercio abierto. Salí a caminar. Había escombro y vidrios rotos por todas partes, pero nada en apariencia que hablara de que un movimiento telúrico de tal magnitud hubiera sacudido esa ciudad. Después, con los relatos de algunos chilenos conocidos, supe que los efectos del temblor se notaban más hacia el interior de los edificios y las casas: vajillas rotas, libreros caídos, fugas de gas, falta de energía eléctrica, cuarteaduras en las paredes. El mayor destrozo lo vi en la Academia de Bellas Artes, que acoge al Museo de Arte Contemporáneo y sede, el día anterior, del CILELIJ: se cayó parte de la fachada.
Un colega español, no acostumbrado como los mexicanos o los chilenos a que se le mueva el tapete en un noveno piso, se trasladó a mi cuarto, en el quinto: yo tenía tres camas y dos estaban desocupadas. Al día siguiente conseguí en la administración que le dieran una habitación en el cuarto piso. Me dijo “¿Para qué? Me voy mañana.” Supongo que es distinto morir en compañía que solo o que dos cabezas reaccionan más rápido que una sola.
Otra noticia que nos pegó en el ánimo a quienes participábamos en el Congreso fue que el aeropuerto estaba cerrado y reanudaría operaciones 72 horas después. Aunque las pistas no estaban dañadas, el edificio de la terminal quedó inhabilitado, lo que significaba que todas las operaciones de registro, aduana, migración y policía no podían llevarse a cabo. Más tarde llegó otro comunicado por parte de las autoridades aeroportuarias: la reparación tardaría mucho más: al menos una semana.
Nos citamos con el embajador de México. Nos dijo que había hecho las gestiones necesarias para que un avión saliera con el fin de repatriarnos. Esa misma noche estaríamos volando. Estaba habilitado el aeropuerto militar y había otras opciones para lograr aterrizajes. Una buena señal para quienes más necesitaban estar de vuelta. Ya otros compañeros y colegas habían partido con la ayuda de sus respectivos países: Colombia, Brasil y Perú enviaron aviones para trasladar a sus ciudadanos. Los argentinos lo hicieron por tierra hasta Mendoza y de allí volaron a Buenos Aires. A los españoles los ayudó su embajada.
El avión nunca despegó de México. Lo que sí salió en los periódicos fue la noticia de que el gobierno había respondido a tiempo y nos llevaría de vuelta a casa. Por más que hemos tratado de desmentirlo, la noticia penetró y ahora, al parecer, sólo nos falta dar las gracias por recibir falsas promesas. En ningún momento quisimos un trato distinto al que suele darse en estas circunstancias. Partimos al fin en un vuelo comercial de Aeroméxico (que por cierto tenía muchos lugares vacíos), gracias a que la editorial SM, organizadora del Congreso, algunos amigos chilenos y la embajada lograron que LAN Chile endosara los boletos. Los demás fueron comprados por la editorial, que en ningún momento negó su ayuda. Siguen llegando mexicanos y otros continúan esperando a que la suerte los ayude.
– Francisco Hinojosa