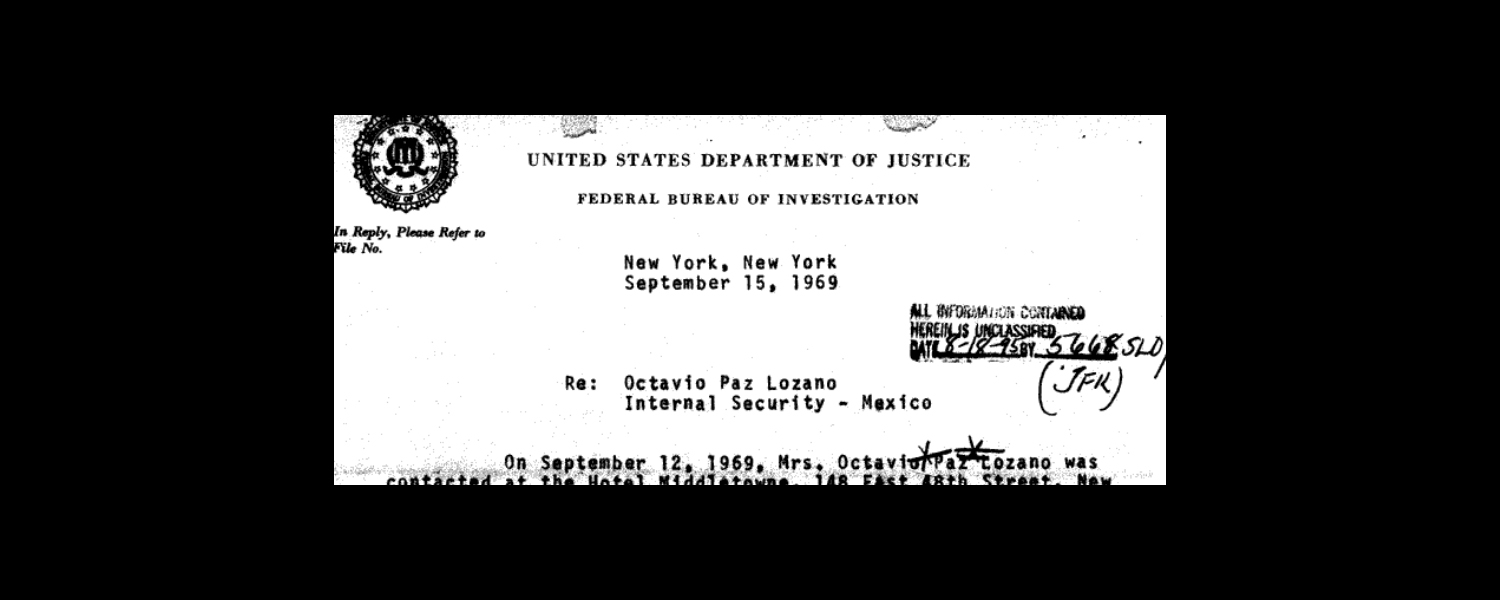Hace unos días platicaba en W Radio con Cynthia Rodríguez, colega mexicana que se ha especializado en la mafia italiana. Le pregunté cuáles fueron los puntos de inflexión en la lucha del Estado italiano contra las organizaciones criminales, sobre todo en sus versiones más violentas. Me dijo que la labor gubernamental había sido importante pero que el auténtico parteaguas había llegado con una suerte de consenso social sobre la naturaleza y la identidad del enemigo. Los italianos aprendieron a llamarle a las cosas por su nombre, a denunciar y a identificar a los delincuentes como los auténticos causantes del deterioro nacional. En Colombia pasó algo similar tras la escalada de violencia que cerca estuvo de colapsar la viabilidad de ese país hace algunos años. Como la italiana, la sociedad colombiana vivía inmersa en una suerte de burbuja en la que los ataques y secuestros resultaban algo extrañamente ajenos. Todo se acabó cuando la violencia comenzó a subir de tono y el descaro del narco se volvió insoportable. Fue entonces que los colombianos se vieron al espejo y cerraron filas. Eso no quiso decir que cancelaron la discusión sobre la estrategia contra el crimen. No. Pero sí implicó que dejaran de lado diferencias absurdas para asumir, sin excusa ni pretexto, que el enemigo en común no era el Estado, sino aquellos que quería erosionarlo, tratando de arrebatarle el monopolio del uso legítimo de la fuerza. En suma, colombianos e italianos comprendieron que, con la viabilidad del Estado en juego, mejor valía evitar la cercanía del abismo.
Pocas cosas han hecho más daño a México en los últimos años que nuestra propia burbuja frívola. Es el colmo de la ceguera insistir en que el nuestro es un conflicto por elección o que es el mismo Estado quien puede ponerle punto final, como con varita mágica. La violencia de los últimos tiempos revela precisamente a qué grado echaron raíz en México una serie de sistemas perversos de corrupción y complicidad que poco a poco comenzaron a suplantar al Estado. Y un país no puede permitir que fuerzas patógenas traten de imponer una ley y un orden ajenos. Suponer que pactar con esos actores es una posibilidad equivale a suponer que uno puede llegar a un acuerdo con quien busca la destrucción de nuestra estructura más esencial de vida: un compromiso imposible.
Parte no menor de esa ambigüedad frente a la identidad verdadera del enemigo comienza con el encono político. Para un sector de la oposición es complicado asumir como propio una batalla comenzada (en esta versión y con esta estrategia) por un gobierno al que considera ilegítimo. La cantaleta aquella de “la guerra de Calderón” ha hecho mucho por distorsionar los méritos y la urgencia de la lucha. Pero la dinámica política no es la única culpable. La cultura popular también carga con una buena dosis de responsabilidad. Los medios, la música y hasta la literatura han insistido en revestir de glamour al narco y sus andares. Cada uno de esos actores culturales debería reflexionar. ¿De verdad vale la pena darle foro a un hombre dedicado a traficar droga y repartir balazos? ¿De verdad construye dejarlo que declare, con golosa impunidad, que, tras el crimen, “todos querían trabajar” a su lado, como si la violencia fuera el pasaporte a la fama? Engalanar el mito del narco con micrófonos abiertos o canciones y telenovelas hagiográficas equivale a consolidar el carácter aspiracional que el “oficio” ya tiene, por desgracia, en buena parte de México. Si la meta es emular otras experiencias exitosas de lucha contra el crimen y alcanzar un consenso sobre quién es realmente el antagonista a vencer, los políticos y todos los otros actores pertinentes deberían (deberíamos) hacer una pausa en el camino. No se trata de censura; se trata de mesura. Es una diferencia crucial. Y mucho depende de que la comprendamos.
– León Krauze

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.