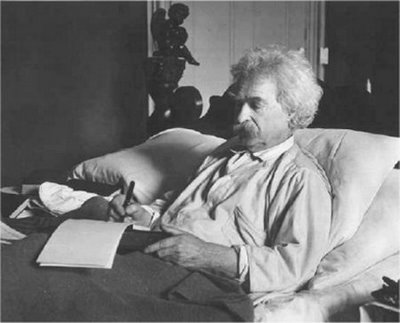A
mediados del otoño se dio a conocer la noticia de que World
of Warcraft (o por las siglas wow,
como lo conocen sus usuarios) tiene más de siete millones de
suscriptores en el mundo, lo que lo convierte en el juego más
popular para computadora de su especie. Siete millones de
suscriptores: dos veces los habitantes de Guadalajara, casi toda
Suecia, la mitad de Nueva York. ¿Qué tiene a tanta
gente enajenada? Se compra el juego, se instala, se da de alta una
cuenta –en la que se paga mensualmente la renta del servidor–, se
selecciona un avatar (puede ser un gnomo, un duende, un orco) y
después se le da una profesión: druida, mago, guerrero,
hechicero. Luego hay que entrar al mundo,
en donde lo único que hay que hacer es cumplir misiones, subir
de niveles y afanarse por encontrar, junto con la ayuda de otros
seres humanos que también se niegan a dar su verdadero nombre,
el mejor armamento posible. Nada nuevo hasta ahí. Pero hay
más: no es un juego diseñado para ganarlo, sino para
habitar en él. Entrar pensando que algún día se
va a ganar es inútil: hay que entrar al mundo de Warcraft como
a una realidad alterna, dispuesta para transformarse en una segunda
vida. Solamente para llegar al nivel sesenta –que hasta ahora es lo
máximo alcanzable– se necesitan más de doscientas
cincuenta horas de juego efectivo… cuando un videojuego común
no toma más de cuarenta.
La
clave de la adicción a este fenómeno parece estar, no
en el juego mismo, sino en la comunidad en línea. Los que
participan en wow
crean amistades virtuales, noviazgos en bits
e incluso matrimonios que terminan trascendiendo la pantalla y
entrando al mundo de lo real. Es famosa la anécdota de dos
japoneses que se conocieron dentro del mundo de Azeroth –así
se llama la tierra ficticia de wow–,
se enamoraron vía internet y después se casaron,
primero en una iglesia dentro de Warcraft (con todo y cura) y luego
en una capilla de verdad. Esto podría ser prueba de que el
mundo imaginado cobra validez en el instante en el que afecta, de
forma directa, la realidad del jugador y pierde toda virtualidad. En
ese sentido, quizás no haya juego más real que World
of Warcraft.
Dentro
de Warcraft no existen personas con nombre y dirección, ni
existe Estados Unidos, ni México, ni Sistema Judicial, ni
escuelas, ni oficinas, ni nada. Es más: divulgar información
personal se ve como una ofensa para los demás jugadores.
Dentro de wow
nadie es lo que es… y, al parecer, el invento resulta de lo más
grato: si Barry Wilson de Oklahoma se dedica por las mañanas a
trajinar cajas para una compañía constructora de
Pittsburg, por las noches es Osangar, un humano hechicero
perteneciente a la facción de Ne Kah Ne Tah y dedicado a la
cacería de los dragones de Dustwallow Marsh. Me imagino que
cuando juega y le preguntan a qué se dedica, Barry prefiere
decir lo segundo a lo primero.
Y
siete millones de suscriptores están con él. ~














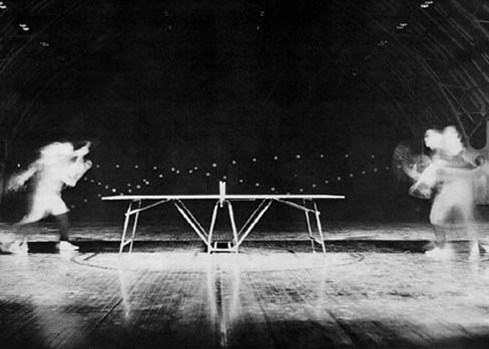

.jpg)